1. El testamento religioso: el Tratado de la Asunción de la Virgen.
La producción de don Juan Manuel parece cerrarse con un breve tratado teológico, no mencionado en la lista de obras incluida en el Prólogo general, dedicado a probar, por medio de razonamientos lógicos, la presencia de la Virgen en cuerpo y alma en el Paraíso.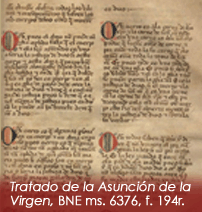 Pese a que en otras obras ha expuesto de forma clara y sencilla ciertos temas religiosos (como en el Libro del caballero y del escudero, en la segunda parte del Libro de los estados o en la última parte de El conde Lucanor), esta es la única ocasión en la que escribe un ‘librete’, según su expresión, íntegramente dedicado al desarrollo de unos argumentos teológicos.
Pese a que en otras obras ha expuesto de forma clara y sencilla ciertos temas religiosos (como en el Libro del caballero y del escudero, en la segunda parte del Libro de los estados o en la última parte de El conde Lucanor), esta es la única ocasión en la que escribe un ‘librete’, según su expresión, íntegramente dedicado al desarrollo de unos argumentos teológicos.
El Tratado resulta singular por varias razones:
- a) escapa a sus intereses principales, la educación de los jóvenes miembros del estamento de los defensores;
- b) resulta excepcional en su tiempo que un laico escriba sobre teología.
Por todo ello, se ha llegado a pensar que la participación de don Juan Manuel fuera mínima, sin embargo, pese a su temática, si el Tratado hubiera sido escrito íntegramente por algún dominico sería mucho más erudito, aunque es muy probable que surgiera de la conversación con los miembros de esta Orden. Finalmente, las características del prólogo, muy personal como todos los suyos, y su posible redacción en la última etapa de su vida, entre 1340 y 1346, parecen inclinar a la mayoría de los críticos a considerarlo suyo.
En el prólogo adopta de nuevo un tono conversacional dirigido a fray Ramón Masquefa, prior del convento dominico de Peñafiel y persona muy próxima al autor, quien le había confiado en varias ocasiones distintas misiones diplomáticas, especialmente con el rey Pedro IV de Aragón. La elección del tema se justifica por razones personales, unas declaradas, como la conversación con su suegro («seyendo yo una vegada (‘vez’) en Valencia con el rey don Jaime», Prólogo) o lo escuchado el día de la Asunción («el otro día, que era la fiesta de la Asupción, a que llaman en Castiella Sancta María de agosto mediado, oí dezir a algunas personas onradas y letradas [...]», Prólogo), y otras ocultas («só yo más tenido a esto por muchas razones que non quiero poner en este librete», Prólogo), lo que parece una fórmula retórica de abreviación. Para responder a unos y a otros, decide dar su opinión, lo que no hará sin grandes escrúpulos, y sin sus conocidas muestras de modestia, acentuadas en esta ocasión por la materia tratada:
de nuevo un tono conversacional dirigido a fray Ramón Masquefa, prior del convento dominico de Peñafiel y persona muy próxima al autor, quien le había confiado en varias ocasiones distintas misiones diplomáticas, especialmente con el rey Pedro IV de Aragón. La elección del tema se justifica por razones personales, unas declaradas, como la conversación con su suegro («seyendo yo una vegada (‘vez’) en Valencia con el rey don Jaime», Prólogo) o lo escuchado el día de la Asunción («el otro día, que era la fiesta de la Asupción, a que llaman en Castiella Sancta María de agosto mediado, oí dezir a algunas personas onradas y letradas [...]», Prólogo), y otras ocultas («só yo más tenido a esto por muchas razones que non quiero poner en este librete», Prólogo), lo que parece una fórmula retórica de abreviación. Para responder a unos y a otros, decide dar su opinión, lo que no hará sin grandes escrúpulos, y sin sus conocidas muestras de modestia, acentuadas en esta ocasión por la materia tratada:
seyendo tan pecador como yo só y tan menguado de letradura y de buen entendimiento natural [...] y aun entendiendo que segunt el mío estado, que me caía mas fablar en ál que en esto [...] (Prólogo).
Seguidamente expone de un modo muy breve los distintos argumentos que servían para probar la presencia de la Virgen en el Paraíso, siguiendo la tesis favorita de los dominicos, una orden especialmente consagrada a difundir la preeminencia de la Virgen en el culto, con la institución del rosario, y en la teología. Guarda, sin embargo, silencio sobre el dogma de la concepción, del que los dominicos eran contrarios.
La creencia de que el cuerpo de la Virgen no había sufrido la corrupción del sepulcro sino que había sido «asumpto» al cielo, es decir elevado por un don especial de Dios, se convirtió en dogma de fe en 1950, cuando lo proclamó el papa Pío XII. Sin embargo, el culto a la Asunción había ido consolidándose desde los siglos VII y VIII, hasta que, a partir del XII, se popularizó y se fijó la fecha de su conmemoración el 15 de agosto.  Los argumentos recogidos por don Juan Manuel estaban ya muy difundidos, incluso entre los laicos, gracias a su inclusión en el capítulo 119 de La leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine, miembro importante de la orden de los predicadores. Alfonso X dedicó algunas cantigas a fomentar esta devoción; así en la cantiga 12 cuenta cómo Santa María se quejó en Toledo, en el día de su fiesta de agosto, de que los judíos crucificaban una imagen de cera a semejanza de su Hijo, y en la cantiga 419 versifica las razones por las que María fue elevada al cielo. Sin embargo, parece que esta devoción aún fue más acentuada en la Corona de Aragón, si nos atenemos a los textos de Francesc Eiximenis, los sermones de san Vicente Ferrer y a la pujante tradición del llamado teatro asuncionista, cuyos orígenes documentados se remontan al siglo XV. Se han buscado conexiones entre el Tratado de la Asunción de la Virgen y el Misterio de Elche, aunque sin poder aportar ninguna prueba. La idea es muy sugerente si tenemos en cuenta por un lado que la tradición de conmemorar en Elche la muerte, asunción y coronación de la Virgen con una representación teatral parece hundir sus raíces en la Edad Media, sin olvidar por otro lado, la vinculación entre don Juan Manuel y ese señorío. No es extraño, pues, que en ese ambiente, optara, en los últimos años de su vida, cuando estaba cada más seguro de sí mismo como escritor y cada vez más aislado, por hacer oír su voz en asuntos religiosos.
Los argumentos recogidos por don Juan Manuel estaban ya muy difundidos, incluso entre los laicos, gracias a su inclusión en el capítulo 119 de La leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine, miembro importante de la orden de los predicadores. Alfonso X dedicó algunas cantigas a fomentar esta devoción; así en la cantiga 12 cuenta cómo Santa María se quejó en Toledo, en el día de su fiesta de agosto, de que los judíos crucificaban una imagen de cera a semejanza de su Hijo, y en la cantiga 419 versifica las razones por las que María fue elevada al cielo. Sin embargo, parece que esta devoción aún fue más acentuada en la Corona de Aragón, si nos atenemos a los textos de Francesc Eiximenis, los sermones de san Vicente Ferrer y a la pujante tradición del llamado teatro asuncionista, cuyos orígenes documentados se remontan al siglo XV. Se han buscado conexiones entre el Tratado de la Asunción de la Virgen y el Misterio de Elche, aunque sin poder aportar ninguna prueba. La idea es muy sugerente si tenemos en cuenta por un lado que la tradición de conmemorar en Elche la muerte, asunción y coronación de la Virgen con una representación teatral parece hundir sus raíces en la Edad Media, sin olvidar por otro lado, la vinculación entre don Juan Manuel y ese señorío. No es extraño, pues, que en ese ambiente, optara, en los últimos años de su vida, cuando estaba cada más seguro de sí mismo como escritor y cada vez más aislado, por hacer oír su voz en asuntos religiosos.