1. La transmisión del Libro infinido.
El Libro infinido ocupa los folios 31v-43r del manuscrito 6376 de la Biblioteca Nacional de España, conocido entre los especialistas con la sigla S. Este códice reúne la práctica totalidad 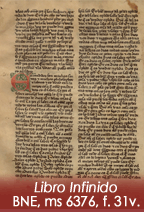 de lo que nos ha llegado de la amplia obra de don Juan Manuel, con excepción de la temprana Crónica abreviada y de los tardíos Ordenamientos dados a la villa de Peñafiel. Fue copiado en la segunda mitad del siglo XV, algo más de un siglo después de la muerte de don Juan Manuel, acaecida probablemente en 1348.
de lo que nos ha llegado de la amplia obra de don Juan Manuel, con excepción de la temprana Crónica abreviada y de los tardíos Ordenamientos dados a la villa de Peñafiel. Fue copiado en la segunda mitad del siglo XV, algo más de un siglo después de la muerte de don Juan Manuel, acaecida probablemente en 1348.
Su calidad como testimonio dista de ser óptima: el texto del Libro infinido tiene lagunas, no todas achacables al copista: lo más probable es que la mayoría de ellas se hallaran ya en su modelo. No sirvió para mucho la insólita preocupación de don Juan Manuel por la correcta transmisión de sus textos, que le llevó a preparar un ejemplar autorizado del conjunto de su obra para que con él se cotejasen futuras copias, a imitación de lo que solía hacerse en los scriptoria universitarios. El manuscrito 6376 de la Biblioteca Nacional de España sería, si acaso, un desmedrado pariente de aquel ejemplar autorizado, hoy perdido.
Se han conservado además otras copias manuscritas del Libro infinido (una del siglo XVI, dos del XIX), pero todas remontan al manuscrito 6376 de la Biblioteca Nacional de España.
2. El Libro infinido en la obra de don Juan Manuel.
Don Juan Manuel parece haber iniciado su actividad como escritor pasados los treinta años. El Libro infinido es una de sus obras más tardías, y mantiene estrechas conexiones con otras: principalmente, con el Libro de los estados, de 1330 –a cuya lectura remite explícitamente en varios lugares–, y con El conde Lucanor (terminado en 1335), compuesto, al menos en parte, simultáneamente con el Libro infinido.
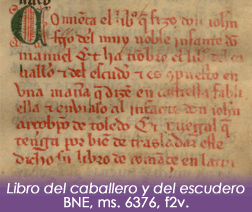 Estas obras son producto de una fiebre creativa coetánea de la etapa de mayores dificultades personales, familiares y políticas vivida por don Juan Manuel: el decenio 1327–1337, el de más agrio enfrentamiento con Alfonso XI. Unos años de creciente soledad tras el fallecimiento de su segunda esposa, de su suegro y protector el rey Jaime II de Aragón, y de su principal interlocutor intelectual –que sepamos–, el infante Juan de Aragón, arzobispo de Toledo, fallecido en 1334 lejos de Castilla.
Estas obras son producto de una fiebre creativa coetánea de la etapa de mayores dificultades personales, familiares y políticas vivida por don Juan Manuel: el decenio 1327–1337, el de más agrio enfrentamiento con Alfonso XI. Unos años de creciente soledad tras el fallecimiento de su segunda esposa, de su suegro y protector el rey Jaime II de Aragón, y de su principal interlocutor intelectual –que sepamos–, el infante Juan de Aragón, arzobispo de Toledo, fallecido en 1334 lejos de Castilla.
En los libros que escribió en esa década, don Juan Manuel se afanó en afirmar –primero: en el Libro del caballero y del escudero y, sobre todo, en el Libro de los estados— y afinar y matizar —después: en El conde Lucanor y el Libro infinido— sus propias convicciones sobre el mundo y sobre su papel en él. Es donde más profundiza en dos primordiales preocupaciones morales y didácticas: la obligación de mantener y acrecentar el propio estado y la propia honra precaviéndose contra las asechanzas del mundo; la necesidad de procurar la salvación del alma viviendo conforme a tal imperativo. En las dos últimas obras mencionadas todo resulta más complejo: desde las perspectivas de la exposición y las técnicas literarias hasta la presencia de una mayor comprensión respecto a los comportamientos humanos y las circunstancias que suelen enmarcarlos o motivarlos. Ello no impide que muchos núcleos doctrinales, de raigambre agustiniana y tomista, permanecieran prácticamente inalterados entre unos libros y otros.
Recordemos un poco los contenidos de estas obras. El Libro del caballero y del escudero, que nos ha llegado incompleto, encierra un conjunto de lecciones sobre la vida y cualidades morales propias del estamento caballeresco («el mayor y más honrado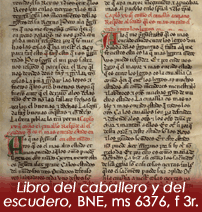 estado que es entre los legos») y sobre distintos elementos del mundo natural (los metales, las piedras, los animales, el mar, la tierra, etcétera). Estas enseñanzas se encuadran en un diseño narrativo esquemático, inspirado en parte por el Llibre del orde de cavalleria de Ramón Llull (correspondería este diseño a la conversación entre un caballero anciano y otro novel, conversación que es más bien el enunciado sucesivo de las respuestas del primero a las preguntas del segundo, que quedan casi siempre implicadas en las respuestas o en los epígrafes de los distintos capítulos). Aparte de atender a una inclinación «enciclopédica» aún tributaria de intereses intelectuales del entorno alfonsí, don Juan Manuel intenta establecer en esta obra ante todo una correspondencia entre el orden divino de la Creación y el de la jerarquía social. El objeto primordial de ello es apuntar la inmutabilidad de una y otra.
estado que es entre los legos») y sobre distintos elementos del mundo natural (los metales, las piedras, los animales, el mar, la tierra, etcétera). Estas enseñanzas se encuadran en un diseño narrativo esquemático, inspirado en parte por el Llibre del orde de cavalleria de Ramón Llull (correspondería este diseño a la conversación entre un caballero anciano y otro novel, conversación que es más bien el enunciado sucesivo de las respuestas del primero a las preguntas del segundo, que quedan casi siempre implicadas en las respuestas o en los epígrafes de los distintos capítulos). Aparte de atender a una inclinación «enciclopédica» aún tributaria de intereses intelectuales del entorno alfonsí, don Juan Manuel intenta establecer en esta obra ante todo una correspondencia entre el orden divino de la Creación y el de la jerarquía social. El objeto primordial de ello es apuntar la inmutabilidad de una y otra.
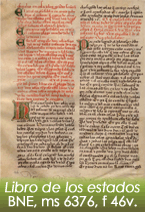 El Libro de los estados, por su parte, abunda en esa idea, pero en él la carpintería literaria (empezando por la del marco narrativo) se enriquece sustancialmente (por influencia de la leyenda de Barlaam y Josafat, basada en la de Buda). La voluntad enciclopédica se diluye y pasa a primer plano el desengaño como levadura del conocimiento. En esta obra, el infante Joás, hijo del rey pagano Morabán, es educado por su maestro, Turín, en la ignorancia de la existencia de la muerte y de sus consecuencias. Esa burbuja de irrealidad –que responde a un designio protector de Morabán— estalla el día en que Joás contempla accidentalmente un cadáver y unos rituales de duelo: con la conciencia de la muerte, el infante empieza a adquirir la de la existencia de un saber vinculado tanto a la finitud del cuerpo como a la inmortalidad del alma. Sobre este saber, Joás será ilustrado por Julio, un sabio cristiano llegado al país de Morabán tras vivir y predicar en una Castilla desgarrada por la discordia. Julio hará en su exposición un recorrido parcial por el orden de la sociedad cristiana y por las doctrinas de las principales religiones monoteístas, un recorrido que ha quedado incompleto, pero en el que se prestaba atención mucho mayor a los niveles más altos –reyes y aristócratas— del sector de los laicos (a ellos se refiere la primera parte del Libro de los estados), que al de los religiosos (objeto de la segunda parte), mientras que casi nada se dedica a los laboratores (en general, los laicos que no pertenecen al estamento nobiliario).
El Libro de los estados, por su parte, abunda en esa idea, pero en él la carpintería literaria (empezando por la del marco narrativo) se enriquece sustancialmente (por influencia de la leyenda de Barlaam y Josafat, basada en la de Buda). La voluntad enciclopédica se diluye y pasa a primer plano el desengaño como levadura del conocimiento. En esta obra, el infante Joás, hijo del rey pagano Morabán, es educado por su maestro, Turín, en la ignorancia de la existencia de la muerte y de sus consecuencias. Esa burbuja de irrealidad –que responde a un designio protector de Morabán— estalla el día en que Joás contempla accidentalmente un cadáver y unos rituales de duelo: con la conciencia de la muerte, el infante empieza a adquirir la de la existencia de un saber vinculado tanto a la finitud del cuerpo como a la inmortalidad del alma. Sobre este saber, Joás será ilustrado por Julio, un sabio cristiano llegado al país de Morabán tras vivir y predicar en una Castilla desgarrada por la discordia. Julio hará en su exposición un recorrido parcial por el orden de la sociedad cristiana y por las doctrinas de las principales religiones monoteístas, un recorrido que ha quedado incompleto, pero en el que se prestaba atención mucho mayor a los niveles más altos –reyes y aristócratas— del sector de los laicos (a ellos se refiere la primera parte del Libro de los estados), que al de los religiosos (objeto de la segunda parte), mientras que casi nada se dedica a los laboratores (en general, los laicos que no pertenecen al estamento nobiliario).
Un elemento curioso y significativo de la perspectiva narrativa es que Julio se nos presenta en la obra como antiguo maestro de un «don Johán», «fijo a un infante que avía nombre don Manuel», quien le habría enseñando en Castilla parte de sus conocimientos sobre la caballería y que «agora, cuando de allí partí [dice Julio]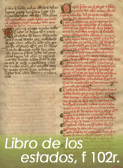 estava en muy grant guerra con el rey de Castiella, que solía ser su señor»: así, de vez en cuando, invoca las experiencias de este «don Johán». Las enseñanzas de Julio tendrán como resultado la conversión de Morabán, de Joás y su reino al cristianismo, creencia demostrada por Julio como idónea para la salvación del alma. El rey y su hijo recibirán en el bautismo los nombres, respectivamente, de Manuel y Juan. El «yo» del autor —y hasta su genealogía—, como se ve, se multiplica y se reviste de distintos disfraces.
estava en muy grant guerra con el rey de Castiella, que solía ser su señor»: así, de vez en cuando, invoca las experiencias de este «don Johán». Las enseñanzas de Julio tendrán como resultado la conversión de Morabán, de Joás y su reino al cristianismo, creencia demostrada por Julio como idónea para la salvación del alma. El rey y su hijo recibirán en el bautismo los nombres, respectivamente, de Manuel y Juan. El «yo» del autor —y hasta su genealogía—, como se ve, se multiplica y se reviste de distintos disfraces.
No cabe aquí la descripción, siquiera somera, del libro más importante y estudiado de don Juan Manuel, El conde Lucanor, la última de sus cinco partes –la más conocida es la primera, la colección de 50 exemplos o relatos con enseñanza moral— debe leerse como cifra y complemento de todo el resto de su producción literaria, no únicamente como un seco resumen de doctrina cristiana. Pero sí conviene subrayar la profundización que en el conjunto de sus cinco partes se hace a propósito de dos temas principales ya abordados en obras anteriores: la búsqueda de la compatibilidad entre el cumplimiento de las obligaciones inherentes al estado social de cada uno y la salvación del alma, por un lado; la naturaleza del hombre, criatura más digna de las creadas por Dios en tanto que la más partícipe de Sus dones, por otro.
En El conde Lucanor, esa profundización es inseparable de un mayor cuidado de las formas literarias: don Juan Manuel se esmera mucho más que en sus obras anteriores en el perfilado de los personajes, del consejero y el aconsejado (Patronio y el conde), y del marco narrativo, por más que sus funciones estén perfectamente definidas y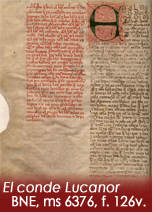 don Juan Manuel apenas se distancie —en apariencia— de la tradición literaria en que dicho marco se inserta (en Castilla, la que inauguran el Calila e Dimna y el Sendebar). Pero sobre todo, en la obra se manifiesta un auténtico deleite por parte del autor en el juego con las perspectivas narrativas y el tempo, las representaciones del tiempo, los referentes históricos (a veces disfraz de circunstancias o elementos arquetípicos), la motivación de las acciones, el diseño de los protagonistas de los exemplos. Ello se ha constatado abundantemente en el cotejo de los exemplos con sus paralelos en la Biblia, la fabulística oriental, las crónicas, las recopilaciones de exempla manejadas por los predicadores, etcétera. Aunque las doctrinas sean firmes y, en lo esencial, las mismas que en los dos libros didácticos anteriores, la perspectiva de don Juan Manuel se multiplica con la voluntad de presentar motivaciones humanas y circunstancias espaciotemporales variadas, no solo miniaturas primariamente ilustrativas de concepciones ideales del orden social o moral. Además de esto, pero inseparable de ello, estaría en El conde Lucanor el gusto por la variación retórica y el descubrimiento de la experimentación estilística, descubrimiento que de ningún modo puede limitarse a las cuatro últimas partes de la obra.
don Juan Manuel apenas se distancie —en apariencia— de la tradición literaria en que dicho marco se inserta (en Castilla, la que inauguran el Calila e Dimna y el Sendebar). Pero sobre todo, en la obra se manifiesta un auténtico deleite por parte del autor en el juego con las perspectivas narrativas y el tempo, las representaciones del tiempo, los referentes históricos (a veces disfraz de circunstancias o elementos arquetípicos), la motivación de las acciones, el diseño de los protagonistas de los exemplos. Ello se ha constatado abundantemente en el cotejo de los exemplos con sus paralelos en la Biblia, la fabulística oriental, las crónicas, las recopilaciones de exempla manejadas por los predicadores, etcétera. Aunque las doctrinas sean firmes y, en lo esencial, las mismas que en los dos libros didácticos anteriores, la perspectiva de don Juan Manuel se multiplica con la voluntad de presentar motivaciones humanas y circunstancias espaciotemporales variadas, no solo miniaturas primariamente ilustrativas de concepciones ideales del orden social o moral. Además de esto, pero inseparable de ello, estaría en El conde Lucanor el gusto por la variación retórica y el descubrimiento de la experimentación estilística, descubrimiento que de ningún modo puede limitarse a las cuatro últimas partes de la obra.
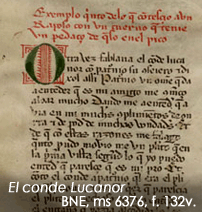 El Libro infinido, que se asienta sobre similares bases ideológicas y trata a veces de los mismos conflictos y situaciones morales (sobre todo en lo relacionado con las relaciones presuntamente amistosas entre personas), podría haberse aprovechado de esta apertura a nuevas posibilidades, pero se plantea como un austero reverso de esa feracidad lingüística y creativa: en él, el autor, que por sus dotes literarias cada vez ha sabido hacer más dulce el sabor de sus enseñanzas, «administra la píldora sin azúcar» (en palabras de Ian Macpherson) y no cabe pensar sino que lo hace con plena conciencia, no por ninguna insuficiencia extrañamente sobrevenida, tanto más cuanto que el Libro infinido es posterior, al menos en parte, a la terminación de El conde Lucanor.
El Libro infinido, que se asienta sobre similares bases ideológicas y trata a veces de los mismos conflictos y situaciones morales (sobre todo en lo relacionado con las relaciones presuntamente amistosas entre personas), podría haberse aprovechado de esta apertura a nuevas posibilidades, pero se plantea como un austero reverso de esa feracidad lingüística y creativa: en él, el autor, que por sus dotes literarias cada vez ha sabido hacer más dulce el sabor de sus enseñanzas, «administra la píldora sin azúcar» (en palabras de Ian Macpherson) y no cabe pensar sino que lo hace con plena conciencia, no por ninguna insuficiencia extrañamente sobrevenida, tanto más cuanto que el Libro infinido es posterior, al menos en parte, a la terminación de El conde Lucanor.
Otro aspecto interesante que conviene subrayar es la evolución en la presencia y las formas de representación del yo de don Juan Manuel a lo largo de su obra. Tras una primera instancia en que ese yo apenas se manifiesta, como enfrascado en la lectura y el extracto de la Estoria de España alfonsí (en la Crónica abreviada), nuestro autor pasa a dar cuenta del relato de un yo literario prácticamente indiscernible de su persona, que contrasta su propia experiencia con la fijada en los libros cinegéticos y los relatos orales de generaciones mayores (en el Libro de la caza). Después de esta primera irrupción (nótese: en tercera persona) se produce una especie de retirada del primer plano (en el Libro del caballero y del escudero) que precede a un retorno asombroso en el Libro de los estados. 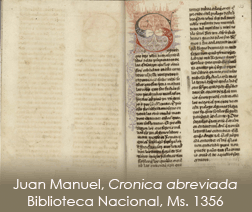 Como se ha apuntado, en él don Juan opta por desdoblarse en primera instancia en dos voces, una de las dos que hablan en primer plano, esto es la de Julio, tutor del infante Joás y personaje de ficción, y la de otro personaje de ficción llamado don Johán, lejano amigo castellano de Julio y auctoritas invocada de vez en cuando como ilustración narrativa o corroboración de alguna enseñanza. Este es en realidad un personaje objeto de narración, que no toma la palabra en el mismo plano en que lo hacen Julio o don Joás, quien, tras su conversión, pasa a ser un trasunto del propio don Juan Manuel, en tanto que es su nombre el que recibe en el bautismo. El artificio ideado –que toma pie en los convencionales diálogos maestro-discípulo de los viejos libros de castigos de ascendencia oriental, más puramente ejemplificados en el Libro del caballero y del escudero— se perfecciona en su siguiente libro, El conde Lucanor: la voz del maestro (aquí llamado Patronio) se ha independizado más de la del autor; sin embargo, este comparece asiduamente como un «don Johán», prácticamente desvinculado de la ficción marco (la conversación entre el ayo y el conde Lucanor) y de la ficción intrínseca (la anécdota que ilustra cada enseñanza en el centro de cada exemplo de la primera parte) , en el compás final de cada relato, asumiendo ahí un papel sancionador y sintetizador de la enseñanza que desvela la existencia de otra dimensiónde la narración.
Como se ha apuntado, en él don Juan opta por desdoblarse en primera instancia en dos voces, una de las dos que hablan en primer plano, esto es la de Julio, tutor del infante Joás y personaje de ficción, y la de otro personaje de ficción llamado don Johán, lejano amigo castellano de Julio y auctoritas invocada de vez en cuando como ilustración narrativa o corroboración de alguna enseñanza. Este es en realidad un personaje objeto de narración, que no toma la palabra en el mismo plano en que lo hacen Julio o don Joás, quien, tras su conversión, pasa a ser un trasunto del propio don Juan Manuel, en tanto que es su nombre el que recibe en el bautismo. El artificio ideado –que toma pie en los convencionales diálogos maestro-discípulo de los viejos libros de castigos de ascendencia oriental, más puramente ejemplificados en el Libro del caballero y del escudero— se perfecciona en su siguiente libro, El conde Lucanor: la voz del maestro (aquí llamado Patronio) se ha independizado más de la del autor; sin embargo, este comparece asiduamente como un «don Johán», prácticamente desvinculado de la ficción marco (la conversación entre el ayo y el conde Lucanor) y de la ficción intrínseca (la anécdota que ilustra cada enseñanza en el centro de cada exemplo de la primera parte) , en el compás final de cada relato, asumiendo ahí un papel sancionador y sintetizador de la enseñanza que desvela la existencia de otra dimensiónde la narración.
 En el Libro infinido se interrumpe este crescendo de complejidad autorreferencial y don Juan Manuel regresa al ámbito de la representación de la experiencia, pero esta vez evitando la narración y sus técnicas, quedándose en el extracto seco de las lecciones derivadas de esa misma experiencia. Una poderosa voz que dice yo no deja de oírse en ningún momento. Pero se instala más que nunca en el papel de magister al que, de forma más o menos patente, siempre había aspirado. Parecidamente interesante es lo que sucede en la esfera del receptor implícito de la obra, nunca tan tenido en cuenta como en el Libro infinido, nunca tan interpelado, y quizá nunca tan coincidente con ese «lector cuya formación se desea (pero de cuya comprensión a menudo se recela)» que para Francisco Rico orienta la vocación divulgadora de los libros de don Juan Manuel, una vocación complementaria de la magisterial.
En el Libro infinido se interrumpe este crescendo de complejidad autorreferencial y don Juan Manuel regresa al ámbito de la representación de la experiencia, pero esta vez evitando la narración y sus técnicas, quedándose en el extracto seco de las lecciones derivadas de esa misma experiencia. Una poderosa voz que dice yo no deja de oírse en ningún momento. Pero se instala más que nunca en el papel de magister al que, de forma más o menos patente, siempre había aspirado. Parecidamente interesante es lo que sucede en la esfera del receptor implícito de la obra, nunca tan tenido en cuenta como en el Libro infinido, nunca tan interpelado, y quizá nunca tan coincidente con ese «lector cuya formación se desea (pero de cuya comprensión a menudo se recela)» que para Francisco Rico orienta la vocación divulgadora de los libros de don Juan Manuel, una vocación complementaria de la magisterial.
3. Fecha de redacción.
Queda apuntado que el Libro infinido fue escrito en el marco de una tensa y continua redefinición del propio personaje por parte de don Juan Manuel. También lo fue desde un temor al futuro basado en la inseguridad tanto como en un sentimiento del propio valer y un orgullo de linaje superlativos. Es un libro que se concibió como la vida: abierto a posibles añadidos según los sugiriesen nuevas experiencias, inacabado mientras estas no terminasen. 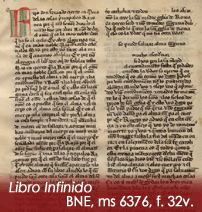 Don Juan Manuel nos cuenta que lo escribió porque se lo pidió su hijo don Fernando, «que es agora, quando yo lo comencé, de dos años» (Libro infinido, Prólogo). Tal petición no sería un imposible (a esa edad don Fernando sabría hacerse entender, y es posible que ver a su padre leyendo, dictando o escribiendo hubiese excitado su curiosidad). Pero tiene mucho aspecto de tópico: bien el de la obediencia del escritor al requerimiento de una persona de calidad (muy propio de un exordio), bien el del puer senex. En cualquiera de los dos casos, quizá empleados con una pincelada de ironía nada inapropiada en un libro tan familiaris. Pues aunque don Juan Manuel se permite más de una vez en sus obras rasgos de humor y rupturas de las convenciones, el tópico del puer senex tuvo sobre todo —entre escritores paganos y cristianos— un serio valor panegírico y apologético: algo especialmente excelente, sobrenatural incluso, se revela en el niño que da muestras de una madurez y una sabiduría impropias de su edad. Esta conversión de don Fernando Manuel en puer senex podría ser entonces no tanto una benévolabroma de andar por casacomo una suerte de halago diferido a su hijo —diferido hasta el momento en que pudiera leerlo— y, para quienes además de don Fernando pudiesen abordar la lectura de la obra, una forma más de enaltecimiento del propio linaje por parte de don Juan Manuel.
Don Juan Manuel nos cuenta que lo escribió porque se lo pidió su hijo don Fernando, «que es agora, quando yo lo comencé, de dos años» (Libro infinido, Prólogo). Tal petición no sería un imposible (a esa edad don Fernando sabría hacerse entender, y es posible que ver a su padre leyendo, dictando o escribiendo hubiese excitado su curiosidad). Pero tiene mucho aspecto de tópico: bien el de la obediencia del escritor al requerimiento de una persona de calidad (muy propio de un exordio), bien el del puer senex. En cualquiera de los dos casos, quizá empleados con una pincelada de ironía nada inapropiada en un libro tan familiaris. Pues aunque don Juan Manuel se permite más de una vez en sus obras rasgos de humor y rupturas de las convenciones, el tópico del puer senex tuvo sobre todo —entre escritores paganos y cristianos— un serio valor panegírico y apologético: algo especialmente excelente, sobrenatural incluso, se revela en el niño que da muestras de una madurez y una sabiduría impropias de su edad. Esta conversión de don Fernando Manuel en puer senex podría ser entonces no tanto una benévolabroma de andar por casacomo una suerte de halago diferido a su hijo —diferido hasta el momento en que pudiera leerlo— y, para quienes además de don Fernando pudiesen abordar la lectura de la obra, una forma más de enaltecimiento del propio linaje por parte de don Juan Manuel.
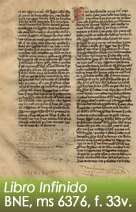 En cualquier caso, se lo pidiera o no su niño, creemos que con esa afirmación don Juan Manuel indica que empezó a componer el libro hacia 1334. Pues don Fernando había nacido muy probablemente en 1332.
En cualquier caso, se lo pidiera o no su niño, creemos que con esa afirmación don Juan Manuel indica que empezó a componer el libro hacia 1334. Pues don Fernando había nacido muy probablemente en 1332.
La de 1334 es también fecha congruente con la recomendación que don Juan Manuel hace a su hijo en el sentido de que, a la hora de tratar con otras familias nobles, sea especialmente considerado –tras «los de Vizcaya y los de Lara», que eran parientes próximos— con «los de Cameros», linaje descabezado en ese mismo año por Alfonso XI al ejecutar a Juan Alfonso II López Díaz de Haro (con lo que, según todos los indicios, el monarca se apropió del señorío). También sería congruente con que se aluda en el Libro infinido más de una docena de veces al Libro de los estados, su obra más cabal hasta ese momento. Solo a otra de ellas hace alusión explícita, y solo una vez: concretamente, a los versos finales del ejemplo II de la primera parte de El conde Lucanor, cuya versión definitiva concluiría «en Salmerón, lunes, XII días de junio [de 1335]» al menos en sus cuatro últimas partes, pues la primera, la célebre colección de exemplos, debió gozar de difusión independiente ya con anterioridad.
La fecha de terminación del Libro infinido es más incierta: rechazando hipótesis que tendían a adjudicarle una fecha más temprana (o una tan tardía como 1344), José Manuel Blecua 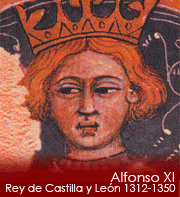 propuso situarla hacia 1337 a la vista de cómo evolucionaron las relaciones entre don Juan Manuel y su familia política, los Lara: en 1337 tiene lugar la mediación de la suegra de don Juan Manuel con Alfonso XI a fin de que nuestro autor y su hijo puedan regresar a Castilla desde su exilio. El acuerdo, aceptado por don Juan Manuel, es mucho más ventajoso para Alfonso XI que para él. Del 31 de mayo de 1339 data el primero de los testamentos otorgados por don Juan Manuel. En el año siguiente, 1340, dictará otro en el que algunas de las principales modificaciones afectan a la valoración de su familia política y de las consecuencias que la intervención de la misma en sus asuntos ha tenido para sus intereses. Tal valoración no puede ser más negativa. Blecua apunta que la diferencia entre el testamento de 1339 y el de 1340 puede deberse a que en el momento de otorgar el primero
propuso situarla hacia 1337 a la vista de cómo evolucionaron las relaciones entre don Juan Manuel y su familia política, los Lara: en 1337 tiene lugar la mediación de la suegra de don Juan Manuel con Alfonso XI a fin de que nuestro autor y su hijo puedan regresar a Castilla desde su exilio. El acuerdo, aceptado por don Juan Manuel, es mucho más ventajoso para Alfonso XI que para él. Del 31 de mayo de 1339 data el primero de los testamentos otorgados por don Juan Manuel. En el año siguiente, 1340, dictará otro en el que algunas de las principales modificaciones afectan a la valoración de su familia política y de las consecuencias que la intervención de la misma en sus asuntos ha tenido para sus intereses. Tal valoración no puede ser más negativa. Blecua apunta que la diferencia entre el testamento de 1339 y el de 1340 puede deberse a que en el momento de otorgar el primero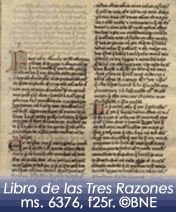 don Juan Manuel pudo refrenar su vieja hostilidad hacia los Lara por consideración a su tercera esposa, Blanca Núñez, que aún vivía y habría de morir entre la redacción y uno y otro testamento, con lo que se aflojaron decisivamente los vínculos entre don Juan Manuel y su suegra y su cuñado. No puede excluirse, sin embargo, que nuestro autor escribiera las políticas palabras favorables a los Lara que leemos en el Libro infinido incluso después de mayo de 1339, pensando más en los intereses y lazos familiares de su hijo que en los suyos propios, aunque dificulte pensarlo el cariz rampante que el orgullo de linaje de don Juan Manuel adquiere pocos años después en el Libro de las tres razones. De todo ello concluimos que la redacción del Libro infinido en su conjuntopuede datarse entre 1334 y 1337, siendo posible extender esta fecha hasta los aledaños de 1340. No cabe duda, por lo demás, de que el último capítulo (XXVI, conocido como De las maneras de amor) se compuso a cierta distancia temporal de la conclusión de los que lo preceden: así nos lo dice don Juan Manuel, añadiendo que todavía entonces se dejaba abierta la posibilidad de seguir ampliando su obra.
don Juan Manuel pudo refrenar su vieja hostilidad hacia los Lara por consideración a su tercera esposa, Blanca Núñez, que aún vivía y habría de morir entre la redacción y uno y otro testamento, con lo que se aflojaron decisivamente los vínculos entre don Juan Manuel y su suegra y su cuñado. No puede excluirse, sin embargo, que nuestro autor escribiera las políticas palabras favorables a los Lara que leemos en el Libro infinido incluso después de mayo de 1339, pensando más en los intereses y lazos familiares de su hijo que en los suyos propios, aunque dificulte pensarlo el cariz rampante que el orgullo de linaje de don Juan Manuel adquiere pocos años después en el Libro de las tres razones. De todo ello concluimos que la redacción del Libro infinido en su conjuntopuede datarse entre 1334 y 1337, siendo posible extender esta fecha hasta los aledaños de 1340. No cabe duda, por lo demás, de que el último capítulo (XXVI, conocido como De las maneras de amor) se compuso a cierta distancia temporal de la conclusión de los que lo preceden: así nos lo dice don Juan Manuel, añadiendo que todavía entonces se dejaba abierta la posibilidad de seguir ampliando su obra.
4. Género.
El Libro infinido es obra que nació de suyo inacabada, hasta el punto de que así la quiso titular su autor:
Y por[que] este libro es de cosas que yo prové, pusi en él las de que me acordé. Y porque las que d’aquí adelante provare non sé a qué recudrán, non las pude aquí poner; mas con la merced de Dios ponerlas he como las provare. Y porque esto non sé cuándo se acabará, pus nombre a este libro el Libro Enfenido, que quiere dezir ‘Libro sin acabamiento’ (Prólogo, Libro infinido).
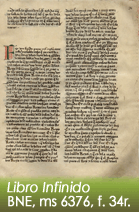 Era un libro en teoría tan ampliable como las experiencias que su autor pudiera vivir y estimase dignas de ser trasladadas al vademecum de prudencia que pretende legar a su hijo. Sin embargo, el texto que hoy conocemos no es una mera miscelánea de fragmentos más o menos trabados, sino un conjunto bien estructurado de temas. Es lo lógico en un texto dirigido a un niño al que no se le presuponen apenas posibilidades para las veleidades intelectuales. Pese a ocasionales observaciones arrogantes, más demostrativas de orgullo indomable que de verdadera seguridad, se aprecia en esa voluntad de orden y esencialidad didácticos un preocupado sentido de la previsión por parte de quien empieza a pensar en el Libro infinido cuando ve a su hijo en una edad similar a la que él tenía cuando perdió a su padre (don Juan Manuel ha cumplido los cincuenta en 1332; el infante don Manuel, padre del escritor, los rondaba cuando falleció en 1283). Y en una situación objetivamente más incierta de lo que fue la suya: con el monarca reinante por enemigo, y lanzado a una incansable acumulación de poder por transferencia a la corona de viejos privilegios nobiliarios.
Era un libro en teoría tan ampliable como las experiencias que su autor pudiera vivir y estimase dignas de ser trasladadas al vademecum de prudencia que pretende legar a su hijo. Sin embargo, el texto que hoy conocemos no es una mera miscelánea de fragmentos más o menos trabados, sino un conjunto bien estructurado de temas. Es lo lógico en un texto dirigido a un niño al que no se le presuponen apenas posibilidades para las veleidades intelectuales. Pese a ocasionales observaciones arrogantes, más demostrativas de orgullo indomable que de verdadera seguridad, se aprecia en esa voluntad de orden y esencialidad didácticos un preocupado sentido de la previsión por parte de quien empieza a pensar en el Libro infinido cuando ve a su hijo en una edad similar a la que él tenía cuando perdió a su padre (don Juan Manuel ha cumplido los cincuenta en 1332; el infante don Manuel, padre del escritor, los rondaba cuando falleció en 1283). Y en una situación objetivamente más incierta de lo que fue la suya: con el monarca reinante por enemigo, y lanzado a una incansable acumulación de poder por transferencia a la corona de viejos privilegios nobiliarios.
Es verosímil que ese sea el horizonte de expectativas vitales con el que don Juan Manuel se pone a elaborar el regimiento de príncipes que piensa legarle a su hijo. Visto y más que visto lo que va de la teoría a la práctica política, de los buenos consejos en abstracto y los libros que los recogen a la realidad de los consejeros que rodean a Alfonso XI, 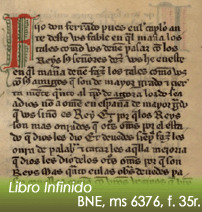 se trata de un texto especialmente urgente para un autor que ya se ha volcado en otros más lucidos y que ha podido oponer —manteniéndose firme en las doctrinas esenciales— la flexibilidad, la relatividad, la fragmentariedad, el perspectivismo propios de la literatura (sobre todo en El conde Lucanor) a la rigidez de las concepciones ideales del orden social y la naturaleza de los hombres (como las subyacentes en el Libro del caballero y del escudero). Don Juan Manuel se concentra esta vez en lo esencial, dando así un quiebro a la tendencia del género de los regimientos de príncipes hacia la amplificación, la acumulación de sentencias, la apertura a la narración o a la desnuda teoría jurídico-política.
se trata de un texto especialmente urgente para un autor que ya se ha volcado en otros más lucidos y que ha podido oponer —manteniéndose firme en las doctrinas esenciales— la flexibilidad, la relatividad, la fragmentariedad, el perspectivismo propios de la literatura (sobre todo en El conde Lucanor) a la rigidez de las concepciones ideales del orden social y la naturaleza de los hombres (como las subyacentes en el Libro del caballero y del escudero). Don Juan Manuel se concentra esta vez en lo esencial, dando así un quiebro a la tendencia del género de los regimientos de príncipes hacia la amplificación, la acumulación de sentencias, la apertura a la narración o a la desnuda teoría jurídico-política.
Porque es a ese género al que mejor puede adscribirse —aun con todas sus peculiaridades— el Libro infinido. El género de los regimientos de príncipes (tratados destinados en principio a adoctrinar moral y políticamente a los hijos de los reyes, y subsidiariamente, a otros magnates) está ya presente en la Biblia y en la Antigüedad grecolatina; también en las letras orientales. En la Edad Media europea tiene amplio desarrollo en latín al menos desde época de Carlomagno. 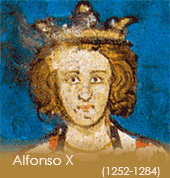 Dos de las muestras más destacables de este desarrollo medieval son (más acá del colosal Policraticus de Juan de Salisbury, de 1159) los tratados conocidos por el título De regimine principum que escribieron en la segunda mitad del siglo XIII Santo Tomás de Aquino (hacia 1255) y Egidio Romano (hacia 1280). A este último se remite en el Libro infinido (cap. IV), y es la lectura más docta que don Juan Manuel se atreve a recomendar a su hijo (hay que pensar, aunque esto dista de ser seguro, que le aconseja su lectura en latín: don Juan Manuel insiste en el Libro de los estados (I, cap. LVII)en la conveniencia de aprender a leer en latín; por otra parte, la versión castellana con glosa que de ese libro se hizo y hemos conservado, obra de Fray Juan García de Castrojeriz, es de hacia 1345 un tanto tardía para las fechas de composición del Libro infinido). El contexto en que se hace la recomendación es significativo desde el punto de vista político y a la vista de las pésimas relaciones entre don Juan Manuel y Alfonso XI, pues remite a don Fernando precisamente a la sección del libro de Egidio Romano en que se define qué es un tirano.
Dos de las muestras más destacables de este desarrollo medieval son (más acá del colosal Policraticus de Juan de Salisbury, de 1159) los tratados conocidos por el título De regimine principum que escribieron en la segunda mitad del siglo XIII Santo Tomás de Aquino (hacia 1255) y Egidio Romano (hacia 1280). A este último se remite en el Libro infinido (cap. IV), y es la lectura más docta que don Juan Manuel se atreve a recomendar a su hijo (hay que pensar, aunque esto dista de ser seguro, que le aconseja su lectura en latín: don Juan Manuel insiste en el Libro de los estados (I, cap. LVII)en la conveniencia de aprender a leer en latín; por otra parte, la versión castellana con glosa que de ese libro se hizo y hemos conservado, obra de Fray Juan García de Castrojeriz, es de hacia 1345 un tanto tardía para las fechas de composición del Libro infinido). El contexto en que se hace la recomendación es significativo desde el punto de vista político y a la vista de las pésimas relaciones entre don Juan Manuel y Alfonso XI, pues remite a don Fernando precisamente a la sección del libro de Egidio Romano en que se define qué es un tirano.
En el tiempo de la redacción del Libro infinido, el género de los regimientos de príncipes acumulaba ya una tradición considerable en las lenguas romances. También en la península ibérica, donde el Libro de los doze sabios o tratado de la nobleza y lealtad, compuesto a partir fundamentalmente de modelos árabes, se remonta nada menos que a 1237. Los siguientes eslabones de la cadena que —a nuestro propósito— termina en don Juan Manuel serían la Partida II de Alfonso X (no siendo stricto sensu un tratado de este tipo puede por sus contenidos incluirse entre ellos, sobre todo los títulos 1-13), los Castigos de Sancho IV (1292) y el Libro del consejo y de los consejeros (1293) atribuido a Pedro Gómez Barroso. Después de este libro, y tras la sección de los Castigos del rey de Mentón del Libro del cavallero Zifar, las principales contribuciones al mismo en los primeros cuarenta años del siglo XIV (hasta la mencionada traducción y glosa castellana del De regimine principum de Egidio Romano por Juan García de Castrojeriz) saldrían del escritorio de don Juan Manuel, adoptando planteamientos generales y formas literarias más diversas que nunca hasta ese momento.
Y es que, en cierto modo, pueden considerarse parte de la literatura de regimine principum el Libro de los estados (al menos los treinta y seis capítulos que se dedican a los estados de emperador y de rey), 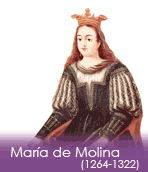 y el Libro infinido, mientras que El conde Lucanor —y, en otra medida, el Libro del caballero y del escudero— serían obras próximas en espíritu a esa tradición o variaciones sobre la misma. Que es multiforme casi por definición. No solo por la variedad de extensiones, temas y fuentes que presentan los distintos libros que se podrían integrar en ella. También por el tipo de destinatario enunciado o pretendido, por una parte, y, por otra, por la mayor o menor apertura mostrada hacia formas literarias de elaboración del discurso: así la inclusión o no de proverbios y sentencias, por un lado, o de fazañas, fábulas, exempla, por otro. O, en distinto plano, la definición o no de un marco narrativo para la exposición de los contenidos didácticos (por ejemplo: la construcción de un diálogo literariamente verosímil entre maestro y discípulo o la mera implicación del mismo; la referencia (o no) desde el interior del diálogo a otros interlocutores, sea bajo la especie de auctoritates o por medio de la creación de personajes literarios adicionales a los de los protagonistas del diálogo).
y el Libro infinido, mientras que El conde Lucanor —y, en otra medida, el Libro del caballero y del escudero— serían obras próximas en espíritu a esa tradición o variaciones sobre la misma. Que es multiforme casi por definición. No solo por la variedad de extensiones, temas y fuentes que presentan los distintos libros que se podrían integrar en ella. También por el tipo de destinatario enunciado o pretendido, por una parte, y, por otra, por la mayor o menor apertura mostrada hacia formas literarias de elaboración del discurso: así la inclusión o no de proverbios y sentencias, por un lado, o de fazañas, fábulas, exempla, por otro. O, en distinto plano, la definición o no de un marco narrativo para la exposición de los contenidos didácticos (por ejemplo: la construcción de un diálogo literariamente verosímil entre maestro y discípulo o la mera implicación del mismo; la referencia (o no) desde el interior del diálogo a otros interlocutores, sea bajo la especie de auctoritates o por medio de la creación de personajes literarios adicionales a los de los protagonistas del diálogo).
En cuanto a lo primero, el tipo de destinatario enunciado o pretendido, existieron tratados muy diversos. Algunos fueron concebidos para un príncipe, otros para ninguno en concreto. El Libro infinido es un ejemplo de libro con destinatario personalizadísimo, en algunas de sus enseñanzas —como las relativas a la elección de médico o al tratamiento de parientes— del todo intransferible, y caracterizado por una evitación tan sistemática de toda expansión gnómica o narrativa que se diría un contramodelo de los Castigos de Sancho IV: no cabe duda de que don Juan Manuel se formó en la peculiar atmósfera cultural del reinado de Sancho IV, prolongada casi veinte años después de la muerte de este por algunos de sus principales inspiradores, a la cabeza de ellos la reina María de Molina. Pero el extremo despojamiento del Libro infinido, la opción que en él se hace por la fe ciega en Dios, sin especulaciones, la sumisión a la Iglesia, el pragmatismo extremo y la desconfianza hacia los hombres —incluso hacia los de la propia sangre—, o bien la revisión de la figura de Sancho IV que se lleva a cabo posteriormente en el Libro de las tres razones, entre otras cosas, invitan a pensar que, si cabe etiquetar a don Juan Manuel como autor molinista, la obra que nos ocupa puede contemplarse como escrita de vuelta del molinismo, enfriados –por causa de las vicisitudes políticas— muchos de los entusiasmos que animaron esa reorientación cultural y que pudieron constituir el cimiento de los intereses literarios del hijo del infante don Manuel.
5. Estructura y contenidos del Libro infinido.
El Libro infinido consta de un prólogo y veintiséis capítulos. En el último de ellos cabe distinguir una introducción y quince subdivisiones, cada una de ellas ilustrativa de una modalidad, más que de amor, de amicitia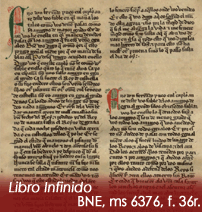 (y pocas veces sin mezcla de cálculo: no trata de ser un catálogo de las formas ideales de amistad que pueden darse sino más bien de las que una personalidad madura y desengañada estima que cabe encontrar en la realidad, y de consejos para reaccionar adecuadamente ante ellas). El prólogo de la obra es bastante extenso por comparación con lo que suelen ser las dimensiones de los capítulos. El afán de brevedad en la exposición y en el estilo, manifestado varias veces a lo largo del texto, alcanza su máxima concreción en esas subdivisiones del último capítulo.
(y pocas veces sin mezcla de cálculo: no trata de ser un catálogo de las formas ideales de amistad que pueden darse sino más bien de las que una personalidad madura y desengañada estima que cabe encontrar en la realidad, y de consejos para reaccionar adecuadamente ante ellas). El prólogo de la obra es bastante extenso por comparación con lo que suelen ser las dimensiones de los capítulos. El afán de brevedad en la exposición y en el estilo, manifestado varias veces a lo largo del texto, alcanza su máxima concreción en esas subdivisiones del último capítulo.
Como se ha apuntado, 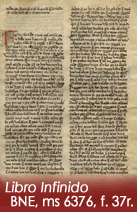 el Libro infinido comprende un conjunto de temas bien estructurado (jerarquizado, cabría decir). No por ello se da siempre una correspondencia exacta entre capítulos y temas, aunque esa sea la tendencia predominante. El que ocupa el prólogo es un elogio del saber —en apariencia concomitante con el que inaugura el Libro del caballero y del escudero— en tanto que ser y manifestación de Dios y, por tanto, lo mejor a que los hombres pueden aspirar, pues, siendo Dios el saber, apela a la parte más elevada y eterna del hombre, el alma racional, que le diferencia decisivamente del resto de las criaturas. La búsqueda del saber tiene así una dimensión ética: es la forma por excelencia de autoperfeccionamiento, no en tanto que fin en sí mismo sino como vía para la salvación del alma, esto es, para la participación de esta en Dios, origen y esencia de todo saber digno de tal nombre. El Libro infinido comienza, de ese modo, hablando de lo más elevado que pueda concebirse: prima facie, del saber; en el fondo, de Dios, de aquello que los hombres pueden alcanzar de él, que –como enseguida se apresura a aclarar don Juan Manuel— no es todo.
el Libro infinido comprende un conjunto de temas bien estructurado (jerarquizado, cabría decir). No por ello se da siempre una correspondencia exacta entre capítulos y temas, aunque esa sea la tendencia predominante. El que ocupa el prólogo es un elogio del saber —en apariencia concomitante con el que inaugura el Libro del caballero y del escudero— en tanto que ser y manifestación de Dios y, por tanto, lo mejor a que los hombres pueden aspirar, pues, siendo Dios el saber, apela a la parte más elevada y eterna del hombre, el alma racional, que le diferencia decisivamente del resto de las criaturas. La búsqueda del saber tiene así una dimensión ética: es la forma por excelencia de autoperfeccionamiento, no en tanto que fin en sí mismo sino como vía para la salvación del alma, esto es, para la participación de esta en Dios, origen y esencia de todo saber digno de tal nombre. El Libro infinido comienza, de ese modo, hablando de lo más elevado que pueda concebirse: prima facie, del saber; en el fondo, de Dios, de aquello que los hombres pueden alcanzar de él, que –como enseguida se apresura a aclarar don Juan Manuel— no es todo.
En efecto, muy importante es también que en este prólogo don Juan Manuel afirme que los hombres no pueden aspirar a poseer sino parte del saber, pues si «Dios non puede caber en seso nin en entendimiento de omne, bien así el saber complido non puede caber en seso nin entendimiento de omne […]. Y por ende, non debe ninguno crer que puede él saber todo el saber». Pese a lo cual, señala, es una bendición alcanzar lo más que se pueda, en el campo que sea, ya que los hombres «unos trabajan en un saber y otros en otro».
Es evidente la conexión de esta «sectorialización» del saber con la existencia de una compartimentación social, pero aquí don Juan Manuel no se adentra por este camino (lo que, a la vista de otros lugares de sus obras, especialmente del Libro de los estados, hubiese sido previsible). 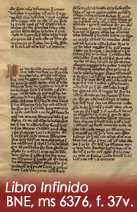 No: a lo que atiende es a subrayar que su libro nace del deseo de «ayudar a mí y a otros a saber lo que más pudiese». Con ello desvela otra consecuencia ética, más inmediata, de la procura del saber: la obligación de transmitirlo (hay que subrayarlo más allá de notar que el propósito es tópico común en los exordios de obras didácticas). Para avalar la validez de ese saber que se propone transmitir apelará fundamentalmente a lo experimentado en carne propia y visto con sus propios ojos antes que a lo conocido por otros medios. Esto no es una manifestación de antiintelectualismo, porque no desprecia esos otros medios; tampoco un convencional encarecimiento de la materia ni un empleo rutinario de la tópica de la modestia. Hay en el Libro infinido una firme voluntad de evitar las ilustraciones literarias o eruditas, voluntad solidaria de la de máxima autenticidad, y por buenas razones prácticas: se trata de procurar los consejos de prudencia más esenciales —que no sean impedimento para la salvación de su alma— a su heredero, pero al margen de todo afán de entretenerlo o de deslumbrarlo, y también, por consiguiente, de toda vanidad o exhibicionismo por parte del autor. Esto último daría además razón del constante rechazo del anecdotismo y de la prolijidad expresiva, de la observancia de un ideal estilístico de brevedad que no va en este caso (a diferencia de lo que sucede en las partes III-IV de El conde Lucanor, o en ciertos lugares del Libro de los estados) ligada a la oscuridad.
No: a lo que atiende es a subrayar que su libro nace del deseo de «ayudar a mí y a otros a saber lo que más pudiese». Con ello desvela otra consecuencia ética, más inmediata, de la procura del saber: la obligación de transmitirlo (hay que subrayarlo más allá de notar que el propósito es tópico común en los exordios de obras didácticas). Para avalar la validez de ese saber que se propone transmitir apelará fundamentalmente a lo experimentado en carne propia y visto con sus propios ojos antes que a lo conocido por otros medios. Esto no es una manifestación de antiintelectualismo, porque no desprecia esos otros medios; tampoco un convencional encarecimiento de la materia ni un empleo rutinario de la tópica de la modestia. Hay en el Libro infinido una firme voluntad de evitar las ilustraciones literarias o eruditas, voluntad solidaria de la de máxima autenticidad, y por buenas razones prácticas: se trata de procurar los consejos de prudencia más esenciales —que no sean impedimento para la salvación de su alma— a su heredero, pero al margen de todo afán de entretenerlo o de deslumbrarlo, y también, por consiguiente, de toda vanidad o exhibicionismo por parte del autor. Esto último daría además razón del constante rechazo del anecdotismo y de la prolijidad expresiva, de la observancia de un ideal estilístico de brevedad que no va en este caso (a diferencia de lo que sucede en las partes III-IV de El conde Lucanor, o en ciertos lugares del Libro de los estados) ligada a la oscuridad.
Pese a ello, resulta llamativo comprobar que hasta aquí don Juan Manuel se ha movido en el nivel de lo general —utilizando un lenguaje inusitadamente lógico-escolástico propio de la literatura consiliaria anterior (así los Castigos de Sancho IV o el Libro del consejo y de los consejeros) en el que no perseverará en el resto del texto—. Y que, apenas pasa a interpelar a un destinatario, lo hace a uno plural.
Y si los que este libro leyeren non lo fallaren por buena obra […] que non se maravillen d’ello […], ca yo non lo fiz sinon para los que non fuesen de mejor entendimiento que yo(Prólogo, Libro infinido).
Tal vez sea esta interpelación producto de una inercia retórica típicamente proemial, pero lo cierto es que esta expresión permite vislumbrar en la voluntad de don Juan Manuel unos destinatarios plurales de la obra, más allá del que inmediatamente se individualiza con toda nitidez:
Y fizlo para don Ferrando, mio fijo, que me rogó quel fiziese un libro. Y yo fiz este para él y para los que non saben más que yo y él, que es agora, cuando yo lo comencé, de dos años […] (Prólogo, Libro infinido).
 A partir de este pasaje, don Fernando pasará a ser el destinatario de todas las admoniciones y recomendaciones. De una forma un tanto solemne (por avalada por la tradición): por medio de la repetición del vocativo «Fijo don Ferrando» al comienzo de cada capítulo. En esto don Juan Manuel sigue el ejemplo del «fili mi» del libro de los Proverbios de la Biblia. Y, más cercanamente en el tiempo —y tal vez en su experiencia de lector—, de los Castigos de Sancho IV, en los que cada capítulo comienza con la fórmula «mio fijo» (o bien, incluso, de muchos de los Castigos del rey de Mentón que trae el Libro del cavallero Zifar, donde la fórmula suele ser «mios fijos»). Pero es de notar cómo don Juan Manuel da una vuelta de tuerca original en la personalización y la intransferibilidad de sus enseñanzas al modificar la fórmula bíblica, introduciendo en ella el nombre propio de su heredero.
A partir de este pasaje, don Fernando pasará a ser el destinatario de todas las admoniciones y recomendaciones. De una forma un tanto solemne (por avalada por la tradición): por medio de la repetición del vocativo «Fijo don Ferrando» al comienzo de cada capítulo. En esto don Juan Manuel sigue el ejemplo del «fili mi» del libro de los Proverbios de la Biblia. Y, más cercanamente en el tiempo —y tal vez en su experiencia de lector—, de los Castigos de Sancho IV, en los que cada capítulo comienza con la fórmula «mio fijo» (o bien, incluso, de muchos de los Castigos del rey de Mentón que trae el Libro del cavallero Zifar, donde la fórmula suele ser «mios fijos»). Pero es de notar cómo don Juan Manuel da una vuelta de tuerca original en la personalización y la intransferibilidad de sus enseñanzas al modificar la fórmula bíblica, introduciendo en ella el nombre propio de su heredero.
De manera similar, los capítulos suelen quedar cerrados y distinguidos unos de otros también por recurso a la anáfora: la mayoría de los del Libro infinido terminan con una tajante fórmula –esta sujeta a más variaciones, según contextos— por el estilo de: «Y la prueva es que todos los que lo así fizieron se fallaron ende bien, y el contrario». Fórmula semejante a la que suele concluir (también dando cabida a variaciones) cada ejemplo de la primera parte de El conde Lucanor, siempre en la línea de: «El conde tovo este por buen consejo, y fízolo assí y fallose d’ello muy bien» (así en el ejemplo XX de la I parte). Se diría, sin embargo, que don Juan Manuel ha querido usar con mesura de las propiedades estructuradoras de la anáfora. Baste para constatarlo la comparación del uso que del recurso se hace en el Libro infinido (o en el marco narrativo de El conde Lucanor, texto mucho más abierto a las galas de la retórica) con el tan intensivo de los Castigos de Sancho IV (tomamos para ilustrarlo un ejemplo especialmente bien encadenado y, por abierto a la variación, poco monótono):
Pues para mientes en estas nueue cosas e verás quánto valen más aquestas tres que non todas estas nueve. Ca así commo Dios, tu Padre, vale muy más que el otro tu padre tenporal, así la tu alma vale muy más que non el tu cuerpo, así los dones de Dios valen más que otros. E conosçiendo los sus dones que te Él da conosçeras a Él. Y conosçiendo a Él conosçerás a ti mesmo que lo resçibes d’él. E conosçiendo a ti mesmo conosçerás el estado en que estás e saberlo has guardar. E conosçiendo el tu estado conosçerás a lo que has de venir. E conosçiendo a lo que has de venir, guardarte has de non caer en yerro. Y guardándote de yerro non caerás en perdiçión. E aviendo aquellas tres cosas avrás por ellas todas las otras. Y si todas las otras ouieses y non estas tres, por mengua d’estas perderíes todas las otras. (Castigos del rey don Sancho IV, cap. XXVII, p. 223)
Hallamos este ejemplo en la coda de un capítulo. Pero hay algunos de estos, incluso bastante extensos, casi enteramente construidos por el procedimiento de acumular sentencias que siempre empiezan por la misma o las mismas palabras. Lo cual no es evidentemente incompatible con la profundidad de contenidos ni, mucho menos, con la brillantez estilística y persuasiva.
Tras haber empezado hablando de Dios al hacerlo del saber, el capítulo I del Libro infinido se dedica a la más noble de sus creaciones, el alma humana, indagadora y receptora del saber. El capítulo se inicia con una rotunda afirmación de la dignidad del hombre y con el amago de otras tesis que la corroborarían en las cuales don Juan Manuel 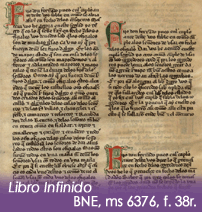 renuncia de modo expreso a entrar porque «esto non faze a la manera que avemos a fablar» (esto es, porque no correspondería al nivel retórico elegido ni sería apropiado a las circunstancias de orador y receptor), y por mor de la brevedad («y por non alongar el libro»). Hay en este capítulo (cap. I) y en el siguiente (cap. II), dedicado al cuerpo y los cuidados básicos que deben dispensársele, sin embargo, una de las más claras exposiciones que hiciera don Juan Manuel de la antropología que está en la base de toda su obra, en la que lo fundamental es que «el omne es compuesto del alma y del cuerpo, y ha entendimiento y razón, y ha libre albedrío para poder fazer bien o mal. Y esto non ha ninguna criatura que sea en el cielo nin en la tierra sinon el omne». Una antropología en la que los estudiosos han visto una decisiva influencia de la doctrina de la via media de Santo Tomás de Aquino, para quien el hombre tiene una doble naturaleza, como una doble existencia —terrena y celestial—, y para quien el cuerpo y la vida entre los asuntos del mundo no son simples, penosas o despreciables rémoras sino condición necesaria y peculiar de su naturaleza y de su forma de conocer (y de acercarse a Dios) frente a las propias de criaturas meramente espirituales, como los ángeles. Y por eso su modelo más perfecto es Cristo, Dios y hombre.
renuncia de modo expreso a entrar porque «esto non faze a la manera que avemos a fablar» (esto es, porque no correspondería al nivel retórico elegido ni sería apropiado a las circunstancias de orador y receptor), y por mor de la brevedad («y por non alongar el libro»). Hay en este capítulo (cap. I) y en el siguiente (cap. II), dedicado al cuerpo y los cuidados básicos que deben dispensársele, sin embargo, una de las más claras exposiciones que hiciera don Juan Manuel de la antropología que está en la base de toda su obra, en la que lo fundamental es que «el omne es compuesto del alma y del cuerpo, y ha entendimiento y razón, y ha libre albedrío para poder fazer bien o mal. Y esto non ha ninguna criatura que sea en el cielo nin en la tierra sinon el omne». Una antropología en la que los estudiosos han visto una decisiva influencia de la doctrina de la via media de Santo Tomás de Aquino, para quien el hombre tiene una doble naturaleza, como una doble existencia —terrena y celestial—, y para quien el cuerpo y la vida entre los asuntos del mundo no son simples, penosas o despreciables rémoras sino condición necesaria y peculiar de su naturaleza y de su forma de conocer (y de acercarse a Dios) frente a las propias de criaturas meramente espirituales, como los ángeles. Y por eso su modelo más perfecto es Cristo, Dios y hombre.
Sentada la excelencia del alma y su primacía sobre el cuerpo, y pues de hablar del alma y de su salvación se trata en primer lugar, don Juan Manuel se muestra tajante en no extraviarse en especulaciones. Para ello ve él un camino cierto al que atenerse: la asunción de los dogmas y una actitud firme de obediencia filial a la Iglesia. En efecto, pues no todo el mundo puede alcanzar todo el saber, y cada uno debe afanarse en el que le es propio, invita a su hijo a que «creades verdaderamente toda la santa fe cathólica y todos los sus artículos así como la cree la Sancta Madre Eglesia de Roma». No es sorprendente que todo este pasaje esté probablemente transido de alusiones (como de costumbre en nuestro autor, no declaradas ni precisadas) 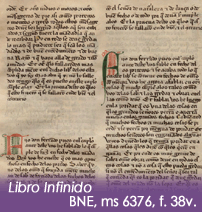 a textos canónicos y catequísticos promulgados por los concilios IV lateranense (1215) y de Vienne (1311) o derivados de ellos. Especialmente, a nuestro parecer, de este último concilio, reciente aún cuando don Juan Manuel inicia su actividad literaria y muy conforme en muchos de sus pronunciamientos a la concepción de la sociedad de nuestro autor y a sus particulares filias y fobias religiosas (entre las segundas, la espiritualidad anarquizante y sospechosa de hipocresía de quienes se apartan de las directrices de la iglesia para situarse al margen o en oposición a ella). Don Juan Manuel, sin embargo, no quiere redactar un catecismo ni una glosa del mismo. Se centra en expresar con sencillez cuál debe ser el fundamento básico del amor y del temor de Dios que debe albergar el cristiano y a enumerar las principales obligaciones de este, sobre todo en punto a su actitud en el seguimiento de la liturgia y la práctica de los sacramentos,
a textos canónicos y catequísticos promulgados por los concilios IV lateranense (1215) y de Vienne (1311) o derivados de ellos. Especialmente, a nuestro parecer, de este último concilio, reciente aún cuando don Juan Manuel inicia su actividad literaria y muy conforme en muchos de sus pronunciamientos a la concepción de la sociedad de nuestro autor y a sus particulares filias y fobias religiosas (entre las segundas, la espiritualidad anarquizante y sospechosa de hipocresía de quienes se apartan de las directrices de la iglesia para situarse al margen o en oposición a ella). Don Juan Manuel, sin embargo, no quiere redactar un catecismo ni una glosa del mismo. Se centra en expresar con sencillez cuál debe ser el fundamento básico del amor y del temor de Dios que debe albergar el cristiano y a enumerar las principales obligaciones de este, sobre todo en punto a su actitud en el seguimiento de la liturgia y la práctica de los sacramentos, 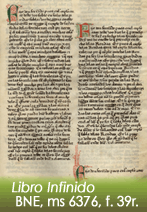 con particular atención al de la penitencia (lo que aprovecha para administrar unos gramos de doctrina autorizada contra opiniones poco ortodoxas sobre tal sacramento, opiniones extendidas al parecer entre las gentes de su estamento).
con particular atención al de la penitencia (lo que aprovecha para administrar unos gramos de doctrina autorizada contra opiniones poco ortodoxas sobre tal sacramento, opiniones extendidas al parecer entre las gentes de su estamento).
Más allá de esto, hay en el capítulo I varias recomendaciones sobre determinadas prácticas de piedad (los ayunos, las abstinencias), los derechos y las obligaciones para con las comunidades de religiosos y religiosas (desde la perspectiva de un gran señor feudal que los tendrá bajo su protección en sus dominios), y también sobre el ejercicio de la limosna. Estas recomendaciones, con una dimensión social, mundana, suponen, a nuestro parecer, una transición a los consejos sobre los cuidados que deben dispensarse al cuerpo, objeto del capítulo II.
Como en simetría especular con esta transición, el capítulo II se inicia con una apelación a no creer que la salud o la enfermedad, la vida o la muerte, dependan, en última instancia, de otra cosa que la voluntad divina, pese a la evidente utilidad de unos hábitos moderados y de la buena ciencia médica (de hecho, en el capítulo se incluirá una defensa de la medicina y de quienes la practican que es del todo congruente con la estimación de los saberes parciales y particulares de los hombres hecha en el prólogo). Es en los pasajes sucesivos donde don Juan Manuel, aunque con frecuencia repita consejos avalados por una tradición secular de regimine sanitatis, empieza a adoptar con su hijo un tono de voz más confidencial, una mayor consideración de su propia experiencia de la vida y de la individualidad de don Fernando, y de los términos en que, en su deseo, habría de desarrollarse la futura relación entre padre e hijo:
Y porque yo entiendo que siempre acaeció en el vuestro linage, y parece en vós que sodes mal dormidor, guisat siempre de furtar y de rebatar lo más que pudiéredes del tiempo para dormir, ca yo sé que vos será mester.
[…]
Dígovos que si esto fiziéredes, que vos fallaredes ende bien, y vos lo gradeceré y[o] mucho, y será una de las cosas por que vos ganaredes conmigo si yo sopiera que nunca bevedes vino sinon cuando comiéredes (cap. II, Libro infinido).
Incluso aflora un punto de apasionamiento en la voz de don Juan Manuel que hasta aquí ha estado completamente asordinado:
Y ruégovos y conséjovos y mándovos que si queredes el mi amor, que vos guardedes mucho del vino (cap. II, Libro infinido).
También en esta línea deben apreciarse los consejos de obediencia a los médicos y de respeto a la ciencia que le da, y la recomendación de que elija a sus médicos de entre los del linaje —judío— que siempre han servido a su familia (es interesante notar, de paso, que es posible que alguno de los consejos dietéticos e higiénicos que antes ha detallado procedan de un regimen sanitatis de Maimónides). Se señala esto en el contexto de una renuncia explícita a —de manera similar a como ha expresado su renuncia a la especulación teológica y moral— escribir un libro de física (‘medicina’): «ca me entremetería en lo que non sé y en lo que non me pertenesce».
En el capítulo III, don Juan Manuel entra ya en lo que sí está seguro que le pertenece: lo que –dice— «yo entendiere que cumple para la criança de los grandes omnes como vós, y los fijos de los reys y de los grandes señores».
Don Juan Manuel estructura este capítulo, también de cierta extensión, teniendo en mente el esquema hexapartito de las edades del hombre, de raíz agustiniana, pero centrándose en las necesidades y riesgos espirituales de las tres primeras edades: a saber, la «criança» (infantia), la «mocedat» (pueritia) y la «mancebía» (adolescentia). Precisa que esta última edad, la crucial, comprende «desque el omne […] pasa de seze años fasta que lega a los veinte y cinco». 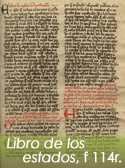 Novedad interesante frente a los capítulos anteriores es que, al término del mismo, don Juan Manuel vuelva a insistir en que «si en este libro oviese a poner todo por menudo sería el libro muy luengo», pero que esta vez modifique el tópico aserto remitiendo, para más información, a una obra suya, concretamente al Libro de los estados, la que más veces y con más intención citará en el resto del Libro infinido. Como se ha apuntado, este proclamación de la propia autoridad tiene poco de vanidoso (las referencias a sus propios libros son poco o nada ponderativas, topológicamente muy exactas, y en general, más bien escuetas). Aunque, ciertamente, concuerda con la seguridad en su propio mester que don Juan Manuel mostró desde el práctico comienzo de su actividad literaria, cuando se atrevió a pedir a su cuñado el arzobispo Juan de Aragón que, a cambio de romancearle su tratadito sobre el Pater noster, tuviera a bien traducir al latín el Libro del caballero y del escudero, lo que es signo de ambición de ser leído y considerado y de quedar en el tiempo: el afán de verse en lengua latina —especialmente en la poco latinizante Castilla de Alfonso XI— parece apuntar a que don Juan Manuel ambicionó en un momento dado una difusión internacional de su obra.
Novedad interesante frente a los capítulos anteriores es que, al término del mismo, don Juan Manuel vuelva a insistir en que «si en este libro oviese a poner todo por menudo sería el libro muy luengo», pero que esta vez modifique el tópico aserto remitiendo, para más información, a una obra suya, concretamente al Libro de los estados, la que más veces y con más intención citará en el resto del Libro infinido. Como se ha apuntado, este proclamación de la propia autoridad tiene poco de vanidoso (las referencias a sus propios libros son poco o nada ponderativas, topológicamente muy exactas, y en general, más bien escuetas). Aunque, ciertamente, concuerda con la seguridad en su propio mester que don Juan Manuel mostró desde el práctico comienzo de su actividad literaria, cuando se atrevió a pedir a su cuñado el arzobispo Juan de Aragón que, a cambio de romancearle su tratadito sobre el Pater noster, tuviera a bien traducir al latín el Libro del caballero y del escudero, lo que es signo de ambición de ser leído y considerado y de quedar en el tiempo: el afán de verse en lengua latina —especialmente en la poco latinizante Castilla de Alfonso XI— parece apuntar a que don Juan Manuel ambicionó en un momento dado una difusión internacional de su obra.
Los capítulos siguientes, a partir del cuarto, van entrando en distintos aspectos que don Fernando deberá tener presentes en el desempeño consciente de su papel en el mundo como miembro de su estamento, el de descendiente de reyes más que el de la alta nobleza, y en su vida social. En ese sentido, es significativo que el capítulo se inicie con una definición del papel y de las condiciones de los reyes. 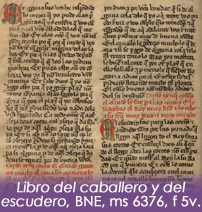 Don Juan Manuel nos dice, conforme a la doctrina más ortodoxa (como la reflejada en las Partidas alfonsíes) que los reyes en la tierra «son a semejança de Dios», y añade que Dios da a los pueblos reyes «segund los merecimientos del pueblo» (lo que muchas veces se sostenía a este respecto era algo bien distinto: que el pueblo seguía el ejemplo moral, bueno o malo, de su rey). Con ello atenúa don Juan Manuel la advertencia que a continuación hace sobre la indignidad del título de rey aplicado a los que son «torticieros y crueles y codiciosos y complidores de sus voluntades y desordenados y destroidores del pueblo». Don Juan Manuel señala que quienes así se comportan son tiranos, y remite a su hijo para más averiguaciones sobre las diferencias entre reyes y tiranos a una obra ya entonces clásica de teoría política: el De regimine principum (1280) de Egidio Romano, texto muy difundido en toda Europa en su versión original latina e incluso en distintos vulgares. Esta referencia erudita supone una mínima ruptura en la tendencia de nuestro autor a solo remitir a sus propias experiencias y a sus propias obras para corroborar o completar sus aseveraciones. Con ello establece además un contraste llamativo a su costumbre, no solo de este libro tan preocupado por la concisión y la brevedad sino de toda su obra, de no detallar sus fuentes o sus lecturas, o, si acaso, hacerlo muy vagamente. Habida cuenta de lo difíciles que habían sido y aún habían de ser las relaciones de nuestro autor con el monarca reinante en el momento de redactar el Libro infinido, nos parece un indicio de cautela de alcance seguramente insondable en toda su profundidad. Pues la mención de la figura del tirano es la de una autoridad que, según la teoría política de la época, traiciona radicalmente su condición de semejanza de Dios en la tierra y de administrador de justicia en Su nombre. Y, casi inevitablemente, evocaba la posibilidad de rebelión contra esa autoridad: en último extremo, del recurso al tiranicidio.
Don Juan Manuel nos dice, conforme a la doctrina más ortodoxa (como la reflejada en las Partidas alfonsíes) que los reyes en la tierra «son a semejança de Dios», y añade que Dios da a los pueblos reyes «segund los merecimientos del pueblo» (lo que muchas veces se sostenía a este respecto era algo bien distinto: que el pueblo seguía el ejemplo moral, bueno o malo, de su rey). Con ello atenúa don Juan Manuel la advertencia que a continuación hace sobre la indignidad del título de rey aplicado a los que son «torticieros y crueles y codiciosos y complidores de sus voluntades y desordenados y destroidores del pueblo». Don Juan Manuel señala que quienes así se comportan son tiranos, y remite a su hijo para más averiguaciones sobre las diferencias entre reyes y tiranos a una obra ya entonces clásica de teoría política: el De regimine principum (1280) de Egidio Romano, texto muy difundido en toda Europa en su versión original latina e incluso en distintos vulgares. Esta referencia erudita supone una mínima ruptura en la tendencia de nuestro autor a solo remitir a sus propias experiencias y a sus propias obras para corroborar o completar sus aseveraciones. Con ello establece además un contraste llamativo a su costumbre, no solo de este libro tan preocupado por la concisión y la brevedad sino de toda su obra, de no detallar sus fuentes o sus lecturas, o, si acaso, hacerlo muy vagamente. Habida cuenta de lo difíciles que habían sido y aún habían de ser las relaciones de nuestro autor con el monarca reinante en el momento de redactar el Libro infinido, nos parece un indicio de cautela de alcance seguramente insondable en toda su profundidad. Pues la mención de la figura del tirano es la de una autoridad que, según la teoría política de la época, traiciona radicalmente su condición de semejanza de Dios en la tierra y de administrador de justicia en Su nombre. Y, casi inevitablemente, evocaba la posibilidad de rebelión contra esa autoridad: en último extremo, del recurso al tiranicidio.
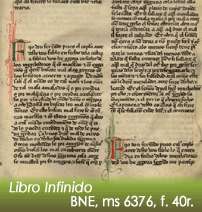 Don Juan Manuel se guarda muy mucho de adentrarse por esa senda: antes bien, en razón de su legitimidad, «pues el rey es señor natural», aunque sea «de la manera de los tirannos» —dice— su natural «dével servir cuanto pudiere». Lo que sí aconseja don Juan Manuel a su hijo —especialmente si el rey es de tal condición, pero no únicamente en ese caso— es que procure no relacionarse demasiado estrechamente y a menudo con el monarca ni con su entorno próximo, que procure vivir a distancia de la corte y obrar de tal manera que cumpla siempre sus obligaciones en ella con generosidad, de suerte que antes se le eche en falta que se le aborrezca o menosprecie. Aun así, el capítulo IV termina con una serie de consideraciones sombrías, de sabor muy claramente autobiográfico —pero sin referencia a hechos o situaciones precisas—, sobre lo arduo que puede ser sustraerse al poder de un rey tiránico:
Don Juan Manuel se guarda muy mucho de adentrarse por esa senda: antes bien, en razón de su legitimidad, «pues el rey es señor natural», aunque sea «de la manera de los tirannos» —dice— su natural «dével servir cuanto pudiere». Lo que sí aconseja don Juan Manuel a su hijo —especialmente si el rey es de tal condición, pero no únicamente en ese caso— es que procure no relacionarse demasiado estrechamente y a menudo con el monarca ni con su entorno próximo, que procure vivir a distancia de la corte y obrar de tal manera que cumpla siempre sus obligaciones en ella con generosidad, de suerte que antes se le eche en falta que se le aborrezca o menosprecie. Aun así, el capítulo IV termina con una serie de consideraciones sombrías, de sabor muy claramente autobiográfico —pero sin referencia a hechos o situaciones precisas—, sobre lo arduo que puede ser sustraerse al poder de un rey tiránico:
Y non crea que por verse con el rey en campo, nin con muchas compañas, que en ninguna guisa puede ser guardado de muerte, si el rey fazer lo quisiere.
Otrosí conviene que se guarde de día y de noche en las posadas que posare. Otrosí de se poner en poder de villa, nin de omne de [qui] non fíe muy complidamente: ca los más de los omnes mucho fazen por ganarse con los reis (cap. IV, Libro infinido).
Termina con una remisión al capítulo del Libro de los estados «allí ó dize cómo omne ovier de fazer guerra quando la á con más poderoso que sí». Hay que decir que como contrapunto a esta moderación, en la que incluso puede detectarse cierto tono de pesadumbre por haberse levantado en armas contra su señor natural –tono en cualquier caso relativo, pues, no lo olvidemos, aún volvería a alzarse don Juan Manuel años después de componer esta parte del Libro infinido— , en los capítulos V y VI su orgullo se desquita: dice allí a su hijo que nada le aconseja sobre cómo debe relacionarse con quienes son de más grado o iguales que él pues, sencillamente, no los hay, salvo los reyes. Y aun con ellos, «cuanto en las obras» (es decir, más allá de cuestiones de jerárquica legitimidad) «devedes pasar con ellos como con vuestros vezinos» porque tal hicieron siempre «vuestro padre y vuestro abuelo»; más aún: en razón de ello, el rey habrá de considerar tal comportamiento el apropiado.
El capítulo VII se dedica a las relaciones con quienes son «de menor grado que vós», y en estos incluye a familiares próximos, como «los de Viscaya y de Lara» y a otros miembros de la alta nobleza de inferior categoría. Don Juan Manuel recomienda a su hijo ante todo la cortesía y la generosidad, pero una y otra de tal naturaleza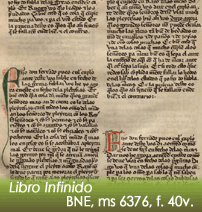 que siempre quede bien claro quién está por encima de quién, y en todo caso, que el trato con esos parientes poderosos no sea ni más frecuente ni más profundo que lo necesario, «ca de la grant morada en uno o nasce menosprecio o desabenencia». Como casi inevitable consecuencia de este planteamiento, don Juan Manuel empieza enseguida a dar rienda suelta a una fina ironía que se trasluce sobre todo en su comentario sobre las diferencias entre dar francamente y granadamente (lo que en todo caso hay que hacer con parientes y vasallos), diferencias que se reserva aclararle a don Fernando «de palabra», en un ámbito de privada complicidad paternofilial. En característica finta, esa apelación a una oralidad externa al texto –que deja a cualquier otro lector al margen— se complementa con una nueva alusión a unos posibles lectores del libro distintos de su hijo: «y la diferencia que ha entre dar francamente o granadamente non lo quis declarar en este libro porque ayan algún poco de cuidar en ello los que lo leyeren». En la misma línea irónica —tongue in cheek— parece ir la variación que en este caso se introduce en la fórmula conclusiva: «Y para esto non ha mester otra prueva sinon que es cierto que si lo así fiziéredes, que vos fallaredes ende bien, y el contrario». Solo le falta decir: «quien lo probó lo sabe».
que siempre quede bien claro quién está por encima de quién, y en todo caso, que el trato con esos parientes poderosos no sea ni más frecuente ni más profundo que lo necesario, «ca de la grant morada en uno o nasce menosprecio o desabenencia». Como casi inevitable consecuencia de este planteamiento, don Juan Manuel empieza enseguida a dar rienda suelta a una fina ironía que se trasluce sobre todo en su comentario sobre las diferencias entre dar francamente y granadamente (lo que en todo caso hay que hacer con parientes y vasallos), diferencias que se reserva aclararle a don Fernando «de palabra», en un ámbito de privada complicidad paternofilial. En característica finta, esa apelación a una oralidad externa al texto –que deja a cualquier otro lector al margen— se complementa con una nueva alusión a unos posibles lectores del libro distintos de su hijo: «y la diferencia que ha entre dar francamente o granadamente non lo quis declarar en este libro porque ayan algún poco de cuidar en ello los que lo leyeren». En la misma línea irónica —tongue in cheek— parece ir la variación que en este caso se introduce en la fórmula conclusiva: «Y para esto non ha mester otra prueva sinon que es cierto que si lo así fiziéredes, que vos fallaredes ende bien, y el contrario». Solo le falta decir: «quien lo probó lo sabe».
El capítulo VIII completa este repertorio de consejos sobre cómo tratar con superiores, iguales e inferiores tratando de cómo habrá de comportarse don Fernando con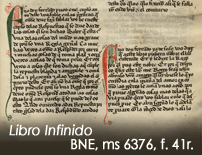 mujer e hijos «de que Dios vos los diere». Notemos al paso de esta fórmula —porque en ella es especialmente evidente, no porque sea el único lugar donde podría hacerse—, que don Juan Manuel habla desde una perspectiva en que todavía ve lejana la adulescentia de su hijo (y recuérdese que el primer matrimonio de don Juan Manuel fue realizado cuando él tenía diecisiete años, es decir, poco después de entrar en esa edad, y que el propio don Fernando murió a los dieciocho, en 1350, siendo hombre ya casado y padre de una hija). Este capítulo VIII, de hecho, sirve de pórtico a otra sección de la obra en la que se instruye sobre cómo regir la propia casa y escoger y tratar a los oficiales de la misma, actividad y decisiones muy importantes en la vida de quien por su estado está llamado a gobernar a muchos.
mujer e hijos «de que Dios vos los diere». Notemos al paso de esta fórmula —porque en ella es especialmente evidente, no porque sea el único lugar donde podría hacerse—, que don Juan Manuel habla desde una perspectiva en que todavía ve lejana la adulescentia de su hijo (y recuérdese que el primer matrimonio de don Juan Manuel fue realizado cuando él tenía diecisiete años, es decir, poco después de entrar en esa edad, y que el propio don Fernando murió a los dieciocho, en 1350, siendo hombre ya casado y padre de una hija). Este capítulo VIII, de hecho, sirve de pórtico a otra sección de la obra en la que se instruye sobre cómo regir la propia casa y escoger y tratar a los oficiales de la misma, actividad y decisiones muy importantes en la vida de quien por su estado está llamado a gobernar a muchos.
Tal nueva sección aborda el trato que se debe dar y lo que se debe esperar de los vasallos en general, aunque luego destaca entre estos a los que más próximos habrán de estar al señor en tanto que gobernante, esto es, los consejeros, oficiales, recaudadores, mensajeros y porteros. Don Juan Manuel desarrolla estos apartados en los capítulos IX, X, XI, XII, XIII y XIV, y es en ellos donde en apariencia más próximo se muestra a los 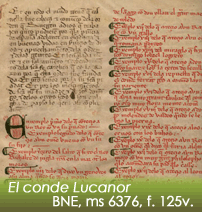 tratados de regimine principum (empezando por su Libro de los estados), por más que la mayoría de sus consejos están asentados en un recio sentido común y en experiencias que no es fácil identificar punto por punto, ni siquiera tentativamente, con distintos episodios de su vida que conocemos por distintas fuentes. En cualquier caso, resultan dignas de destacarse, no por raras sino por congruentes con su cosmovisión aristocrática y su fe en la importancia de la sangre y la educación y el ejemplo recibidos en familia, las encarecidas recomendaciones que hace a don Fernando para que mantenga a su servicio y honre a quienes descienden de servidores probados como buenos, incluso si los hijos no son tan aptos o valiosos como lo fueron sus antepasados (solo hace la salvedad de que se aconseje sobre si conviene mantener en una misma responsabilidad que su padre a un hijo claramente incapaz). Más allá de estos consejos sobre cómo forjar y mantener fidelidades, otro aspecto muy importante tratado en estos capítulos (en concreto en el X) es el de la elección de consejeros y su valor, más que tema, obsesión de toda la obra de don Juan Manuel (y podría decirse que de los más importantes textos en prosa de la etapa postalfonsí). Como es bien sabido, en los principales libros de nuestro autor la del consejero es la figura central (especialmente en El conde Lucanor y en este, en que el papel ha pasado a encarnarlo, sin máscaras, él mismo). Destacan en ese sentido las consideraciones que hace sobre cómo deben ser los consejeros del joven noble según sea su edad: es una rara ocasión para que don Juan Manuel se permita un apunte narrativo, mínimo en verdad, con la evocación de la historia de Roboam, hijo de Salomón, y los desastres que le sobrevinieron a él y a su pueblo por confiarse en consejeros de su misma edad juvenil y despreciar a los veteranos que habían servido a su padre.
tratados de regimine principum (empezando por su Libro de los estados), por más que la mayoría de sus consejos están asentados en un recio sentido común y en experiencias que no es fácil identificar punto por punto, ni siquiera tentativamente, con distintos episodios de su vida que conocemos por distintas fuentes. En cualquier caso, resultan dignas de destacarse, no por raras sino por congruentes con su cosmovisión aristocrática y su fe en la importancia de la sangre y la educación y el ejemplo recibidos en familia, las encarecidas recomendaciones que hace a don Fernando para que mantenga a su servicio y honre a quienes descienden de servidores probados como buenos, incluso si los hijos no son tan aptos o valiosos como lo fueron sus antepasados (solo hace la salvedad de que se aconseje sobre si conviene mantener en una misma responsabilidad que su padre a un hijo claramente incapaz). Más allá de estos consejos sobre cómo forjar y mantener fidelidades, otro aspecto muy importante tratado en estos capítulos (en concreto en el X) es el de la elección de consejeros y su valor, más que tema, obsesión de toda la obra de don Juan Manuel (y podría decirse que de los más importantes textos en prosa de la etapa postalfonsí). Como es bien sabido, en los principales libros de nuestro autor la del consejero es la figura central (especialmente en El conde Lucanor y en este, en que el papel ha pasado a encarnarlo, sin máscaras, él mismo). Destacan en ese sentido las consideraciones que hace sobre cómo deben ser los consejeros del joven noble según sea su edad: es una rara ocasión para que don Juan Manuel se permita un apunte narrativo, mínimo en verdad, con la evocación de la historia de Roboam, hijo de Salomón, y los desastres que le sobrevinieron a él y a su pueblo por confiarse en consejeros de su misma edad juvenil y despreciar a los veteranos que habían servido a su padre.
La penúltima sección del libro se dedica a las principales «cosas que mucho cumplen a los tales como vós de las saber y las guardar». A ellas dedica los capítulos XV a XXV, ambos inclusive, siendo posible distinguir por una parte los capítulos XV a XIX –quizá los más desmañadamente escritos—, y los números XX a XXV por otra. En línea con una tradición secular de la literatura consiliaria, don Juan Manuel comienza la sección compuesta por los capítulos XV a XIX hablando a su hijo de la importancia de «la poridat» (‘el secreto’) para el ejercicio de gobernante pero también en su vida doméstica (de hecho, significativamente, la sección anterior dedicada a los oficiales ha terminado, 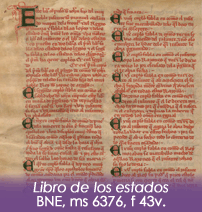 como preparando el camino para esta, hablando en el capítulo XIV de los porteros, cuya principal misión, junto con la de controlar quién accede a despachar con el señor, es conocer y guardar secretos). Las restantes «cosas de saber y guardar» son la gestión de las fortalezas (que le sugiere ampliar con el capítulo LXX de la primera parte del Libro de los estados, que trata de la guerra), de las rentas, de los tesoros y la impartición de justicia. En todos los casos hace remisiones a capítulos del Libro de los estados. Solo en el capítulo XVIII, que habla de las rentas, se permite una nueva evocación narrativa, esta vez del Nuevo Testamento: concretamente el episodio de la Pasión de Cristo según San Mateo que refiere el principio de la desesperación de Judas por haber vendido a Jesús por treinta monedas, ejemplo supremo de «precio de sangre» que los judíos no quisieron atesorar. No parece gratuito que en este libro sin concesiones a lo gnómico ni lo narrativo los dos únicos vislumbres «ejemplares» se remonten a un texto de superior dignidad como el bíblico, no a las variadas fuentes que proporcionan el posible sustrato de los exemplos de El conde Lucanor.
como preparando el camino para esta, hablando en el capítulo XIV de los porteros, cuya principal misión, junto con la de controlar quién accede a despachar con el señor, es conocer y guardar secretos). Las restantes «cosas de saber y guardar» son la gestión de las fortalezas (que le sugiere ampliar con el capítulo LXX de la primera parte del Libro de los estados, que trata de la guerra), de las rentas, de los tesoros y la impartición de justicia. En todos los casos hace remisiones a capítulos del Libro de los estados. Solo en el capítulo XVIII, que habla de las rentas, se permite una nueva evocación narrativa, esta vez del Nuevo Testamento: concretamente el episodio de la Pasión de Cristo según San Mateo que refiere el principio de la desesperación de Judas por haber vendido a Jesús por treinta monedas, ejemplo supremo de «precio de sangre» que los judíos no quisieron atesorar. No parece gratuito que en este libro sin concesiones a lo gnómico ni lo narrativo los dos únicos vislumbres «ejemplares» se remonten a un texto de superior dignidad como el bíblico, no a las variadas fuentes que proporcionan el posible sustrato de los exemplos de El conde Lucanor.
Por su parte, los capítulos XX a XXV se refieren a la forma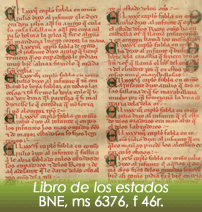 de afrontar a los mezcladores (‘calumniadores, intrigantes’), las guerras, las pleitesías, las compraventas, y, en fin, las preguntas y respuestas. En estos capítulos, sobre todo en el primero de ellos, salen a relucir destellos de la finura para los análisis morales de don Juan Manuel, aunque en este caso se plasman en una seca enumeración de posibles maneras de calumnia e insidia. El capítulo XXI, por su parte, incluye un alegato general contra la guerra y una viva recomendación de leer con atención el capítulo LXX de la primera parte del Libro de los estados. El XXII, que es difícil disociar del anterior, habla de las pleitos como otra forma de guerra, y esta, permanente. Es difícil resistirse a citar este párrafo, tan significativo de la visión del mundo –heraclitiana seguramente sin saberlo— de don Juan Manuel a esa altura de su historia:
de afrontar a los mezcladores (‘calumniadores, intrigantes’), las guerras, las pleitesías, las compraventas, y, en fin, las preguntas y respuestas. En estos capítulos, sobre todo en el primero de ellos, salen a relucir destellos de la finura para los análisis morales de don Juan Manuel, aunque en este caso se plasman en una seca enumeración de posibles maneras de calumnia e insidia. El capítulo XXI, por su parte, incluye un alegato general contra la guerra y una viva recomendación de leer con atención el capítulo LXX de la primera parte del Libro de los estados. El XXII, que es difícil disociar del anterior, habla de las pleitos como otra forma de guerra, y esta, permanente. Es difícil resistirse a citar este párrafo, tan significativo de la visión del mundo –heraclitiana seguramente sin saberlo— de don Juan Manuel a esa altura de su historia:
ca con todos los omnes del mundo an los señores de pleitear: con los reis, sus señores, y con sus vezinos y con sus parientes y con sus amigos y con sus vasallos y con sus naturales y con sus oficiales y con sus pecheros. Y la cosa del mundo que más les empece es si acostumbran a pleit[e]ar mal (cap. XXII, Libro infinido).
Los capítulos XXIV y XXV, aunque también tratan de un componente fundamental de la vida social del noble, constituyen una sección diferenciada, pues se ocupan de una materia retórica como es la manera de formular preguntas (cap. XXIV) y de dar respuestas (cap. XXV). El tratamiento que se concede a ambos asuntos es elemental, pero tiene el encanto de incorporar una invitación a la curiosidad intelectual y a la reflexión sobre lo aptum que también es parte, no poco importante, de la transmisión de una experiencia autobiográfica por parte de don Juan Manuel. Esa invitación es patente sobre todo en el caso de las preguntas: es necesario preguntar lo que se ignora o para adquirir certidumbre en lo que resulta dudoso, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta varias cosas: básicamente, que deben buscarse respuestas provechosas y que estas pueden obtenerse de quien sabe, siempre que se pregunte 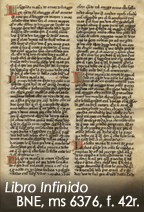 en el momento adecuado y de manera tal que no se descalifique quien pregunta. En el caso de las respuestas, don Juan Manuel se centra fundamentalmente en las respuestas por escrito, y más en concreto en las cartas (aunque no se refiere solo a este tipo de respuestas). También aquí destaca la invitación a reflexionar sobre la adecuación entre lo que se pregunta o plantea y lo que se responde, y su pronunciamiento favorable a un ideal estilístico de máxima brevedad y concisión.
en el momento adecuado y de manera tal que no se descalifique quien pregunta. En el caso de las respuestas, don Juan Manuel se centra fundamentalmente en las respuestas por escrito, y más en concreto en las cartas (aunque no se refiere solo a este tipo de respuestas). También aquí destaca la invitación a reflexionar sobre la adecuación entre lo que se pregunta o plantea y lo que se responde, y su pronunciamiento favorable a un ideal estilístico de máxima brevedad y concisión.
La última sección del Libro infinido, el capítulo XXVI, escrito con posterioridad a los anteriores, se ocupa de las distintas maneras de amor, y es sin duda la más importante.
Ian Macpherson precisó que, en el conjunto de su obra, Don Juan Manuel usa la palabra amor para referirse al amor de Dios, al amor paternofilial, a los sentimientos recíprocos entre esposos, 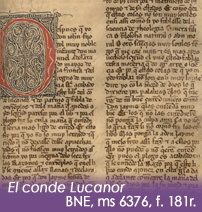 pero también a un concepto de amistad entre personas que incorporase las ideas de respeto y estima y la de indebtedness, deuda, obligación de carácter no solo moral sino también jurídico. Es sobre todo este último concepto de amor el que explora don Juan Manuel en el último capítulo del Libro infinido, con minuciosidad hija de una experiencia personal (que no se para a detallar con ejemplos: los reserva para la conversación a solas con su hijo) y de la elaboración y de la reflexión sobre la misma que le ha posibilitado la creación literaria (sobre todo, la redacción de El conde Lucanor, donde sí se encuentran ejemplos ilustrativos de algunas de estas maneras de amicitia). Ante la capacidad para la taxonomía espiritual demostrada en este capítulo final del Libro infinido por don Juan Manuel, otras reflexiones anteriores en romance sobre la amistad resultan doctrinarias, incluso la bien trabada y extensa que trae la Partida IV, título 27, leyes 1-7, de Alfonso X, el Sabio (fundada en los libros VIII y IX de la Ética Nicomáquea de Aristóteles y en Cicerón, De amicitia), texto que, si fue conocido por don Juan Manuel, parece haber influido más bien poco en su personal catálogo, aunque no pueda descartarse que le proporcionase o compartiese con él una mínima base conceptual.
pero también a un concepto de amistad entre personas que incorporase las ideas de respeto y estima y la de indebtedness, deuda, obligación de carácter no solo moral sino también jurídico. Es sobre todo este último concepto de amor el que explora don Juan Manuel en el último capítulo del Libro infinido, con minuciosidad hija de una experiencia personal (que no se para a detallar con ejemplos: los reserva para la conversación a solas con su hijo) y de la elaboración y de la reflexión sobre la misma que le ha posibilitado la creación literaria (sobre todo, la redacción de El conde Lucanor, donde sí se encuentran ejemplos ilustrativos de algunas de estas maneras de amicitia). Ante la capacidad para la taxonomía espiritual demostrada en este capítulo final del Libro infinido por don Juan Manuel, otras reflexiones anteriores en romance sobre la amistad resultan doctrinarias, incluso la bien trabada y extensa que trae la Partida IV, título 27, leyes 1-7, de Alfonso X, el Sabio (fundada en los libros VIII y IX de la Ética Nicomáquea de Aristóteles y en Cicerón, De amicitia), texto que, si fue conocido por don Juan Manuel, parece haber influido más bien poco en su personal catálogo, aunque no pueda descartarse que le proporcionase o compartiese con él una mínima base conceptual.
Para empezar, don Juan Manuel, a diferencia de Alfonso X, no se preocupa de distinguir entre amor y amistad. Y al poco de introducirse en este capítulo, le deja bien sentada a don Fernando una afirmación:
amor es amar omne una persona solamente por amor; y este amor, do es, nunca se pierde nin mengua. Mas dígovos que este amor yo nunca lo vi fasta oy, y adelante oidredes las razones por que yo cuido que non á tal amor entre los omnes (cap. XXVI, Libro infinido).
Pese a lo cual, por pura disciplina intelectual, empieza su catálogo por este amor complido, ‘perfecto’. Una modalidad que no parece lógicamente compatible con la noción clásica de que la verdadera amistad solo se da entre iguales, por una parte, y, por otra, porque en puridad debería incluir cierta dimensión sacrificial:
ca amor complido es entre dos personas en tal manera, que lo que fuere pro de la una persona o lo quisiere, que lo quiera la otra tanto como él, y que non cate en ello su pro, nin su daño; así que aunque la cosa su daño sea, quel plega de coraçón de la fazer, pues es pro y plaze a su amigo (cap. XXVI, Libro infinido).
Las maneras de amor que sí dice haber visto y experimentado don Juan Manuel, y para las que ofrece consejos o paliativos, son las siguientes:
La segunda, amor de linage; la tercera, amor de debdo; la cuarta, amor verdadero; la quinta, amor de egualdat; la sesena, amor de provecho; la setena, amor de mester; la ochena, amor de varata; la ixª, amor de la ventura; la xª, amor de tiempo; la xiª, amor de palabra; la xiiª, amor de corte; la xiiiª, amor de infinta; la xiiiiª, amor de daño; la xvª, amor de engaño (cap. XXVI, Libro infinido).
Conviene establecer una separación entre la segunda y tercera modalidades y todas las demás. En la segunda y tercera modalidades, don Juan Manuel se refiere a relaciones en que intervienen vínculos naturales de sangre o bien de obligación política o económica (debdo). Pero les da un tratamiento similar: no nos habla en ningún caso de un amor puramente afectivo, «de buen talante». Alfonso X, siguiendo a Aristóteles (Ética Nicomáquea, VIII, 1155a) había hablado en la Partida IV, título 27, ley 4ª de una «amistad de natura» entre padres e hijos, esposos, e incluso «todas las otras animalias que han poder de engendrar» (en ella incluye además la «amistad» que «han otrosí segund natura los que son naturales de una tierra»). Por el contrario, ya en estas dos modalidades don Juan Manuel incorpora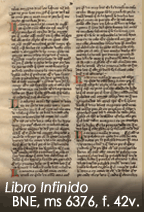 a la noción de amor un componente de transacción política, más que de reciprocidad: hay un debdo político y económico (por ejemplo entre señor y vasallo), pero también lo hay familiar, «de linage». Y también a propósito del cumplimiento de este son menester las cautelas, la prueba del amigo, nos dice don Juan Manuel, «por muy pariente que sea» quien se halla en deuda con nosotros y por más que, según la teoría (aristotélica, que refleja Alfonso X), «naturalmente los que son de un linage se deven amar».
a la noción de amor un componente de transacción política, más que de reciprocidad: hay un debdo político y económico (por ejemplo entre señor y vasallo), pero también lo hay familiar, «de linage». Y también a propósito del cumplimiento de este son menester las cautelas, la prueba del amigo, nos dice don Juan Manuel, «por muy pariente que sea» quien se halla en deuda con nosotros y por más que, según la teoría (aristotélica, que refleja Alfonso X), «naturalmente los que son de un linage se deven amar».
Superada esta categoría, que a la postre se revela como formada por esas dos caras del amor de debdo, el que se da en el seno del linaje y fuera de él, don Juan Manuel dedica el cuarto apartado al amor verdadero, una modalidad distinta por varias razones del amor complido con que ha iniciado su catálogo. La principal diferencia radica en que este amor verdadero, en opinión de nuestro autor, sí puede experimentarse –aunque raramente: en más de cincuenta años, apenas «vos podría dezir que fallé de tales amigos más de uno»—. Se entiende que porque no exige ninguna virtud inaudita sino una sostenida, y probada lealtad: solo –y nada menos que— «verdat y ayuda y buen consejo». A partir de aquí, de lo excelente posible, sí creemos que puede decirse que las maneras de amor de que trata don Juan Manuel en lo sucesivo «are arranged in an approximate order of desirability», como apunta Ian Macpherson.
Lo cual plantea la cuestión de que, de alguna forma, la obra 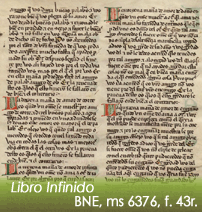 concluye en tinieblas: dando cuenta de algunas de las formas más despreciables de relación entre personas, que no son otras que el amor de infinta, el amor de daño y el amor de engaño: todas ellas manifestaciones de una voluntad de hacer el mal disfrazándolo de uno de los mayores bienes que existen. El único paliativo de este sombrío final del Libro infinido es que don Juan Manuel aprovecha la ocasión para reafirmar a su hijo en la conveniencia de confiar en la ayuda de Dios y en las de procurar obrar siempre con honestidad: porque Dios «que nunca engañó nin puede recebir engaño, siempre guarda aquel que non quiere ser engañador». Por ello anima a don Fernando a que se guarde de ser engañado, «mas por ninguna manera nunca engañedes amigo nin a enemigo», y con ello concluye, un tanto abruptamente, la exposición.
concluye en tinieblas: dando cuenta de algunas de las formas más despreciables de relación entre personas, que no son otras que el amor de infinta, el amor de daño y el amor de engaño: todas ellas manifestaciones de una voluntad de hacer el mal disfrazándolo de uno de los mayores bienes que existen. El único paliativo de este sombrío final del Libro infinido es que don Juan Manuel aprovecha la ocasión para reafirmar a su hijo en la conveniencia de confiar en la ayuda de Dios y en las de procurar obrar siempre con honestidad: porque Dios «que nunca engañó nin puede recebir engaño, siempre guarda aquel que non quiere ser engañador». Por ello anima a don Fernando a que se guarde de ser engañado, «mas por ninguna manera nunca engañedes amigo nin a enemigo», y con ello concluye, un tanto abruptamente, la exposición.
Este final abrupto, quizá indicio del efectivo carácter infinido del libro (un carácter programático, conviene recordarlo), no ha impedido pensar a algunos críticos en que nuestra obravendría a tener una estructura casi perfecta. Tales perfecciones son muchas veces buscadas en los tratados de regimine principum (baste pensar entre los castellanos, en el Libro del consejo y de los consejeros, construido sobre el número seis; el propio don Juan Manuel se fue volviendo amigo de estas regularidades a la hora de estructurar sus obras, como lo mostraría El conde Lucanor).