1. Libro de las tres razones: introducción y fecha de composición.
Don Juan Manuel compuso esta obra en la etapa final de su producción literaria, entre 1342 y 1345, siendo ya un anciano retirado de la vida política del reino. Se trata de un texto breve, admirablemente construido, de difícil clasificación genérica, pero que considero ligado al discurso historiográfico desde una posición marginal. Andrés Giménez Soler, autor de un estudio biográfico imprescindible, dice de esta obra que «como prosa histórica es lo mejor que posee la lengua castellana,  indudablemente lo mejor del siglo XIV». Consiste en el desarrollo de tres cuestiones relacionadas con su linaje: 1) el origen y el significado del escudo de armas de los Manueles, recibido por su padre; 2) la explicación del motivo por el cual los primogénitos de su linaje tienen la potestad de ordenar caballeros sin haber sido ellos mismos ordenados, lo que apunta a que su estatus equivale a la dignidad regia; 3) el relato de las últimas palabras del rey Sancho IV en su lecho de muerte dirigidas a un don Juan Manuel de doce años de edad, en la que el rey moribundo confiesa estar maldito por su padre, lo que le impide otorgar la bendición a su descendencia. A lo largo de un relato fragmentario, que entrelaza las memorias familiares con la historia del reino desde el tiempo de Fernando III hasta la muerte de Sancho IV, se va tejiendo una trama que presenta a la dinastía reinante como un linaje maldito por culpas y crímenes de sus fundadores, en contraste con el linaje de don Juan Manuel, bendecido por su abuelo Fernando III, el rey Santo, y por ello moralmente superior.
indudablemente lo mejor del siglo XIV». Consiste en el desarrollo de tres cuestiones relacionadas con su linaje: 1) el origen y el significado del escudo de armas de los Manueles, recibido por su padre; 2) la explicación del motivo por el cual los primogénitos de su linaje tienen la potestad de ordenar caballeros sin haber sido ellos mismos ordenados, lo que apunta a que su estatus equivale a la dignidad regia; 3) el relato de las últimas palabras del rey Sancho IV en su lecho de muerte dirigidas a un don Juan Manuel de doce años de edad, en la que el rey moribundo confiesa estar maldito por su padre, lo que le impide otorgar la bendición a su descendencia. A lo largo de un relato fragmentario, que entrelaza las memorias familiares con la historia del reino desde el tiempo de Fernando III hasta la muerte de Sancho IV, se va tejiendo una trama que presenta a la dinastía reinante como un linaje maldito por culpas y crímenes de sus fundadores, en contraste con el linaje de don Juan Manuel, bendecido por su abuelo Fernando III, el rey Santo, y por ello moralmente superior.
2. Síntesis argumental.
Convendrá ahora ofrecer un resumen de su contenido para luego discutir distintos aspectos históricos y literarios del Libro de las tres razones.
 En el breve prólogo dirigido a Fray Juan Alfonso, monje dominico del círculo juanmanuelino, y apelando al tópico de la obra por encargo, declara que su propósito es dar cumplida respuesta a tres cuestiones relacionadas con su linaje, poniendo así por escrito una materia anecdótica que ha referido oralmente en numerosas ocasiones previas a diversos interlocutores, evidentemente no tan interesados como su buen amigo el fraile. Luego de las protestas de rigor en cuanto a la veracidad de lo expuesto, don Juan Manuel insiste en que lo que está a punto de narrar es fruto de lo oído a diversos testigos: se trata, entonces, de versiones orales reunidas y condensadas en una exposición escrita y adecuadamente «razonada».
En el breve prólogo dirigido a Fray Juan Alfonso, monje dominico del círculo juanmanuelino, y apelando al tópico de la obra por encargo, declara que su propósito es dar cumplida respuesta a tres cuestiones relacionadas con su linaje, poniendo así por escrito una materia anecdótica que ha referido oralmente en numerosas ocasiones previas a diversos interlocutores, evidentemente no tan interesados como su buen amigo el fraile. Luego de las protestas de rigor en cuanto a la veracidad de lo expuesto, don Juan Manuel insiste en que lo que está a punto de narrar es fruto de lo oído a diversos testigos: se trata, entonces, de versiones orales reunidas y condensadas en una exposición escrita y adecuadamente «razonada».
La primera sección se divide en dos partes; en la primera se relatan las circunstancias que llevaron a la elección de las armas otorgadas al infante don Manuel, padre de don Juan Manuel, y en la segunda se explicita el sentido simbólico de los distintos elementos y colores que componen tales armas. La parte narrativa se remonta a un sueño premonitorio que habría tenido la reina doña Beatriz de Suabia, mujer del rey Fernando III, estando embarazada de su último hijo, el infante don Manuel. Se narra a continuación el nacimiento (al que don Juan Manuel quiere otorgar ribetes prodigiosos, alegando que nació varón y que habría nacido cuando su madre, de edad madura, ya no esperaba tener más hijos) y la consulta a don Ramón,  obispo de Segovia, para la elección del nombre. Más adelante, también se consulta al mismo personaje, ahora arzobispo de Sevilla, para que elija las armas del infante. En ambos casos (el nombre, Emanuel, y las armas, mano alada sosteniendo una espada desnuda en cuarteles bermejos y león en cuarteles blancos), don Ramón se inspira en el sueño premonitorio de la madre, doña Beatriz de Suabia.
obispo de Segovia, para la elección del nombre. Más adelante, también se consulta al mismo personaje, ahora arzobispo de Sevilla, para que elija las armas del infante. En ambos casos (el nombre, Emanuel, y las armas, mano alada sosteniendo una espada desnuda en cuarteles bermejos y león en cuarteles blancos), don Ramón se inspira en el sueño premonitorio de la madre, doña Beatriz de Suabia.
La segunda sección despliega un intrincado relato de intrigas familiares y políticas con la excusa de explicar por qué los primogénitos del linaje de los Manueles pueden armar caballeros sin haber recibido investidura. La razón de ese privilegio estaría en que el infante don Manuel habría alcanzado el estatus regio, aunque las maquinaciones de su hermano el rey Alfonso X lo habrían privado de la corona prometida. Pero el relato comienza no en  Castilla sino en la corte de Aragón, con la envidia y el odio de la infanta doña Violante (futura mujer de Alfonso X y por tanto, reina de Castilla) hacia su hermana doña Constanza, ambas hijas del rey Jaime I, una inquina tan acusada que habría llevado a su madre a hacer jurar al rey don Jaime I que también procuraría para Constanza una corona, a fin de mantenerla a salvo de las intenciones homicidas de su hermana mayor. A un primer intento, cuando el rey don Jaime I concede la mano de Constanza al infante don Enrique (problemático hermano de Alfonso X) a punto de conquistar el reino moro de Niebla, frustrado por doña Violante, que consigue que su padre se desdiga, sigue un segundo intento, cuando se concierta el matrimonio entre doña Constanza y el infante don Manuel, a quien se ha prometido el reino de Murcia. En esta ocasión, Alfonso X logra que su propio hermano renuncie al reino de Murcia y le otorga en compensación tierras y el derecho de llevar su casa y hacienda «en manera de rey». Sin la protección de una corona en sus sienes, doña Constanza morirá finalmente envenenada por su hermana la reina doña Violante. El relato termina mostrando de qué modo su padre, su hermano mayor mientras vivía y finalmente el propio don Juan Manuel mantuvieron el privilegio de armar caballeros sin haber recibido investidura, como símbolo de dignidad regia.
Castilla sino en la corte de Aragón, con la envidia y el odio de la infanta doña Violante (futura mujer de Alfonso X y por tanto, reina de Castilla) hacia su hermana doña Constanza, ambas hijas del rey Jaime I, una inquina tan acusada que habría llevado a su madre a hacer jurar al rey don Jaime I que también procuraría para Constanza una corona, a fin de mantenerla a salvo de las intenciones homicidas de su hermana mayor. A un primer intento, cuando el rey don Jaime I concede la mano de Constanza al infante don Enrique (problemático hermano de Alfonso X) a punto de conquistar el reino moro de Niebla, frustrado por doña Violante, que consigue que su padre se desdiga, sigue un segundo intento, cuando se concierta el matrimonio entre doña Constanza y el infante don Manuel, a quien se ha prometido el reino de Murcia. En esta ocasión, Alfonso X logra que su propio hermano renuncie al reino de Murcia y le otorga en compensación tierras y el derecho de llevar su casa y hacienda «en manera de rey». Sin la protección de una corona en sus sienes, doña Constanza morirá finalmente envenenada por su hermana la reina doña Violante. El relato termina mostrando de qué modo su padre, su hermano mayor mientras vivía y finalmente el propio don Juan Manuel mantuvieron el privilegio de armar caballeros sin haber recibido investidura, como símbolo de dignidad regia.
La tercera sección comienza con el relato de los avatares de la enfermedad final del rey Sancho IV y los hechos de un jovencísimo don Juan Manuel en la frontera de Murcia hasta su encuentro en Madrid, cuando el rey moribundo se confiesa ante su primo y protegido. Esta parte está ocupada en su mayor parte por la transcripción en discurso directo de las palabras del rey don Sancho IV, que consisten, también, en «tres razones»: 1) la petición de que don Juan Manuel recuerde y se apiade de su alma; 2) la petición de que don Juan Manuel se duela de su muerte, debida no a la enfermedad sino a sus muchos pecados y en especial a la maldición que recibiera de su padre; 3) la petición de que sirva y apoye a la reina doña María de Molina, necesitada de toda ayuda posible. Pero la parte más importante de su discurso tiene que ver con la imposibilidad de dar su bendición, ya que no la recibiera de su padre Alfonso X y este tampoco la habría recibido del suyo (Fernando III); tampoco pudo tenerla de su madre (doña Violante), ya que su padre (abuelo de Sancho IV), el rey don Jaime I, se la habría negado por la sospecha de estar involucrada en la muerte de su hermana doña Constanza. En contraste, el rey agonizante recuerda las bendiciones que recibió el infante don Manuel de su padre Fernando III, y también cómo don Juan Manuel fue bendecido por su padre y por su madre.
debida no a la enfermedad sino a sus muchos pecados y en especial a la maldición que recibiera de su padre; 3) la petición de que sirva y apoye a la reina doña María de Molina, necesitada de toda ayuda posible. Pero la parte más importante de su discurso tiene que ver con la imposibilidad de dar su bendición, ya que no la recibiera de su padre Alfonso X y este tampoco la habría recibido del suyo (Fernando III); tampoco pudo tenerla de su madre (doña Violante), ya que su padre (abuelo de Sancho IV), el rey don Jaime I, se la habría negado por la sospecha de estar involucrada en la muerte de su hermana doña Constanza. En contraste, el rey agonizante recuerda las bendiciones que recibió el infante don Manuel de su padre Fernando III, y también cómo don Juan Manuel fue bendecido por su padre y por su madre.
El texto termina con un breve párrafo en que don Juan Manuel reitera sus protestas de que «la justicia y la sentencia y la intención y la verdad así pasó como es aquí escrito».
3. En torno al título de la obra: Libro de las tres razones o Libro de las armas.
Esta obra se ha transmitido sin título; ni el propio don Juan Manuel parece interesado en consignarlo, puesto que al hacer el inventario de sus obras en el Prólogo general a su recopilación, copiado al inicio del ms. 6376 de la Biblioteca Nacional de España, para aludir a este texto opta por describir su contenido: «tracta de la razón por que fueron dadas al infante don Manuel, mio padre, estas armas, que son alas y leones, y por que yo y mio fijo, legítimo heredero, y los herederos del mi linage podemos fazer cavalleros non lo seyendo nós, y de la fabla que fizo conmigo el rey don Sancho, en Madrit, ante de su muerte». En tiempos modernos, la crítica eligió el título de Libro de las armas —lo que solo da cuenta de la primera sección del texto—, hasta que en 1982 Alan Deyermond defendiera el más exacto Libro de las tres razones —ya usado en el siglo XIX por Antonio Benavides y José Amador de los Ríos—, que es hoy el que la crítica mayormente prefiere.
legítimo heredero, y los herederos del mi linage podemos fazer cavalleros non lo seyendo nós, y de la fabla que fizo conmigo el rey don Sancho, en Madrit, ante de su muerte». En tiempos modernos, la crítica eligió el título de Libro de las armas —lo que solo da cuenta de la primera sección del texto—, hasta que en 1982 Alan Deyermond defendiera el más exacto Libro de las tres razones —ya usado en el siglo XIX por Antonio Benavides y José Amador de los Ríos—, que es hoy el que la crítica mayormente prefiere.
Como bien ha señalado Fernando Gómez Redondo, «razón» alude aquí, por una parte, a una noción de raíz tomista —operación intelectual orientada a demostrar una determinada conclusión mediante pruebas, argumentos e interpretación de datos— y, por otra, a una noción literaria de configuración textual y narrativa de núcleos factuales destinada a confirmar una determinada valoración semántica de la materia argumental. Tal es la naturaleza de las tres razones que componen el libro.
4. Adscripción genérica de la obra.
 La singularidad de este breve texto es evidente y puede explicarse fácilmente recordando la peculiar voluntad de autoría de don Juan Manuel, su búsqueda experimental de nuevos modos de narrar —paradójicamente ligada a una concepción instrumental de la literatura, de la que solo espera eficacia didáctica— y la consiguiente creación de sus propios modelos en el proceso mismo de composición. Esta singularidad es el primer escollo para situar sin más el Libro de las tres razones en género alguno. La crítica, basándose en la presencia de memorias familiares y personales, ha propuesto como posibles adscripciones genéricas la autobiografía, la literatura linajística y la «literatura de familia». Estas atribuciones tienen un serio reparo proveniente del plano de la significación del texto (sentido y función en el contexto en el que surge la obra): los discursos con los que se compara y a los que se contrapone no se vehiculan en tratados linajísticos sino en crónicas, concretamente en crónicas reales y específicamente en la producción cronística que tiene en Ferrán Sánchez de Valladolid un autor identificable y en Alfonso XI su indiscutible promotor. Partiendo, entonces, de una consideración más amplia de la naturaleza genérica del texto y de su relación con el sistema de géneros circulantes en la primera mitad del siglo XIV, propongo situar nuestro texto en la red de relaciones internas del discurso cronístico como pauta legítima de interpretación de su funcionalidad y sentido. Por lo tanto, no me interesa postular la pertenencia del Libro de las tres razones al género cronístico sino su participación de ciertos procedimientos y recursos de ese género como resultado de la estrategia discursiva elegida por el autor para su configuración. Para terminar de comprender esta situación del texto en la trama discursiva convendrá recordar el contexto histórico de su redacción.
La singularidad de este breve texto es evidente y puede explicarse fácilmente recordando la peculiar voluntad de autoría de don Juan Manuel, su búsqueda experimental de nuevos modos de narrar —paradójicamente ligada a una concepción instrumental de la literatura, de la que solo espera eficacia didáctica— y la consiguiente creación de sus propios modelos en el proceso mismo de composición. Esta singularidad es el primer escollo para situar sin más el Libro de las tres razones en género alguno. La crítica, basándose en la presencia de memorias familiares y personales, ha propuesto como posibles adscripciones genéricas la autobiografía, la literatura linajística y la «literatura de familia». Estas atribuciones tienen un serio reparo proveniente del plano de la significación del texto (sentido y función en el contexto en el que surge la obra): los discursos con los que se compara y a los que se contrapone no se vehiculan en tratados linajísticos sino en crónicas, concretamente en crónicas reales y específicamente en la producción cronística que tiene en Ferrán Sánchez de Valladolid un autor identificable y en Alfonso XI su indiscutible promotor. Partiendo, entonces, de una consideración más amplia de la naturaleza genérica del texto y de su relación con el sistema de géneros circulantes en la primera mitad del siglo XIV, propongo situar nuestro texto en la red de relaciones internas del discurso cronístico como pauta legítima de interpretación de su funcionalidad y sentido. Por lo tanto, no me interesa postular la pertenencia del Libro de las tres razones al género cronístico sino su participación de ciertos procedimientos y recursos de ese género como resultado de la estrategia discursiva elegida por el autor para su configuración. Para terminar de comprender esta situación del texto en la trama discursiva convendrá recordar el contexto histórico de su redacción.
5. Contexto histórico de la redacción del texto.
En 1338, pocos años antes de escribir el Libro de las tres razones, terminaba un largo enfrentamiento con el rey Alfonso XI, prolongado más de diez agotadores años con victorias parciales y precarias del señor de Villena, hasta que finalmente se vio doblegado por la superioridad regia. Alfonso XI le impuso duras condiciones: la renuncia a sus títulos de adelantado de la frontera y del reino de Murcia, la pérdida de castillos importantes, como el de Peñafiel, la obligación de seguir al rey con su corte para quedar bajo vigilancia permanente.
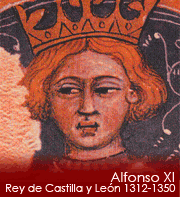 En la última década del reinado de Alfonso XI (1340-1350), sobre todo luego de su victoria en la batalla del Salado, Alfonso XI pudo consolidar su poder y fomentar el reinicio de la actividad historiográfica bajo patrocinio regio, luego de una interrupción de casi medio siglo. Con el Ordenamiento promulgado en las Cortes de Alcalá de 1348, que, aprovechando la doctrina de las Partidas alfonsíes —calificada oficialmente entonces de norma jurídica para todo el reino—, imponía por primera vez la unidad legislativa, y con la reanudación de la labor cronística, el rey ponía en orden la Ley y la Historia, llevando al plano de los discursos institucionales —y fijando en los signos prestigiosos de la crónica— la imagen de fuerza y de poder que había construido en torno a su figura.
En la última década del reinado de Alfonso XI (1340-1350), sobre todo luego de su victoria en la batalla del Salado, Alfonso XI pudo consolidar su poder y fomentar el reinicio de la actividad historiográfica bajo patrocinio regio, luego de una interrupción de casi medio siglo. Con el Ordenamiento promulgado en las Cortes de Alcalá de 1348, que, aprovechando la doctrina de las Partidas alfonsíes —calificada oficialmente entonces de norma jurídica para todo el reino—, imponía por primera vez la unidad legislativa, y con la reanudación de la labor cronística, el rey ponía en orden la Ley y la Historia, llevando al plano de los discursos institucionales —y fijando en los signos prestigiosos de la crónica— la imagen de fuerza y de poder que había construido en torno a su figura.
Es en este contexto de afirmación regia y derrota nobiliaria que don Juan Manuel vuelve a tomar la pluma para escribir el Libro de las tres razones. Como argumenta profusamente Germán Orduna, de este modo nuestro autor estaría cumpliendo su venganza, en el plano simbólico, contra el rey victorioso.
6. Forma e ideología del Libro de las tres razones.
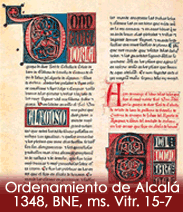 Pero para comprender cabalmente la naturaleza y la funcionalidad de esta obra es necesario ir más allá de su contenido y de la circunstancia marcada por el estatuto dinástico del autor y atender a cuestiones de procedimiento narrativo y de estrategia discursiva. Esta estrategia consiste en ubicar una versión antagónica de la historia y la política castellanas en el contexto de las versiones históricas y las acciones políticas que podríamos llamar de carácter oficial. Estas versiones, que están registradas en la Crónica de Tres Reyes y en la Crónica de Alfonso Onceno, y estas acciones, tales como la creación de la Orden de la Banda por Alfonso XI y la ceremonia de ordenamiento que dirigió en Burgos, en la que todos los nobles aceptaron ser armados caballeros por el rey menos don Juan Manuel, no están explicitadas en la obra pero constituyen una presuposición básica y el obligado marco de referencia. En el espacio discursivo hegemonizado por estas versiones, el Libro de las tres razones ocupa una posición periférica y plantea una versión disidente de los hechos históricos.
Pero para comprender cabalmente la naturaleza y la funcionalidad de esta obra es necesario ir más allá de su contenido y de la circunstancia marcada por el estatuto dinástico del autor y atender a cuestiones de procedimiento narrativo y de estrategia discursiva. Esta estrategia consiste en ubicar una versión antagónica de la historia y la política castellanas en el contexto de las versiones históricas y las acciones políticas que podríamos llamar de carácter oficial. Estas versiones, que están registradas en la Crónica de Tres Reyes y en la Crónica de Alfonso Onceno, y estas acciones, tales como la creación de la Orden de la Banda por Alfonso XI y la ceremonia de ordenamiento que dirigió en Burgos, en la que todos los nobles aceptaron ser armados caballeros por el rey menos don Juan Manuel, no están explicitadas en la obra pero constituyen una presuposición básica y el obligado marco de referencia. En el espacio discursivo hegemonizado por estas versiones, el Libro de las tres razones ocupa una posición periférica y plantea una versión disidente de los hechos históricos.
Pero de ninguna manera se debe limitar su carácter de historia disidente al contenido del relato: existen una serie de características formales que van delineando el lugar de la disidencia en el espacio discursivo de la verdad histórica. En principio, hay en el texto indicios de la voluntad del autor de inscribirlo en el marco del discurso histórico (primer paso de su estrategia discursiva):
1) Cubre su texto con el gesto de la escritura por encargo, como todo cronista real que obedece un mandato exterior.
2) Se respeta un estricto orden cronológico ─preocupación primordial de todo cronista─ en la organización de la materia narrada a lo largo de las tres razones, a pesar de los saltos temáticos que cada una de ellas comporta. En efecto, el Libro en su conjunto cubre el período que va del nacimiento del infante don Manuel (h. 1234) hasta la muerte del rey Sancho IV (1295); en estos extremos se sitúan las razones primera y tercera, mientras que la segunda se abre con una alusión al casamiento de Jaime I de Aragón con doña Violante de Hungría (1235) y termina con la mención de la fecha de la muerte del infante don Manuel (1283).
3) La prolija consignación de fuentes funciona a la vez como gesto relacionante con la práctica historiográfica y como estrategia de legitimación de la versión disidente que el relato contiene.
De esta manera, el texto participa en una práctica discursiva con el fin de hacer «historia política», entendiendo por esto tanto ‘historia de los hechos políticos' como 'política a través del relato de la historia'. Se trata, por supuesto, de una visión política en completa disidencia con la perspectiva oficial.
Esta disidencia, evidente en el plano del contenido, se manifiesta también ─y he aquí lo más significativo─ en aspectos formales que hacen a la configuración textual:
1) A diferencia de las crónicas, no se propone ofrecer el relato continuado de la historia del reino. Elige en cambio una narración fragmentada sobre la base de la discontinuidad temática que supone cada razón.
2) A diferencia del cronista,
el sujeto que narra ocupa un espacio en que se funden lo doméstico y lo político, lo que provoca una continua oscilación entre lo privado y lo público, de modo tal que don Juan Manuel consigue abordar la historia del reino desde el conveniente ángulo del relato linajístico.
3) Al igual que toda crónica, el texto encubre su finalidad política con la apariencia de una relativa objetividad. Pero el modo de hacerlo es completamente distinto: al no poder recurrir al aval institucional del que goza un cronista, presenta su texto como el mero intento de dar respuesta a tres preguntas aparentemente alejadas de toda intención política y sólo motivadas por la curiosidad sobre cuestiones cuyo único atractivo parece ser la peculiaridad anecdótica.
Pero el uso de esta estrategia no solo se debe a la ausencia de aval institucional; el texto juanmanuelino enfrenta, además de un problema de credibilidad, común al género cronístico, un riesgo de censura. De ahí que el juego que el texto propone entre propósito aparente e intencionalidad implícita trabaje de tal manera que la literalidad de las preguntas funciona como coartada: a su sombra esconde el texto su intromisión en el género histórico y si se denunciara su intención antidinástica, alegaría inocencia señalando la modestia de sus temas específicos (escudo de armas, caballería, discurso del rey Sancho IV). Por supuesto, la carga ideológica y política se sitúa en el plus textual que desborda tales temas: don Juan Manuel se extiende en sus respuestas hasta invadir y disputar zonas del saber histórico propias del discurso cronístico oficial. Así como el texto cuenta su historia disidente desde la periferia de un género, en el interior de ese texto, tal contenido histórico ocupa el lugar excedente de su objeto explícito. En suma, una escritura en los márgenes sostenida desde los márgenes.
 El Libro de las tres razones resulta así un ejemplo inapreciable del encuentro del arte literario con la política en el terreno de la memoria, de su manipulación, de su construcción, de su instrumentación.
El Libro de las tres razones resulta así un ejemplo inapreciable del encuentro del arte literario con la política en el terreno de la memoria, de su manipulación, de su construcción, de su instrumentación.
Si se contrasta la versión de don Juan Manuel de la historia con lo que la documentación de la época nos permite saber, rápidamente comprobamos el alto grado de manipulación de los datos históricos. La narrativización de las memorias familiares acumula procedimientos literarios que provocan un doble efecto de ficcionalización: uno que es propio de la forma relato y que encontramos en toda crónica o narración histórica de la época, y otro que deriva de una voluntad de construir un pasado a la medida de las aspiraciones políticas futuras del linaje, que es propio y exclusivo de don Juan Manuel.
¿Pero no será esto un modo eufemístico y oblicuo de decir que don Juan Manuel difama y miente alevosamente? ¿No bastará con descubrir en el texto el impulso vengativo y resentido del derrotado en la contienda política? Las cosas no son tan simples.
En principio, es claro que no podemos dejar de ver en el temblor de esta escritura la huella de una causa perdida. Bien sabemos ya que la historia no la escriben solo los vencedores: suele ser un género favorito de los vencidos. La búsqueda de un pasado utilizable, capaz de redimir una causa que ha sido derrotada, se vuelve una tarea imperiosa para los que sienten la necesidad de enmascarar el fracaso de su empresa, disimular el malestar que acompaña una caída en desgracia social, una declinación de la autoridad política. La derrota, y la derrota en una contienda que revela el carácter obsoleto de los principios y creencias que definían el estatus social y político de los que estaban profundamente comprometidos con la causa perdida, lleva a recurrir al pasado como un elemento esencial para recuperar un sentido de dignidad social. Dado que el fracaso está enraizado en las transformaciones históricas, es el pasado el que se vuelve el repositorio de sueños y deseos, porque puede ofrecer una imagen consoladora de lo que fue y ya no es y porque contiene elementos que permiten reabrir la contienda y ofrecer una visión alternativa a un presente hostil.
En segundo lugar, si en nuestro caso la huella de esta causa perdida implica una pasión, esta ha sido domesticada y sometida a la disciplina racional de una retórica. Su relato mentiroso es el resultado de una meticulosa y meditada construcción textual, tarea en la que don Juan Manuel pone en práctica aquello contra lo cual advierte en El conde Lucanor: la «verdad engañosa» o la «mentira triple». En el ejemplo V el autor pone en boca del consejero Patronio la siguiente advertencia:
Señor conde Lucanor, entended que, aunque la intención del zorro era engañar al cuervo, siempre sus argumentos fueron con verdad. Y estad seguro que los engaños y daños mortales siempre son los que se dicen con verdad engañosa (El conde Lucanor, ejemplo V).
También, en el ejemplo XXVI Patronio distingue tres tipos de mentira:
Debes saber que la mentira sencilla es cuando un hombre dice a otro: «Fulano, haré tal cosa por vos» y miente de aquello que le dice. Y la mentira doble es cuando alguien jura y promete y da seguridades pensando la manera en que todo se volverá mentira y engaño. Pero la mentira triple, que es mortalmente engañosa, es la que miente y engaña diciendo la verdad (El conde Lucanor, ejemplo XXVI).
Si nos acotamos a la Razón II, tenemos que todos los personajes y la gran mayoría de los acontecimientos narrados son históricos. La manipulación no está en los datos, sino en su articulación según modelos narrativos de causalidad y de evaluación moral.
Así, por ejemplo, es un hecho incontrovertible que el rey Jaime I de Aragón tuvo dos hijos y cuatro hijas; de ellas, la mayor fue Violante, casada con Alfonso X, luego Blanca, casada con el rey de Francia, Constanza, casada con el infante don Manuel, y Sancha, que fue monja. De inmediato don Juan Manuel olvida a doña Blanca y construye con las demás un modelo ternario: la mala, la buena y la santa. Atribuye a doña Sancha una muerte milagrosa en San Juan de Acre que está inspirada en la Vida de San Alexis. Luego plantea la tensión entre doña Violante, la hermana mala, y doña Constanza, la hermana buena, blanco de la envidia y el odio por su belleza y su condición de hija predilecta. Esta contienda doméstica pone en marcha una intriga política que involucrará al rey Alfonso X y a su hermano Manuel (duplicación masculina del malo y del bueno). Las maniobras engañosas de Alfonso X y Violante de Aragón llevarán a que el infante don Manuel renuncie al reino de Murcia, con lo cual, perdido su estatuto regio, doña Constanza quedará indefensa ante la reina y terminará envenenada «por un canastillo de cerezas que le envió su hermana»: una variante del relato de Blancanieves con final trágico.
De inmediato don Juan Manuel olvida a doña Blanca y construye con las demás un modelo ternario: la mala, la buena y la santa. Atribuye a doña Sancha una muerte milagrosa en San Juan de Acre que está inspirada en la Vida de San Alexis. Luego plantea la tensión entre doña Violante, la hermana mala, y doña Constanza, la hermana buena, blanco de la envidia y el odio por su belleza y su condición de hija predilecta. Esta contienda doméstica pone en marcha una intriga política que involucrará al rey Alfonso X y a su hermano Manuel (duplicación masculina del malo y del bueno). Las maniobras engañosas de Alfonso X y Violante de Aragón llevarán a que el infante don Manuel renuncie al reino de Murcia, con lo cual, perdido su estatuto regio, doña Constanza quedará indefensa ante la reina y terminará envenenada «por un canastillo de cerezas que le envió su hermana»: una variante del relato de Blancanieves con final trágico.
Esta trama se sostiene mediante el recurso de la concentración temporal y la puesta en relación causal de hechos históricos de fechas muy dispares. Así, la boda del infante don Manuel y de doña Constanza ocurrió en 1256, mientras que la recuperación de Murcia luego de la rebelión mudéjar, que el texto presenta como hecho simultáneo, tuvo lugar diez años después. A su vez, doña Constanza murió en 1276, veinte años después de la supuesta renuncia de su marido al reino de Murcia que provoca su situación de indefensión frente a la intención homicida de su hermana, la reina doña Violante. El encadenamiento causal en vertiginosa sucesión de estos hechos es sólo efecto de la labor narrativa de don Juan Manuel.
Una cantidad de acontecimientos políticos (la alianza matrimonial entre Castilla y Aragón, la rebelión del infante don Enrique, el levantamiento de los mudéjares en Murcia, la intervención del rey Jaime I de Aragón en la recuperación de Murcia y su devolución a Castilla) quedan motivados y explicados como avatares de una intriga doméstica, una historia de celos, 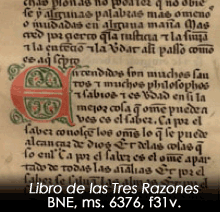 engaños y traiciones que divide las aguas con toda claridad: Alfonso X y Violante marcados por la maldad y el engaño; Manuel y Constanza, paradigmas de la bondad y la inocencia. El final trágico funciona así como velada denuncia del hiato entre lo que es y lo que debe ser.
engaños y traiciones que divide las aguas con toda claridad: Alfonso X y Violante marcados por la maldad y el engaño; Manuel y Constanza, paradigmas de la bondad y la inocencia. El final trágico funciona así como velada denuncia del hiato entre lo que es y lo que debe ser.
En la tercera razón, la confesión del rey opera como una suerte de summa que condensa y avala con el testimonio regio lo narrado en las dos primeras razones, se cumple así un brillante trabajo de tematización de la estructura global del texto. El esquema de la tripartición que organiza el Libro de las tres razones se repite aquí en varios niveles: en la dispositio de la razón (introducción – discurso del rey – cierre); en la estructura de la confesión del rey («yo vos he a dezir tres rrazones»); en las tres gracias que el rey Fernando III otorga a su hijo Manuel antes de morir. La palabra del moribundo, la que se sabe prolegómeno de una rendición de cuentas definitiva ante el destinatario último, y que por ello se presenta desnuda de toda simulación, sostiene la confesión de su naturaleza maldita en un entramado argumentativo que recoge uno a uno los hilos narrativos de las «razones» previas.
Paralelamente, esta versión disidente de la historia del linaje y del reino funda su verdad no, lógicamente, en documentos o fuentes escritas, sino en la recepción de una memoria oral y en la propia memoria del narrador. A lo largo del texto la multiplicidad de voces de sus informantes, todos ellos convenientemente muertos para el momento de redactar el libro, conforman una red enunciativa, una trama autorizante en la que se apoya la verosimilitud del relato. La voz del narrador toma distancia de la materia narrada gracias a estas voces intermedias y gana así un efecto de objetividad, de autoridad factual, un efecto de verdad.
Esta verdad resulta, si se quiere, más profunda que la que se apoya en la (siempre elusiva) evidencia documental: su verdad es una verdad moral, una verdad de adecuación modélica en la que un grupo social construye su praxis y manifiesta su voluntad de participar de una identidad y de una escala de valores. Por lo tanto, esta verdad consensual, profundamente ligada a la tradición, sostiene ideológicamente la historicidad de este relato, complementando así la autoridad emergente de su construcción narrativa.