1. Crónica abreviada: síntesis de la Estoria de España.
La primera crónica general (o Estoria de España) proyectada por Alfonso X quedó sin concluir, 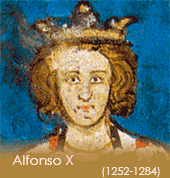 truncada la revisión del pasado por los problemas históricos a los que se enfrentaba el Rey Sabio; surgieron, de este modo, las «versiones» de una obra que, en distintos momentos y forzada por diversas circunstancias, el monarca sometió a sucesivas depuraciones, guiado siempre por un afán de perfeccionamiento y condicionado por su deseo de reunir enseñanzas y «exemplos» que sirvieran para entender el presente. Hubo, así, una Versión regia (desde los orígenes hasta Alfonso II el Casto) vinculada a una Versión primitiva (desde Ramiro I hasta el final de Bermudo III) muy cercanas a la redacción originaria, de la que deriva la Versión amplificada de 1289 (hasta el reinado de Fernando III) –llamada también Crónica- ya bajo el reinado de Sancho IV y ligada a las orientaciones del molinismo; ese carácter curial de esta redacción, amén de la dimensión ideológica que la respaldara, propició que fuera usada para rematar, en tiempo de Alfonso XI,
truncada la revisión del pasado por los problemas históricos a los que se enfrentaba el Rey Sabio; surgieron, de este modo, las «versiones» de una obra que, en distintos momentos y forzada por diversas circunstancias, el monarca sometió a sucesivas depuraciones, guiado siempre por un afán de perfeccionamiento y condicionado por su deseo de reunir enseñanzas y «exemplos» que sirvieran para entender el presente. Hubo, así, una Versión regia (desde los orígenes hasta Alfonso II el Casto) vinculada a una Versión primitiva (desde Ramiro I hasta el final de Bermudo III) muy cercanas a la redacción originaria, de la que deriva la Versión amplificada de 1289 (hasta el reinado de Fernando III) –llamada también Crónica- ya bajo el reinado de Sancho IV y ligada a las orientaciones del molinismo; ese carácter curial de esta redacción, amén de la dimensión ideológica que la respaldara, propició que fuera usada para rematar, en tiempo de Alfonso XI,  una redacción completa de la crónica general (la testimoniada por el escurialense E2) en la que se mezclaban ya tradiciones muy diferentes. Hay que contar con que el propio Alfonso X instigó una nueva ordenación de los materiales cronísticos en los años en que la guerra civil librada contra su hijo Sancho lo mantuvo encerrado en Sevilla: se forma, así, la Versión crítica –con un pasaje pleno de actualidad en el que Alfonso X cifra la circunstancia de la contienda sucesoria-, entre 1282 y 1283, con un rigor cronístico más depurado y una firme voluntad de suprimir materiales legendarios o de otorgar a las gestas un tratamiento más sintético; amén de su propia tradición de manuscritos –destaca el Ss de la Caja de Ahorros de Salamanca-, esta última versión impulsada por Alfonso X
una redacción completa de la crónica general (la testimoniada por el escurialense E2) en la que se mezclaban ya tradiciones muy diferentes. Hay que contar con que el propio Alfonso X instigó una nueva ordenación de los materiales cronísticos en los años en que la guerra civil librada contra su hijo Sancho lo mantuvo encerrado en Sevilla: se forma, así, la Versión crítica –con un pasaje pleno de actualidad en el que Alfonso X cifra la circunstancia de la contienda sucesoria-, entre 1282 y 1283, con un rigor cronístico más depurado y una firme voluntad de suprimir materiales legendarios o de otorgar a las gestas un tratamiento más sintético; amén de su propia tradición de manuscritos –destaca el Ss de la Caja de Ahorros de Salamanca-, esta última versión impulsada por Alfonso X 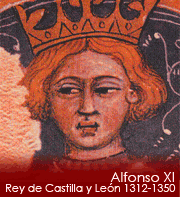 se transmite en la familia de manuscritos llamada tradicionalmente Crónica de veinte reyes (desde Fruela II hasta Fernando III).
se transmite en la familia de manuscritos llamada tradicionalmente Crónica de veinte reyes (desde Fruela II hasta Fernando III).
De este modo, el proyecto alfonsí de la Estoria de España quedó disperso en «versiones» que se siguieron construyendo o difundiendo en virtud ya de intenciones muy diversas, porque en el cambio de siglos del XIII al XIV, la gravedad de los sucesos políticos del presente –las minoridades que tiene que cubrir doña María de Molina- exige que los protagonistas de esos sucesos se preocupen por conocer la historia, por interpretarla y por acomodarla a sus intereses particulares, mediante una profunda refundición del contenido de esa primera crónica general; así, en la época de Fernando IV  se instiga la llamada Crónica de Castilla que, amén de ser una suma cidiana, intenta asentar la dignidad regia del reino amenazado en el apoyo que la caballería hidalga presta a la realeza, frente a las ambiciones de los codiciosos magnates. Lógicamente, en los entornos nobiliarios se promueven crónicas que defienden una visión aristocrática de la historia: el bisnieto de Alfonso X , don Pedro de Barcelos (hijo bastardo del rey portugués don Dionis I, destacado personaje en la vida política y cultural), desterrado en Castilla y sobre un manuscrito en que se había traducido la Versión amplificada, elabora su Crónica geral de Espanha de 1344, en una redacción portuguesa hoy perdida, de la que sobrevive su traducción castellana; veinte años antes, al menos, otro familiar del Rey Sabio, su sobrino don Juan Manuel,
se instiga la llamada Crónica de Castilla que, amén de ser una suma cidiana, intenta asentar la dignidad regia del reino amenazado en el apoyo que la caballería hidalga presta a la realeza, frente a las ambiciones de los codiciosos magnates. Lógicamente, en los entornos nobiliarios se promueven crónicas que defienden una visión aristocrática de la historia: el bisnieto de Alfonso X , don Pedro de Barcelos (hijo bastardo del rey portugués don Dionis I, destacado personaje en la vida política y cultural), desterrado en Castilla y sobre un manuscrito en que se había traducido la Versión amplificada, elabora su Crónica geral de Espanha de 1344, en una redacción portuguesa hoy perdida, de la que sobrevive su traducción castellana; veinte años antes, al menos, otro familiar del Rey Sabio, su sobrino don Juan Manuel,  en la tesitura de creerse padre de la que sería reina de Castilla, al haberle pedido Alfonso XI a su hija doña Constanza para casarse con ella, instiga una producción letrada con el fin de otorgar prestigio a su linaje, el de los Manuel, y de configurar una imagen suya de noble letrado, capaz de ocuparse de las diferentes tareas de gobierno: acomete, de este modo, una compleja abreviación de la primera crónica general –contando con manuscritos de diferentes versiones- que es la llamada Crónica abreviada, para producir luego un Libro de la cavallería –hoy perdido- y un Libro de la caza (un manual de cetrería) con el que pretendía regular el ocio cortesano. Son las tres obras más cercanas al modelo cultural de Alfonso X, porque en cuanto Alfonso XI encierra a su hija en el castillo de Toro (1327) y anuncia su deseo de casar con la infanta doña María de Portugal, don Juan Manuel no tendrá más remedio que desnaturarse de su rey y declararle la guerra, alzando contra su figura otra portentosa representación letrada, en defensa de su figura y de su ideología, en la que caben ya sus dos obras más importantes: el Libro de los estados y el Libro del conde Lucanor.
en la tesitura de creerse padre de la que sería reina de Castilla, al haberle pedido Alfonso XI a su hija doña Constanza para casarse con ella, instiga una producción letrada con el fin de otorgar prestigio a su linaje, el de los Manuel, y de configurar una imagen suya de noble letrado, capaz de ocuparse de las diferentes tareas de gobierno: acomete, de este modo, una compleja abreviación de la primera crónica general –contando con manuscritos de diferentes versiones- que es la llamada Crónica abreviada, para producir luego un Libro de la cavallería –hoy perdido- y un Libro de la caza (un manual de cetrería) con el que pretendía regular el ocio cortesano. Son las tres obras más cercanas al modelo cultural de Alfonso X, porque en cuanto Alfonso XI encierra a su hija en el castillo de Toro (1327) y anuncia su deseo de casar con la infanta doña María de Portugal, don Juan Manuel no tendrá más remedio que desnaturarse de su rey y declararle la guerra, alzando contra su figura otra portentosa representación letrada, en defensa de su figura y de su ideología, en la que caben ya sus dos obras más importantes: el Libro de los estados y el Libro del conde Lucanor.
2. El pensamiento histórico nobiliario.
Para un noble como don Juan Manuel –nieto de Fernando III, sobrino de Alfonso X, hijo del infante don Manuel 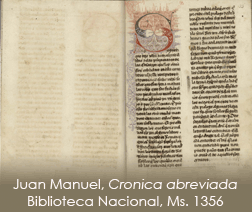 (linaje bendecido por Fernando III), primo de Sancho IV- llamado, por sus virtudes linajísticas, a ocuparse de los asuntos de gobierno en los que estaban involucrados diferentes familiares suyos –los infantes don Juan y don Enrique, más los miembros de los clanes de los Haro y de los Lara, aprender la historia y memorizarla para saber actuar en el presente era uno de los aspectos básicos de su formación nobiliaria, de donde su preocupación por comprimir esa primera crónica general en una suerte de resumen que le permitiera acudir a ese contenido y, a la par, ofrecerlo a aquellos que, como él, estuvieran necesitados de ajustar sus actos a unas claves históricas que sirvieran de justificación. Ya en el Libro de los estados, ese aprendizaje de la historia constituía uno de los pilares básicos del sistema educativo expuesto por don Juan a través de Julio:
(linaje bendecido por Fernando III), primo de Sancho IV- llamado, por sus virtudes linajísticas, a ocuparse de los asuntos de gobierno en los que estaban involucrados diferentes familiares suyos –los infantes don Juan y don Enrique, más los miembros de los clanes de los Haro y de los Lara, aprender la historia y memorizarla para saber actuar en el presente era uno de los aspectos básicos de su formación nobiliaria, de donde su preocupación por comprimir esa primera crónica general en una suerte de resumen que le permitiera acudir a ese contenido y, a la par, ofrecerlo a aquellos que, como él, estuvieran necesitados de ajustar sus actos a unas claves históricas que sirvieran de justificación. Ya en el Libro de los estados, ese aprendizaje de la historia constituía uno de los pilares básicos del sistema educativo expuesto por don Juan a través de Julio:
Y después, deven fazer cuanto pudieren por que tomen plazer en leer las corónicas de los grandes fechos y de las grandes conquistas, y de los fechos de armas y de cavallerías que acaecieron (cap. LXVII, Libro de los estados).
Don Juan Manuel requería, en esa memoria del pasado, pautas con las que justificar su presente y valorar, al mismo tiempo, la importancia de su figura en el tiempo que le había tocado vivir. La historiografía presta a don Juan Manuel esquemas de conocimiento que le permitirán después organizar la sociedad en la que vive –Libro de los estados- y razones para actuar en la misma. La redacción de crónicas se ajustaba, así, a la función de extraer de las mismas enseñanzas y al interés de transmitir a los demás los principios que él había asimilado y la significación que, a causa de los mismos, desempeñaba él en la sociedad que estaba ayudando a constituir.
Según la nómina de títulos que declara el Prólogo general , dos debieron de ser las piezas cronísticas impulsadas por su voluntad de autoría, si bien no se conserva más que la Crónica abreviada. Sobre la otra, la Crónica complida, solo caben conjeturas, sin desdeñar la posibilidad de que su existencia sea un error de lectura, como ha apuntado A. Blecua, sugiriendo que «conplida» fuese adjetivo referido a la crónica conservada, es decir a ese testimonio manuscrito sobre el que estaría actuando y que se ha llamado *Crónica manuelina.
La Crónica abreviada se conserva en el manuscrito 1356 de la Biblioteca Nacional de España. Por el carácter de resumen o síntesis de esa redacción cronística, la Crónica abreviada fue considerada tradicionalmente una obra menor en la producción de don Juan Manuel, cuando hoy en día se considera el soporte principal de su pensamiento, amén de un testimonio fundamental para desenmarañar la compleja transmisión de la historiografía alfonsí. La atención crítica actual hacia esta compilación cronística se orienta a descubir la ideología de su autor, por una parte, y a valorar sus iniciales tanteos y experimentaciones como escritor.
En el «Prólogo» de la obra, don Juan Manuel define los principios de su condición nobiliaria. La circunstancia 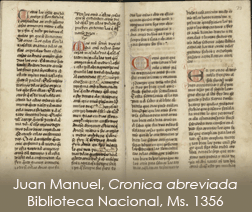 de ser el padre de la futura reina de Castilla le permite vincularse a la función de autoría concebida por Alfonso X ; él se presenta como continuador de esa importante labor historiográfica con la que su tío pretendía significar la nación que regía, aunque fuera en distintas versiones que quedaban interrumpidas por los problemas del presente; la enumeración de atributos positivos con que lo recuerda acaba lógicamente revertiendo en él mismo que, por dos veces, se menciona como «tutor del muy alto e noble rey don Alfonso».
de ser el padre de la futura reina de Castilla le permite vincularse a la función de autoría concebida por Alfonso X ; él se presenta como continuador de esa importante labor historiográfica con la que su tío pretendía significar la nación que regía, aunque fuera en distintas versiones que quedaban interrumpidas por los problemas del presente; la enumeración de atributos positivos con que lo recuerda acaba lógicamente revertiendo en él mismo que, por dos veces, se menciona como «tutor del muy alto e noble rey don Alfonso».
Don Juan Manuel parece aplicarse la exhortación de la Partida II, (XXI.xxª) de que los caballeros deben aprender «por oída e por entendimiento» y leer «las estorias de los grandes fechos de armas». De ahí que considerara que la mejor manera de conocer ese pasado y de asumir su ejemplaridad, fuera acometer la labor de compendiar uno de los manuscritos cronísticos salidos del scriptorium alfonsí, capítulo a capítulo para facilitar el aprendizaje de su contenido:
Porque don Joán, su sobrino, se pagó mucho d’esta su obra y por la saber mejor, porque [por] muchas razones non podría fazer tal obra como el rey fizo, ni el su entendimiento non abondava a retener todas las estorias que son en las dichas Crónicas, por ende fizo poner en este libro en pocas razones todos los grandes fechos que se ý contienen. Y esto fizo él porque non tovo por aguisado de començar tal obra y tan complida como la del rey, su tío (Prólogo, Crónica abreviada).
3. El saber histórico y la ideología política.
El saber histórico confería autoridad al que lo poseía, ya que podía configurarlo conforme a sus intenciones. La crónica, por estos motivos, se convertirá en base de un nuevo pensamiento político, ligado a la definición de una conciencia nobiliaria, ajustada a la ideología de don Juan Manuel.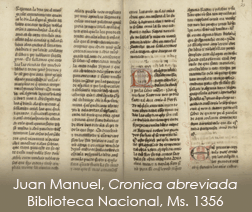
A pesar de la concisión con que se redactan los capítulos, es posible descubrir una nueva orientación en esa historia: si Alfonso X pretendía construir una imagen unitaria e integradora de un pasado para insertarlo en su propio tiempo, don Juan Manuel, en cambio, propondrá la defensa de los privilegios de su estado nobiliario como valor básico de una política nacional que debe apoyarse en figuras como la suya, a fin de recuperar la antigua gloria de una nación de la que Dios había apartado sus ojos. Esta compilación historiográfica se «manda fazer» para acuñar esta imagen de su promotor:
Y por ende, en el prólogo d’este libro que don Joán, fijo del muy noble infante don Manuel, tutor del muy alto y muy noble señor rey don Alfonso, su sobrino, y guarda de los sus regnos y fue adelantado mayor del regno de Murcia, mandó fazer, […] (Prólogo, Crónica abreviada).
A él le interesa proclamar que es tutor del rey niño, Alfonso XI, y, a la vez, justificar los motivos de tan alto designio; de ahí que aparezca como heredero directo de ese «saber» cortesano construido por Alfonso X , aunque su formación fuera guiada por su primo Sancho IV; con todo, él admiraba la ideología política y moral de su tío, basada en el «entendimiento» y guiada por el expreso deseo de mejorar el reino y su regimiento, desde unas propiedades intelectivas en las que se afirma la conducta de rey letrado:
Y esto por muchas razones: lo uno, por el muy grant entendimiento que Dios le dio; lo ál, por el grant talante que avié de fazer nobles cosas e aprovechosas; lo ál, que avía en su corte muchos maestros de las ciencias y de los saberes a los cuales él fazía mucho bien, y por levar adelante el saber y por noblecer sus regnos (Prólogo, Crónica abreviada).
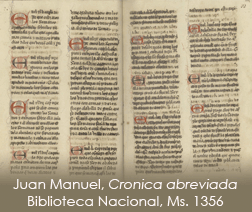 Don Juan Manuel aspira a ser un «tutor letrado» y quiere, frente a los otros linajes nobiliarios que le disputan esa función política, esgrimir su vinculación no con la ideología de Alfonso X , al que critica por su debilidad, sino con ese modelo de organización social y jurídica afirmado en la relación que el rey debía mantener con el saber; tal actitud es la que le interesa destacar de Alfonso X :
Don Juan Manuel aspira a ser un «tutor letrado» y quiere, frente a los otros linajes nobiliarios que le disputan esa función política, esgrimir su vinculación no con la ideología de Alfonso X , al que critica por su debilidad, sino con ese modelo de organización social y jurídica afirmado en la relación que el rey debía mantener con el saber; tal actitud es la que le interesa destacar de Alfonso X :
[…]e ansí avía espacio de estudiar en lo qu’él quería fazer para sí mismo, y aun para veer y esterminar las cosas de los saberes qu’él mandava ordenar a los maestros e a los sabios que traía para esto en su corte (Prólogo, Crónica abreviada).
Se trata de recuperar un modelo de corte que no es solo alfonsí; lo había configurado el abuelo del escritor, Fernando III, lo mantuvo su hijo Alfonso X y lo heredaba su nieto, don Juan Manuel, último representante de ese «entendimiento linajístico» que él ofrece para salvar ese «desastrado» reino al que se siente destinado a gobernar:
Y ansí como agora y en otras muchas vezes embió tribulaciones en España, después la libró, ansí como lo puede fazer y que lo fará cuando fuere la su merced. Y creo que si más amansassemos las muy malas nuestras obras, que amansaria Él la su saña que á contra nós; y todo esto se fará como la su merced fuere (Prólogo, Crónica abreviada).
La visión providencialista se encuentra en la raíz del pensamiento político de don Juan Manuel y, a la par, alumbra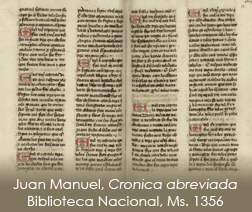 uno de los sentidos esenciales de que nace su obra entera. Él se sabe continuador de ese proyecto de organización social del que nace esa España, con la unidad de reinos que consigue Fernando III y esa ideología cortesana que formula su hijo; de ahí que quiera volver a esas décadas centrales del siglo XIII. Por ello, recupera la línea de la historia y se atreve, incluso, a proponer un modelo de organización jurídica, de enseñanza caballeresca, claramente conectado con el título XXI de la Partida II, en su perdido Libro de la caballería y, ya con otro sesgo, en el Libro del cavallero et del escudero.
uno de los sentidos esenciales de que nace su obra entera. Él se sabe continuador de ese proyecto de organización social del que nace esa España, con la unidad de reinos que consigue Fernando III y esa ideología cortesana que formula su hijo; de ahí que quiera volver a esas décadas centrales del siglo XIII. Por ello, recupera la línea de la historia y se atreve, incluso, a proponer un modelo de organización jurídica, de enseñanza caballeresca, claramente conectado con el título XXI de la Partida II, en su perdido Libro de la caballería y, ya con otro sesgo, en el Libro del cavallero et del escudero.
Con todo, es importante recordar que esta abreviación cronística se liga a la ideología del linaje de los Manuel, poseedor de la bendición del Rey Santo, Fernando III, a hacer caso a la trama de memorias y de fábulas con que teje el Libro de las tres razones. Por tales motivos, don Juan se sabe el noble más poderoso: no solo por sus obras, sino también por la sanción de su estirpe.
4. Fusión de versiones y de crónicas en la Abreviada.
Como se ha apuntado, la Crónica abreviada ha resultado de eficaz ayuda para trazar el diagrama arbóreo de la evolución de las distintas crónicas generales derivadas de la Estoria de España alfonsí. Ya don Ramón Menéndez Pidal, en 1896, se dio cuenta de su importancia y a demostrarla se han aplicado D. Catalán y D.G. Pattison. El primero determinó la filiación de cada uno de los tres libros de que consta la Crónica abreviada; según sus análisis, don Juan Manuel coincide con otras derivaciones alfonsíes en apartarse de la llamada Versión amplificada de 1289, que sería la utilizada, por los compiladores de su tutorando, para formar la Estoria de España hoy conocida y que, en sus orígenes, falseó, en buena medida, los verdaderos propósitos de su promotor. En ese códice se habría producido ya una mixtura de tradiciones, puesto que sus libros primero (acaba en Eurico) y segundo (llega hasta Bermudo III) derivan de la Versión primitiva de la Estoria alfonsí, mientras que el tercero está conectado con la versión mixta que reflejan Crónica de Castilla y el manuscrito F (Biblioteca Universitaria de Salamanca, manuscrito. 2628).
Don Juan Manuel debió poseer un manuscrito en el que se habían integrado los borradores o cuadernos que quedaron 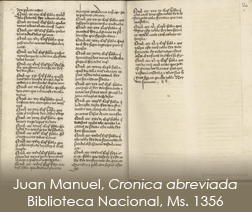 sin capitular cuando Alfonso X, en 1275, desvió su atención de este proyecto al de la General estoria; de esta manera, el Libro I de la Crónica abreviada -que llega hasta el reinado de Eurico- se muestra muy próximo a los mss. de la Versión primitiva con los que se construyó la redacción oficial o versión alfonsí de la Estoria de España (interrumpida en la mitad del cap. 616), al igual que el Libro II, que alcanza hasta Bermudo III (cubriendo, así, toda la historia astur-leonesa); el más complejo es el Libro III, correspondiente a la historia de Castilla, sección de la que solo se posee un manuscrito de la Versión concisa (F: Biblioteca Universitaria de Salamanca, manuscrito 2628), junto al testimonio, más o menos alterado, de la Crónica de Castilla; este Libro III, es producto de un impulso redactor muy alejado ya de las perspectivas alfonsíes (tanto estilísticas como históricas) y que, por supuesto, favorece los intereses nobiliarios.
sin capitular cuando Alfonso X, en 1275, desvió su atención de este proyecto al de la General estoria; de esta manera, el Libro I de la Crónica abreviada -que llega hasta el reinado de Eurico- se muestra muy próximo a los mss. de la Versión primitiva con los que se construyó la redacción oficial o versión alfonsí de la Estoria de España (interrumpida en la mitad del cap. 616), al igual que el Libro II, que alcanza hasta Bermudo III (cubriendo, así, toda la historia astur-leonesa); el más complejo es el Libro III, correspondiente a la historia de Castilla, sección de la que solo se posee un manuscrito de la Versión concisa (F: Biblioteca Universitaria de Salamanca, manuscrito 2628), junto al testimonio, más o menos alterado, de la Crónica de Castilla; este Libro III, es producto de un impulso redactor muy alejado ya de las perspectivas alfonsíes (tanto estilísticas como históricas) y que, por supuesto, favorece los intereses nobiliarios.
Por último, la Crónica abreviada, a pesar de su sobriedad expresiva, refleja, en cierta medida, ese «fablar breve et escuro» que le será solicitado por su amigo don Jaime de Xérica y que dará lugar al Libro de los proverbios, segunda sección del Libro del conde Lucanor. Es ésta una crónica que sumariza, en efecto, un extenso contenido, pero no de una manera cualquiera, ya que se disponen toda suerte de recursos lingüísticos y retóricos para facilitar el aprendizaje y la memorización de su contenido. Es factible que en la prolija tarea de resumir la Estoria de España fraguara la conciencia de escritor de don Juan Manuel; quizá sea ésta la perspectiva por la que mayor interés manifiesta la última crítica; sobre las técnicas narrativas de la crónica ha girado la tesis doctoral de María del Carmen Benito-Vessels, mientras que Leonardo Funes, en un importante ensayo, enjuicia la labor de don Juan Manuel como «lector calificado de la Estoria de España», es decir, como selector de la materia cronística, función que nada tiene que ver con el trabajo de capitulación y de elaboración del párrafo breve, aspectos de los que se encargarían simples copistas.
En resumen, gracias a la labor de abreviación de esa *Crónica manuelina –integrada por secciones de tono ideológico muy diferente- pudo don Juan Manuel aprender el curso de la historia, con el fin de ocupar dignamente un lugar destacado en la misma, sin saber que enseguida sería apartado de los cargos y funciones en que asentaba esa autoridad letrada.