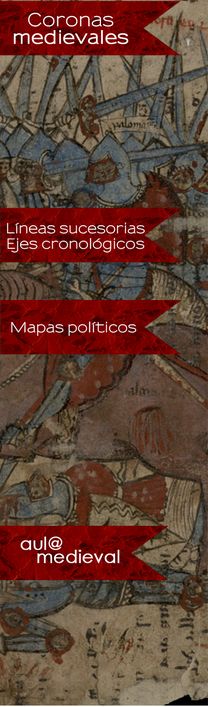La Península Ibérica estaba ocupada a fines de la Edad Media por un conglomerado de reinos y coronas (Coronas de Castilla y de Aragón y reinos de Navarra, Granada y Portugal) con una marcada personalidad, cada vez mayor, gracias a una progresivamente fortalecida conciencia histórica, asentada en los nacientes sentimientos protonacionales. Sin embargo, estos reinos y coronas ibéricas mantenían entre sí unos cercanos vínculos políticos –fortalecidos a través de alianzas matrimoniales y reforzados gracias a estrechas relaciones familiares–, culturales e incluso económicos, y se consideraban como realidades estrechamente ligadas entre sí en torno a la noción de España (que, lejos de constituir una realidad política unitaria, al modo que es hoy entendida, tenía exclusivamente una naturaleza cultural e histórica), en la que se reconocía un pasado remoto compartido, que se hacía remontar a los tiempos del dominio sobre la Península de los reyes visigodos (507-711), de los cuales las realezas peninsulares se consideraban, en mayor o menor medida, especialmente la castellana, como herederas.
Este conjunto de reinos tenía su razón última de ser en las dinámicas políticas que habían seguido a la caída del reino visigodo de Toledo y a la entrada del Islam en la Península, en 711. No mucho después de la conquista islámica, los diferentes caudillos cristianos habían iniciado un avance hacia el sur desde diferentes focos, como los Pirineos o las montañas asturianas, y paulatinamente, entre los siglos VIII al X, fueron dando lugar a incipientes formaciones políticas de perfil aristocrático, bajo la forma de monarquías, como en Navarra o León, o de condados, como en Aragón, Ribagorza o Castilla. El siglo XI constituyó, paralelo al derrumbamiento del Califato de Córdoba (1031), un momento clave –bajo un nuevo ideario político-religioso, la Reconquista– en el auge y consolidación de las formaciones políticas cristianas: los condados catalanes, entre los cuales destacaba, de una forma cada vez más clara, el Condado de Barcelona, y los ya reinos de Aragón y Castilla, que se venían a sumar a los de León y Navarra, algunos de las cuales se unirían políticamente entre sí de manera temporal, como León y Castilla, entre 1037-1157, y Aragón y Navarra, entre 1063-1134.
Las dinámicas políticas del siglo XII vinieron a definir con claridad los cauces de lo que acabaría por ser el mapa político peninsular bajomedieval de los siglos XIII al XV, a raíz de la desintegración del conocido como Imperio leonés o hispánico de Alfonso VII (1126-1157), realidad política y territorial conformada gracias a la herencia castellano-leonesa, recibida por Alfonso VII de manos de su madre, Urraca (1126), y al control, a través del vasallaje o de acciones militares, sobre buena parte de los territorios cristianos de la Península. Los sueños imperiales, culminados, en reconocimiento de su posición superior, en la coronación de Alfonso como emperador hispánico, en 1135, pronto se desvanecieron. En menos de una década, el emperador hubo de reconocer la independencia de Portugal (1143) y, a su muerte, en 1157, su Imperio quedó dividido entre sus hijos, dando así inicio a una evolución autónoma de los reinos de Castilla, en manos de Sancho III de Castilla (1157-1158), y de León, bajo el cetro de Fernando II de León (1157-1188). Tenía lugar el nacimiento de la llamada España de los cinco reinos, constituida por Castilla, León, Navarra, Aragón y Portugal.
En esta España de los cinco reinos comenzaría a destacar en el ámbito occidental el Reino de Castilla, durante los reinados de Alfonso VIII (1158-1214) y de su hijo Enrique I de Castilla (1214-1217), que sentaron las bases políticas e institucionales del reino duocentista recibido, en 1217, por Fernando III, de manos de su madre, la reina Berenguela, primogénita de Alfonso VIII de Castilla, al que se uniría, trece años después, la herencia leonesa recibida de manos de su padre, el rey leonés Alfonso IX (1188-1230). En el ámbito oriental, acabaría por destacarse la gran formación constituida por la Corona de Aragón, cuyas bases serían asentadas durante el reinado de Alfonso II (1162-1196), hijo de Ramón Berenguer IV y de Petronila de Aragón, en quien confluyó una doble herencia: la de los reyes de Aragón, por una parte, y la de los condes de Barcelona, por otra. La unión del Condado de Barcelona y del Reino de Aragón consolidó políticamente, de esta forma, a la Corona de Aragón, primero bajo el referido Alfonso II y después bajo la figura de su hijo, Pedro II (1196-1213).
Las Coronas de Castilla y de Aragón se presentaban así, en la primera mitad del siglo XIII, como las dos grandes formaciones políticas ibéricas, llamadas a disputarse la hegemonía peninsular a lo largo de la Baja Edad Media. Los reinos cristianos de Portugal y de Navarra quedaron, junto al reino islámico de Granada, como las tres formaciones menores en este conglomerado de monarquías, empequeñecidas todavía más, si cabe, por la expansión protagonizada por las Coronas de Aragón y de Castilla, de una manera especialmente intensa, a lo largo del segundo tercio del siglo XIII, durante los reinados de Fernando III de Castilla (1217-1252) y de Jaime I de Aragón (1213-1276).

La página electrónica Coronas medievales: Castilla y Aragón se compone de dos secciones: líneas sucesorias de los reinos de Castilla y Aragón con ejes cronológicos y una selección de mapas sobre la evolución política de la España Medieval.
|
Líneas sucesorias Coronas de Castilla y Aragón Ejes cronológicos Selección de mapas |
David Nogales Rincón |
| Coordinación de la página | Marta Haro Cortés (Universitat de València). |