 )
Artorius
Barcelona, Grijalbo, 2006
César Vidal nació en Madrid en el año 1958. Se doctoró en Historia por la UNED con Premio Extraordinario, y en Teología y en Filosofía por el Logos Christian College, y es licenciado en Derecho por la Universidad complutense de Madrid. Es miembro de de la American Society of Oriental Research o el Oriental Institute de Chicago. Ha ejercido la docencia en distintas universidades de Europa y América. Dirigió y presentó los programas La linterna y Camino del Sur, en la COPE, y en la actualidad presenta Es la noche de César y Regreso al Camino del Sur, en EsRadio, y Corría el año... en Libertad Digital Televisión. Colabora en medios como Libertad Digital, La Razón, Historia de Iberia vieja o Muy interesante.
El médico del sultán (1997) La esclava de Cleopatra (1997) Las cinco llaves de lo desconocido (1998) El caballo de que aprendió a volar (1999) El Emperador Perjuro (1999) El Inquisidor Decapitado (1999) El libro prohibido (1999) El Obispo Hereje (1999) La Furia de Dios (1999) Yo, Isabel la Católica (2002) El médico de Sefarad (2004) El viento de los dioses (2005) El talón de Aquiles (2005) Los hijos de la luz (2005) Premio Ciudad de Torrevieja de Novela Artorius (2006) El fuego del cielo (2006) Premio Alfonso X de Novela Histórica El escriba del faraón (2007) El judío errante (2008) La ciudad del rey leproso (2009) La ciudad del azahar (2010)
Frente a las costas de Avalon, y con Artorius moribundo, Merlín rememora los acontecimientos que han llevado a Britania a las puertas de una Edad Oscura. Dejando de lado las leyendas, Dubricius recuerda cómo, justo antes de ser sacrificado por Vortegirn, una voz surgida de su interior le vaticinó al déspota su muerte y la llegada de Aurelius Ambrosius al poder. Alejado de su madre por su propia seguridad, Merlín fue educado por Blastius hasta ser requerido por el nuevo Regissimus, pero Aurelius, aquejado de dolencias incurables, pareció ignorar sus palabras. Tras vagar con la esperanza de ser llamado de nuevo a su presencia, Merlín conoció la caída de Roma y se perdió durante años entre los brazos de Vivian en Avalon, isla que, a pesar de los funestos augurios de la hechicera, abandonó al enterarse de la nueva amenaza de los barbari. Merlín se presentó de nuevo ante Aurelius para comunicarle que Artorius debería ser su sucesor, aunque más tarde el poder regresaría a su linaje. Con el nombramiento de Artorius como regissimus, se instauró en Britania una época de paz y justicia que se zanjó con la victoria frente a los anglios. Sin embargo, con el imperio desmembrado, Artorius se proclamó imperator, y quiso hacer hereditario su título, lo que propició la rebelión de Medrautus. Artorius venció, pero fue ser herido a traición, y pidió ser llevado a Avalon para ser curado. A pesar de sus deseos, el imperator no llegará vivo, y Merlín sólo podrá encargarle a la dama del lago que le dé sepultura, renunciado a quedarse en la isla por combatir a los bárbaros y cumplir su deber.
Novela histórica
Romanización-Caída de Roca-Invasiones bárbaras Britania Rey Arturo-Merlín-Avalon-Camelot-Dama del lago Virgilio
Memorias-Narración en 1ª persona Notas léxicas (traducciones del latín) Nota del autor (Realidad-ficción. Figura histórica del rey Arturo) (369-375) Glosario (pp. 377-379). El autor ha publicado artículos bajo el título ¿Existió el rey Arturo? en LibertadDigital
Con sangre britana y romana, e ignorando la identidad de su padre, fue criado por su madre en la morada que la iglesia del apóstol Pedro disponía para las vírgenes y las viudas. Admirador de Virgilio, sintió pronto una profunda sed de conocimiento, y aún muchacho mostró poseer el don del conocimiento profético. Renunciará al doloroso amor que siente hacia Vivian para cumplir la misión que le ha sido asignada.
De la estirpe de de Lucios Artorius Castus, entró a los quince años en el ejército, y una rápida carrera lo llevó a ocupar el cargo de magister militum. Considerado un héroe por su victoria contra los invasores de Hibernia, Artorius no es ni es especialmente profundo ni religioso, y tiene mucho que aprender del arte militar, pero tiene un gran sentido de la justicia. Querer fundar su propio linaje será su perdición.
Jefe de los gewiseos que, a la muerte de Constantino, supo ganarse de la voluntad de Constante y lo proclamó rey en detrimento de Aurelius Ambrosius. De carácter déspota, pronto supo hacerse con el control militar y la administración de las arcas. Ambicionó ser un rey independiente, pero sus posibles dotes para el mando, sin embargo, se vieron oscurecidas por la influencia de Ronwen, que lo subyugó y dejó florecer el paganismo.
Mentor de Merlín. Maestro inflexible, Blastus intenta conjugar el saber de los maestros paganos con la verdad de las Escrituras, y formará a Merlín hasta que Merlín sea llamado a la presencia del regissimus. Eternamente agradecido por lo que le supo enseñar y la amistad brindada, Merlín se reencontrará con él tras muchos años, cuando Blastus se dedique a la restauración de las iglesias destruidas por los barbari.
La turbadora belleza de la dama del lago hará que Merlín abandone su castidad y descuide su misión para instruirla en Avalon. Vivan, hechicera ansiosa de saber e incapaz de comprender el cristianismo profesado por Merlín, se entregará al físico y a su sabiduría, pero será incapaz de retenerlo, pues a pesar del amor vivido, sus espíritus nunca se comunicaron. Todos sus intentos por lograr que Merlín regrese serán vanos.
Esposa de Artorius. Leonor de Gwent es un lastre que va minando la vida de Artorius, pues no soporta ni sus expediciones militares, ni su generosidad con los ciudadanos, y se niega a darle hijos. Sus relaciones adulterinas con un caballero de Artorius, conocidas por su marido, serán el detonante que lo animen a repudiarla y a buscar otra esposa que le dé descendencia y le permita instaurar su linaje.
Cuando Merlín se encuentra con él, el Regissimus Britanniarum ya padece dolencia en el vientre que lo condena a la muerte. Merlín le dirá que aún tiene tiempo para levantar el muro de Adriano y formar un grupo de hombres dispuestos a frenar a los barbari, pero Aurelius fingirá indiferencia. Más tarde buscará al físico sin éxito, hasta que regrese de Avalon y le informe de que es Artorius quien debe sucederle.
El legionario Caius llevará a Blastus noticias del desmoronamiento de Roma y se llevará a Merlín ante Aurelius. Participará en la victoria contra los anglios y dirigirá el ala de la caballería que, mediante un engaño, conseguirá la victoria sobre Medratus en Cambloganna. Caius hubiera matado a Medratus sin dejarlo batirse con Artorius, pero por orden del imperator, le entregará su espada para el duelo.
Hjo de Ana Ambrosia y Dubnovalo Lotico y nieto de Aurelius Relegado del trono que le correspondía según el testamento de su abuelo, y aunque sus pretensiones razonables, por su desmedida ambición pactará con los barbari. Se batirá en duelo con Artorius y no aceptará la primera sangre. El emperador lo derrotará una segunda vez, pero Medrautus lo matará a traición. Será decapitado, descuartizado y quemado.
La luz es un fenómeno verdaderamente curioso. En ocasiones –y con ese fin la creó Dios- sirve para iluminarnos y permitir de esa manera que veamos lo que nos rodea. Sin embargo, en otras ocasiones, actúa de una manera muy distinta. Resulta tan poderosa, tan impresionante, tan llena de vigor que tan sólo logra cegarnos. Y entonces, de manera prodigiosa, aquello que debería ayudarnos a ver, precisamente nos lo impide. Es lo que ahora mismo sucede con la isla de Avalon. Despide una reluciente luminosidad semejante a la de una piedra preciosa tallada por un magnífico orfebre y expuesta a los limpios rayos del sol. Hasta las olas encrespadas que la rodean se ven sometidas a sus destellos rutilantes. Ese mar esmaltado de gris que tantas veces he contemplado se ha transformado en una sucesión peculiar de extrañas masas amarillas, naranjas y rojas, que se ven surcadas por transparentes tonalidades verde esmeralda. Parece como si las aguas intranquilas se hubieran transformado en una superficie de límpido zafiro semejante a la que algunos santos varones vieron desplegada ante el trono eterno e inmarcesible del Altísimo. Sin embargo, no es Dios el que reina en Avalon. Por supuesto, me consta que Su soberanía se ejerce sobre cada palmo de este mundo convulso en el que habitamos. No dudo tampoco de que Su providencia se manifiesta incluso en medio de los horrores más espantosos que podamos imaginar y sé lo que me digo porque he tenido ocasión de ver unos cuantos a lo largo de mi ya dilatada existencia. Sin embargo, allí, en Avalon, en la isla donde he de intentar alivio para Artorius, reina otro ser. Se trata de la única persona que ha logrado apresar mi corazón entre sus dedos de la misma manera que un pescador diestro puede sujetar una trucha escurridiza o que un niño inocente, pero hábil se apodera de la mariposa multicolor. La recuerdo y no puedo sino sentir la dentellada inmisericorde de la memoria en el pecho y sin embargo... sin embargo, hubo una época en que me proporcionaba el aliento, la alegría, la ilusión, el deseo, verdaderamente invencible, de continuar... pero ahora... Ahora sé que me queda poco, muy poco, para cruzar una distancia mucho más profunda y decisiva, justo aquella que media entre este mundo de mortales y aquel otro en el que perduraremos en razón de lo que fue nuestra vida en éste. En ese mundo de allá –que pronto será el de acá para mí- no me encontraré con el poeta Virgilio y lo lamento vivamente porque durante las décadas que he vivido lo admiré hasta casi rozar la devoción. Sin embargo, no es menos cierto que descansaré de mis muchas tribulaciones y recibiré el perdón definitivo y final del Único que puede otorgarlo, del Único que vivió mucho antes que nosotros y que cuando nosotros nos veamos reducidos a un simple puñadito de polvo en esta tierra, seguirá vivo (9-10). -Sí –apoyó Roderick-. Para lograr la paz con los barbari necesitamos levantar esa fortaleza. No se trata de un tributo a la soberbia de los hombres, sino a la seguridad. -Y esa fortaleza se ha venido abajo un día tras otro –volvió a intervenir Maximus-. Para que un hecho tan terrible ni vuelva a producirse, la única salida es sacrificar a un niño que no tenga padre, a un niño como éste. Una sensación de irrealidad se apoderó de todo mi ser al escuchar aquellas palabras. Así que había un castra cuya construcción se venía abajo vez tras vez y aquellos sujetos habían llegado a la conclusión de que la única manera de evitar aquel desastre era regar los cimientos con mi sangre... La verdad es que costaba creer que aquello tuviera alguna relación con la fe cristiana. -Domine –intervino mi madre presa de una enorme dificultad para poder hablar sin prorrumpir en sollozos-. Estos hombres no son cristianos... son... traidores que han contaminado la fe con las enseñanzas de los barbari, que creen que se puede ser cristiano y, al mismo tiempo, comportarse... -Ese castra se cae por el agua. Aquellas palabras provocaron un silencio sorprendido en todos los presentes. Ciertamente, no dejaba de resultar lógico porque era yo el que acababa de pronunciarlas. -Domine –dije yo que no tenía un especial conocimiento de la manera en que debía tratarse a un Regissimus y me limitaba a repetir el tratamiento utilizado por mi madre-. Si no puedes construir la torre, se debe tan sólo a que la tierra está blanda por el agua y se cae. -Este... este niño no sabe lo que dice... –masculló Maximus mientras en su rostro se dibujaba un gesto de profundo desprecio. Pero Vortegirn no parecía estar tan seguro. Había fruncido el entrecejo al escuchar mis palabras y me miraba con una expresión a mitad de camino entre el desconcierto airado y la cólera contenida. -¿Qué pretendes decir? –dijo clavando una mirada fría y dura en mi rostro. He reflexionado muchas veces en lo que sucedió aquella mañana y siempre llego a la conclusión de que no era yo el que hablaba, sino una fuerza interior que tenía por misión protegerme. Con mi corta edad, nunca hubiera podido poseer esa presencia de ánimo y mucho menos hubiera sido capaz de articular mis argumentos. Fue la primera vez que tuvo aquella experiencia. No iba a ser la última (56-57). Han pasado muchos años desde aquel día y, sin embargo, al recordar los ojos de Vortegirn no puedo evitar una sensación extraña en la boca del estómago. Así me sucede no sólo porque se trataba de un hombre singular en una situación excepcional, sino, sobre todo, porque fue la primera vez que aquello me pasó. De manera totalmente inesperada, sentí un calor especial que me invadía y algo que desataba mi lengua y comenzaba a hablar sin que yo lo pretendiera o supiera muy bien lo que estaba diciendo. -Tú, oh domine –comencé a decir- has invitado a los sajones a venir a esta tierra y esos paganos se han comportado con tu pueblo, el pueblo al que debías proteger, como si fueran un dragón. Las montañas y los valles se nivelarán y los ríos que corren por los valles lo harán empapados en sangre y la práctica de la religión verdadera declinará y aumentará la destrucción de las iglesias, pero, al final, uno que fue expulsado regresará y se enfrentará con los invasores. Mi madre me dijo después que al escuchar aquellas palabras el rostro de la mujer del Regissimus se había contraído en una terrible mueca de odio y que Maximus y Roderick me habían mirado, primero, con sorpresa y luego con un gesto de refrenada maldad. Pero eso lo sé porque así me lo refirió mi madre ya que yo estaba totalmente absorto en la transmisión de aquel mensaje que pronunciaba mi boca, pero que procedía de algún lugar externo a mi ser. -¿Qué será de mí? –indagó Vortegirn con un tono de voz que era más de rendición que de temor. -No conservarás lo que ahora tienes, oh domine –le respondí-. Dios va a ejecutar su juicio sobre ti. Al parecer, según me contaría mi madre, Maximus y Roderick se entregaron a realizar aspavientos en señal de escándalo y protesta al escuchar esas palabras. A la sazón, yo no veía nada más allá del rostro de Vortegirn e incluso éste carecía de importancia para mí poseído como estaba de aquella fuerza que me impulsaba, suave pero firmemente, a pronunciar mi mensaje (65). Ante mi perpleja mirada, Blastus interrumpió la conversación y se dedicó a quebrar algunas ramitas con las que alimentó una fogata diminuta, diminuta, sí, pero que me pareció tan cariñosamente entrañable como el abrazo de una madre. Examinó con cuidado la manera en que las llamitas negruzcas se esforzaban por lamer los pedazos de leña y acababan transformándose en lenguas rojas y entonces, con una sonrisa, se volvió hacia mí y dijo: -Tu destino, el destino que te ha marcado la Providencia, no es fácil. A decir verdad, es uno de los más duros y difíciles que se pueden vivir. La mayoría de la gente no entenderá e incluso se sentirá molesta con tus palabras; los gobernantes te odiarán porque dejarás de manifiesto que sus corazones no son siempre limpios y los hombres de Dios, bueno, que dicen representar a Dios... ésos pueden llegar a ser los peores. Los que verdaderamente busquen Su voluntad acabarán reconociendo tarde o temprano que tus palabras son un rayo de luz, pero los que sólo se escudan en Dios para medrar te odiarán y querrán acabar contigo. -No estoy seguro... –intenté razonar con mi maestro, abrumado por lo que estaba escuchando. -Llegarás a estarlo. Descubrirás que en tu interior arde un fuego que te impulsa a decir la Verdad aunque preferirías callarte y llevar una vida tranquila. Quizá intentes reprimirlo, pero entonces descubrirás que no puedes, que es más fuerte que tú, que su poder te sobrepasa. Y también te darás cuenta de que ésa es la razón por la que viniste a este mundo. Otros llegaron para sacar a la tierra sus frutos y alimentar a los hombres, o para defender a los débiles, o para transmitir los conocimientos del pasado. Tú has nacido para una era muy especial, para una época tenebrosa y oscura. De esa manera, en algún momento, cuando más necesaria sea la luz, podrás darla, pero recuerda siempre que esa luz no es tuya (95-96). -Roma. querido amigo, es apenas una sombra de la ciudad que conocimos –continuó Caius con el rostro casi contraído por un dolor cuya causa no acertaba yo a adivinar. -Sí –confirmó Betavir-. A decir verdad creo que nunca se repuso de la invasión de los vándalos en el año 455 de nuestro señor. Arrasaron todo. Saquearon lo que quisieron. Mataron y violaron por doquier. -Ni siquiera respetaron las iglesias... –dijo Caius. -Eso fue un castigo de Dios –intervino airado Betavir-. Si ni sus mismos representantes en la tierra se comportan como deben (112). -¿Estás seguro de que no tienes remedios para mi dolencia? –indagó con voz sombría el Regissimus. -no lo hay –respondí, aunque en mi interior sentía como si alguien distinto hablara en mi lugar y yo me limitara a escuchar las palabras de la misma manera que lo hacía el Regissimus- pero eso no debe preocuparte. La misión que debiste cumplir no las ha llevado a cabo, pero en el tiempo que te queda aún puedes preparar el camino al que haya de sucederte. -Pero... pero... –exclamó estupefacto Betavir-. ¿Qué está diciendo? -Ahora mismo –proseguí- has de comenzar a levantar los muros que se han caído, los que en otros tiempos sirvieron para contener a los paganos. -¿De qué habla? –susurró Betavir a Caius-. ¿Qué pretende? ¿Levantar el muro del emperador Adriano? Pero eso es imposible... no disponemos de hombres suficientes... Caius chistó al legionario para obligarle a guardar silencio. -Pero los muros no son suficientes –continué-. Has de contar con un grupo de hombres, muy rápido, aunque sea reducido, que esté siempre dispuesto a acudir a donde más necesarios sean. Ésa será la garantía de la supervivencia de Britannia. Así, los barbari no prevalecerán; lo mejor de la herencia de Roma se conservará, y la justicia y la paz prevalecerán. «... la justicia y la paz prevalecerán». Apenas había terminado de pronunciar esas palabras cando la extraña sensación que se había apoderado de mi desapareció totalmente y yo sacudí la cabeza como si acabara de salir de un sueño. Fue entonces cuando me percaté de que el Regissimus estaba pálido, tan pálido que casi había desaparecido el color cloráceo de su rostro. -Domine –dije apenas logrando controlar el temblor que me embargaba todo el cuerpo-. Te suplico que no cometas el error de pasar por alto lo que acababas de escuchar. No sólo tú, sino Britannia entera dependen de lo que hagas a partir de ahora (134-135). Aquellos por cuya vida no hayan pasado treinta inviernos, incluso los que hayan contemplado menos de cuarenta, jamás podrán comprometer lo que significó la caída de Roma. Durante años, habíamos esperado que algún emperador, el que fuera, decidiera enviar refuerzos a Britannia para acabar con los barbari. Se sucedían los unos a los otros, perdían un pedazo tras otro del imperio, pero aun así la esperanza no desaparecía. Por el contrario, tengo la sensación de que, por un curioso fenómeno del espíritu, aumentaba, crecía, se engrandecía como si la fe fuera más necesaria cuanto peor resultaba la situación. Si no era este césar, sería el siguiente; no lo aprobaba este senado, lo aprobaría el próximo, pero ¿cómo iba a roma a abandonar Britannia de manera definitiva? La realidad desnuda e innegable era que Roma agonizaba, poco a poco, y que ya tenía bastante con intentar –si es que lo pretendía- salvarse a sí misma. Porque, para ser honrados, no se puede decir que se esforzara mucho. Por el contrario, los romanos parecían empeñados en mirar hacia otro lado y en disfrutar de las delicias de la mesa y del lecho mientras los barbari arrasaban todo a su paso. «No será grave –se decían-, se acabarán convirtiendo en romanos» o cacareaban «el imperio es rico para todos» o «todas las civilizaciones tienen cabida dentro de las fronteras de Roma». Difícilmente, hubieran podido comportarse de una manera más estúpida e irresponsable (157). Se han contado muchas leyendas acerca de lo que ha sucedido durante los años siguientes, los que pasé en la isla de Avalon, la que recibe su nombre de las manzanas. Sé que sobre mí circularon los rumores más insólitos. Se anunció que los barbari me habían asesinado en una de sus despiadadas correrías, que había muerto de una extraña dolencia, que había sido iniciado en los tenebrosos misterios del paganismo, que... mil cosas y de ellas ninguna era buena o cierta. La única verdad es que amé a Vivian y lo hice como –estoy seguro de ello- a muy pocos se concede dar amor. Sin embargo, aquel amor no me trajo la dicha ni la paz sino una desazón que aumentó de forma incansable a cada día, a cada hora, a cada instante que pasaba (191). -Sí, sin la menor duda. Debes adoptar a Artorius para que pueda ser el próximo Regissimus. Estaba seguro que de Aurelius Ambrosius había entendido lo que acababa de decirle. Los emperadores habían recurrido profusamente a la adopción para asegurarse un sucesor digno de confianza. Trajano, Adriano, Marco Aurelio... todos habían sido adoptados por un hombre que creía más en la nobleza de la competencia que en la de la sangre. En este caso sólo existía una diferencia, de manera que añadí: -Pero Artorius no podrá ser sucedido por alguien de su estirpe. Su heredero deberá pertenecer a tu familia. Sólo así sabrá que no es un rey, sino un simple servidor de Dios y de sus hermanos, los que deben ser defendidos de los barbari. -Físico... -Lo que te digo debe quedar consignado por escrito –interrumpí al moribundo-. Ese testamento no será discutido por nadie porque yo lo respaldaré, porque es conforme al ius romanum y porque lo suscribirán dos testigos escogidos de entre tus propios hombres (229). Como toda Britannia sabe, Artorius obtuvo una clamorosa victoria sobre los barbari que venían de Hibernia y, como yo esperaba, sucedió a Aurelius Ambrosius de acuerdo con las disposiciones de su última voluntad. No encontró oposición alguna porque resulta difícil enfrentarse con un hombre que acaba de obtener un triunfo extraordinario, porque el Regissimus lo había adoptado y establecido que le sucediera y porque yo, un físico del que se narraban las más increíbles historias, había dado fe de su voluntad. «La espada del Regissimus estaba hundida en una piedra y el físico le ha mostrado a Artorius cómo sacarla...», llegó a comentar alguno de los soldados no demasiado entusiasmado con la sucesión. La verdad es que había algo de verdad en lo que decía, pero me consta que con el paso del tiempo esa frase ha dado lugar a las leyendas más absurdas sobre Artorius arrancando una espada de una roca gracias a mi magia prodigiosa y a mis consejos. Creo que la facilidad exagerada con que la gente presta oídos a las consejas más absurdas es uno de los comportamientos más tristes que me ha sido dado observar y el hecho de que esas leyendas afirmen prodigios de mí no me las convierte en más gratas. Más bien todo lo contrario. Soy más consciente de la falsedad absoluta que las nutres y de la estúpida credulidad que las recibe. Para ser sinceros, la realidad fue algo diferente (235-236). Tracé una serie de crucecitas que bordeaban el antiguo muro de Adriano y, finalmente, rodeé una de ellas con un círculo. -Cada una de estas cruces será un bastión –dije y alcé la mano enseguida para evitar que Artorius interrumpiera mi exposición-. No necesitaremos muchos hombres para defenderlos. Tan sólo unos cuantos que actúen en las tareas de orden público acompañando a un juez, y de centinelas frente a posibles ataques. De esa manera, alcanzaremos dos objetivos. Primero, que la ley vuelva a imponerse con firmeza en la tierra de los britanni y, segundo, que ninguna incursión de los barbari caiga sobre nosotros por sorpresa. -Entiendo, pero... -Aquí –señalé la cruz rodeada por un círculo y así respondí antes de que pudiera formular sus pensamientos-. Aquí, precisamente tendremos concentrada nuestra principal fuerza de caballería. -Eso debe ser... -Camulodunum –dije-. Sospecho que su estado no será el mejor. Pero eso tiene arreglo. Levantaremos los muros caídos, engrosaremos sus bastimentos y daremos cabida al más alto tribunal de Britannia. -¿Un tribunal? –preguntó sorprendido Artorius-. ¿Y cómo? -La garantía de la ley y del orden será un nuevo cuerpo de jinetes –respondí-. Mira, domine. Tracé una línea que unía las distintas cruces y que, en todos los casos, desembocaba en Camulodunum. -Durante los próximos meses, repararemos estas calzadas –dije-. Hbrá que olvidarse de otras, lamentablemente, pero éstas son esenciales. Estos caminos, cuando se encuentren en condiciones, nos permitirán unir los distintos castra y comunicarnos con Camulodunum. De esa manera, en pocas horas, cualquier invasión podrá ser repelida por un ejército de caballería. Quizá se trata de una fuerza inferior numéricamente, cierto, pero será más rápida y estará mejor armada. Conseguirá deshacer sus líneas, desarticular sus posiciones y perseguir a los que se retiren hasta aniquilarlos por completo (249-250). -No, Vivian. No voy a marcharme contigo –respondí rebañando la fuerza que precisaba de algún lugar oculto situado en lo más profundo de mi ser-. Mi lugar está aquí. Y entonces la dama del lago, la dueña de la isla de Avalon, la única mujer a la que había amado por encima de cualquier consideración se volvió completamente transparente y su cuerpo se fue desvaneciendo como si estuviera formado por algún material sutil situado fuera del alcance del poder de los hombres. Por un instante, tan sólo un instante, quedaron flotando en el aire azul de la noche, sus labios, su sonrisa, sus ojos. Luego también desaparecieron y yo, con los miembros doloridos y el corazón sin posibilidad de recibir una restauradora cauterización, regresé a cumplir con mi deber (283). Roma nunca regresó a su antiguo esplendor. Me han contado que su obispo se esfuerza por mantener la herencia de esa ciudad convertida en un islote en medio de un océano de barbarie. Ignoro los resultados que está teniendo en su empeño y, sobre todo, el coste que representa y representará tanto si alcanza su meta como si no lo consigue. En cualquier caso, lo cierto es que, poco a poco, todos fueron llegando a la conclusión de que lo desaparecido y muerto, nunca volvería a resucitar y a hacer acto de presencia. De hecho, los barbari comenzaron incluso a crear reinos cosiendo los retazos desgarrados de la antigua Roma. Supe así que los francos se habían apoderado de las Galias, que los visigodos –los más cultivados de los barbari- regían Hispania y que los ostrogodos se habían aposentado en buena parte de Italia. En los restos, pujantes pero restos a fin de cuentas, del antaño altivo imperio romano se habían ido formando reinos regidos precisamente por los que tanto habían contribuido a aniquilarlo. Vistas así las cosas, quizá no debe sorprender tanto que Artorius prestara oídos a los que le pedían que se proclamara Rex. A fin de cuentas, y a diferencia de los barbari, el Regissimus no era un invasor. Incluso había intentado por más tiempo que nadie evitar que se desplomaran los dañados muros de un edificio derruido. Durante años había ejercido las funciones del Regissimus Britanniarum, había aplicado el ius romanum e incluso se había valido, con alguna modificación, de legiones que eran, esencialmente, romanas. Ahora había decidido ser única y exclusivamente britannus y además serlo como imperator, a semejanza de aquellos caudillos que siglos atrás habían derrotado: Julio César, Claudio y Adriano. No estaba yo dispuesto a respaldar semejante idea y cuando Artorius anunció –con gran aplauso de todos, no lo olvidemos- que sería coronado imperator en Luguvalium yo adopté la firme resolución de no asistir. Me consta que mi decisión ocasionó al Regisimus un profundo pesar. Sé que fue así porque me envió a Caius y a Betavir, compungidos y, sobre todo, decididos a convencerme de que tenía que asistir a la ceremonia si no por convicción, al menos por sentido del deber o, siquiera, por amistad. Se esforzaron y cumplieron bien con sus órdenes, pero no lograron persuadirme (301-302). -No puedes hacerlo, Artorius –le dije con la mayor firmeza de la que fui capaz, aunque justo es decir que no fue mucha-. Sabes que no puedes. -Escúchame –ordenó clavándome la mirada como si pretendiera así inmovilizarme-, Roma ha muerto. Murió hace muchos años, aunque... aunque no quisimos verlo. Incluso cuando los barbari desterraron al último emperador, nos engañamos pensando que podría ser restaurada, pero... pero eso no sucederá jamás, físico. El viejo imperio se ha dividido en nuevos reinos, en reinos que miran hacia el futuro, que intentan unir lo mejor del mundo pasado y de este que comienza ahora. Britannia no puede ser una excepción. No va a serlo. Me mantuve en silencio. Me dolía lo que estaba escuchando, pero no contaba con argumentos dotados de la suficiente solidez como para contradecir a Artorius. Por el contrario, algo en mi interior me gritaba que todo era cierto, irreparablemente cierto. -En mis manos –prosiguió- se halla la posibilidad de establecer una nueva dinastía, una dinastía de britanni que transmita la cultura de Grecia y de Roma, que defienda el cristianismo y que contenga a los barbari paganos. Ésa es mi obligación. -No –le interrumpí-. Tu obligación es, en primer lugar, hacer honor a la palabra dada (311). Hubiera deseado equivocarme en todo lo que le había advertido a Artorius, pero, lamentablemente, mis anuncios se correspondieron con minuciosa exactitud con lo que sucedió. El hombre que ahora se hacía llamar imperator britanniae no tardó en repudiar a Leonor de Gwent y en hallar a una nueva esposa. Se trató de una mujer joven y, según decían, muy hermosa. Procedía de una familia romana y había sido criada en la casa de Cador, el magister militum de Artorius. Sin embargo, creo que todo aquello tenía poca importancia porque lo que se buscaba de ella era, sobre todo, que garantizara que sus propósitos de formar una dinastía se convertirían en realidad. Por supuesto, nada de todo aquello se escapó a los que tenían que haber sucedido a Artorius. Si Aurelius Ambrosius hubiera tenido un hijo varón quizá Artorius no hubiera sido designado como Regissimus Britanniarum, pero la única descendencia de su predecesor se había limitado a una hembra llamada Ana Ambrosia. Era tan joven, a decir verdad, una niña, que nunca hubiera podido convertirse en cónyuge de Artorius, pero, con el paso del tiempo, contrajo matrimonio con un noble norteño llamado Dubnovalo Lotico. De aquel enlace había nacido un muchacho que recibió el nombre de Lancearius Medrautus. Legalmente, Medratus era un sobrino de Artorius ya que el antiguo Regissimus y ahora imperator, al entrar en la familia de Aurelius Ambrosius, se había convertido en hermano de Ana Ambrosia. Durante años, las relaciones entre Artorius y Ana Ambrosia habían sido distantes, pero cordiales. Cada uno de ellos había disfrutado de sus vidas respectivas en la convicción de que nunca se produciría un acto de hostilidad. ¿Por qué tendría que haber sucedido si Artorius era un hombre de palabra y Medrautus un niño que sólo tenía que esperar a crecer para sucederle como Regissimus Britanniarum? Pero Artorius no había mantenido su promesa y, de manera bien comprensible, Ana Ambrosia y su marido habían comenzado a inquietarse. Cuando los rumores –totalmente carentes de realidad- acerca de un posible embarazo de Ginebra comenzaron a difundirse, Dubnovalo Lotico, el marido de Ana Ambrosia y padre de Medrautus, envió una misiva a Artorius recordándole sus compromisos (329-330). -Tenemos que hablar con él –me insistió uno que llevaba las insignias de optio-. El asunto es de enorme urgencia. Los scoti, los picti, los angli... incluso barbari que proceden de Hiberni están asaltando las fronteras del reino y el imperator debe saberlo. Hizo una pausa y con un gesto que me pareció digno de lástima, añadió: -La única esperanza que nos queda es que regrese y se enfrente con los barbari. ¿Qué podemos hacer nosotros sin él? Los despedí asegurándoles que Artorius haría todo lo que estuviera en sus manos. Bien sabía yo que eso y nada eran lo mismo porque, en esos momentos, había perdido la conciencia y su rostro se encontraba mortalmente pálido. De manera sorprendente e inexplicable, volvió en sí cuando ya habíamos zarpado. El aspecto de Artorius era ya el de un moribundo con un pie al otro lado del umbral de la muerte, pero debo reconocer que se esforzaba por mantener una envidiable presencia de ánimo. -Merlín... –me dijo apretándome la mano-. Tiene... tiene que curarme... esa amiga tuya. Si lo hace... si lo hace, podré arreglar todo (362). Ahora he regresado para enfrentarme a los barbari que, procedentes de los cuatro puntos cardinales, ansían despedazar Britannia y repartirse los despojos como aves de rapiña. Ignoro cuál será el resultado final de esta nueva guerra. Lo que sí sé es que algún día –y no tardará mucho- yo también recorreré esos últimos pasos que Artorius ya ha cruzado y que llevan ante el trono de Dios. Entonces, ante Su presencia inefable, no mencionaré los enfermos curados ni los combates en los que intervine; no me referiré a los heridos a los que atendí o las horas que entregué a la enseñanza; ni siquiera pretenderé demostrar mi dominio de la cultura de Roma o mi conocimiento de las ciencias. Convencido de que he llegado a casa, a la última y verdadera morada, caeré de rodillas ante Él y me encomendaré a Su inmenso Amor, ese Amor que se manifestó de manera suprema en una cruz (367-368). NOTA DEL AUTOR Pocas veces ha tenido un personaje literario una resonancia tan universal como el rey Arturo. Desde Geoffrey de Monmouth al cine del siglo XX pasando por Wagner o Chrétien de Troyes, los mitos artúricos han alimentado la imaginación humana de manera creciente y polimórfica. Obviamente, una de las cuestiones que se han repetido hasta la saciedad es la de si el rey Arturo fue una mera creación literaria o realmente existió. Por encima de las especulaciones y los sucesivos desarrollos míticos, Arturo fue un personaje histórico. Su verdadero nombre era Artorius y, a diferencia de lo establecido en el mito, no era celta sino romano. La familia de los Artorii ya tenía una dilatada tradición de permanencia en Bretaña cuando nació nuestro personaje. Su llegada a la isla tuvo lugar en torno al año 180 d. C. En esa época, un tal Lucios Artorius Castus comenzó a desempeñar el cargo de praefectus castrrum (prefecto de campamento) de la Legión VI Victrix, con base en Ebocarum (actual york). Sus descendientes continuaron ejerciendo tareas relacionadas con la defensa del imperio romano frente a las incursiones bárbaras. Uno de esos descendientes, también llamado Lucius Artorius Castus, constituye la base histórica del mito del rey Arturo (369). (...)
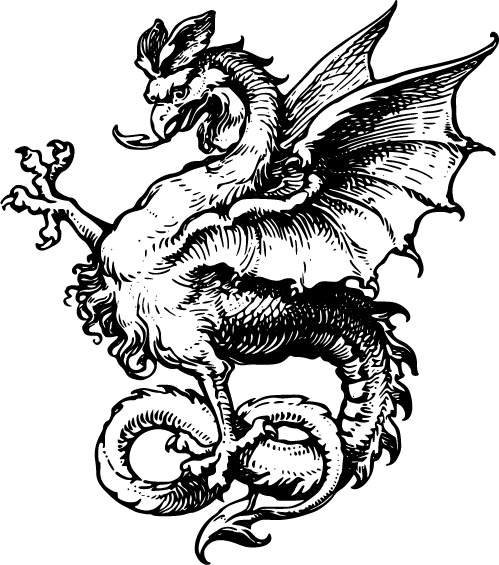 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P