 )
La cena secreta
Barcelona, Plaza & Janés, 2004
Javier Sierra nació en Teruel en el año 1971. Se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fue uno de los fundadores de la revista Año Cero, y director de la publicación mensual Más allá de la Ciencia. Ha sido también director y presentador de El Otro Lado de la Realidad y Otra Dimensión. Ha colaborado en diversos espacios radiofónicos como La rosa de los vientos o Mileno 3, y en la actualidad continúa trabajando en diferentes medios de comunicación, tanto de televisión y radio como en prensa escrita.
Instalado en el ocaso de su vida, Agustín Leyre redacta en las cuevas de Yabal el-Tarif la memoria de los acontecimientos que, tres décadas antes, modificaron el rumbo de su existencia. El día 2 de enero de 1497, moría en Milán la duquesa Beatrice d´Este, cuyas actividades llevaban tiempo preocupando a la curia romana y habían motivado las misivas que, firmadas por el Agorero, alertaban a la Iglesia de un plan mágico que se debería revelarse en el nuevo convento de Santa Maria delle Grazie. La última de las cartas, además, anticipaba la muerte de la condesa. Aprovechando la confusión que se produciría por su funeral, Leyre fue enviado a Milán con para descubrir al Agorero y confirmar sus acusaciones, para lo que debería descifrar el acertijo que contenía su firma. Sin embargo, las pesquisas de Leyre pronto se vieron empañadas por una serie de muertes misteriosas, relacionadas con el extraño libro que inspiró la nueva obra de Leonardo da Vinci. El maestro toscano, custodio de los conocimientos atesorados por los Médici y seguidor de la iglesia de Juan, de cuyas doctrinas fueron depositarios los cátaros, cifró su mensaje en La última cena, que ofrecía el consolamentum a sus hermanos de fe y anunciaba la llegada de la nueva iglesia espiritual. Los desvelos del Papado y la violencia del Agorero fueron insuficientes para frenar las intenciones de Leonardo y la presencia cátara en el norte de Italia, mientras que el padre Leyre, transformado por sus descubrimientos, se mostró incapaz de denunciar a los herejes y marchó a Egipto para buscar unos evangelios mencionados por Leonardo. El antiguo dominico murió a tan solo 30 metros de donde, en 1945, fueron hallados los rollos de Nag Hammadi.
Novela histórica
Reinterpretación del Cristianismo Evangelios Gnósticos Códigos secretos Jacóbo de la Vorágine (Leyenda dorada) Apocalipsis Nova Gematría Savonarola-León Battista Alberti Intrigas-Conspiraciones Esoterismo Órdenes secretas (Betania: Orden secreta escondida tras la Secretaría de Claves de los Estados pontificios (fiel sólo al Papa y a la cabeza visible de los dominicos) Humanismo La última cena-La Virgen de las Rocas-La adoración de los Magos Catarismo-Fe-Cruzada cátara Santa Inquisición Leonardo da Vinci Interrogatio Johannis o La Cena Secreta
Manuscrito encontrado Notas enciclopédicas, léxicas y bibliográficas Dramatis personae: Quién es quién en La cena secreta (realidad-ficción) Para facilitar la tarea del lector, describimos en éstas a los personajes más interesantes que aparecen en La cena secreta. Aquellos cuyo nombre va seguido de sus fechas de nacimiento y muerte existieron realmente y forman parte de la Historia por derecho propio (407-415). Ilustración correspondiente a «señora Grámatica» (p. 125) Ilustración del naipe «La Papisa» (p. 242). Ilustración Detalle del «ojo» en el ceñidor, naipe «La Papisa» (p. 364). Reproducción interior a color de La última cena (con su «enigma» resuelto) Plano del convento e iglesia de Santa Maria delle Grazie en la actualidad. Milán (p. 9) Javier Sierra es el primer escritor español que ha entrado en el Top Ten de la lista de los más vendidos de Estados Unidos, elaborada por The New York Times. Lo consiguió en marzo de 2006 con su obra The Secret Supper, La Cena Secreta alcanzando el número 6. Esta novela se ha editado en 40 países y lleva vendidos más de tres millones de ejemplares. Varias productoras estadounidenses se han mostrado interesadas en llevar la novela al cine. Exordium: En la Edad Media y el Renacimiento, Europa aún conservaba intacta su capacidad para entender símbolos e iconos ancestrales. Sus gentes sabían cuándo y cómo interpretar un capitel, un rasgo en un cuadro o una señal en el camino, pese a que sólo una minoría de ellos había aprendido a leer y escribir. Con la llegada del racionalismo, aquella capacidad de interpretación se perdió, y con ella buena parte de la riqueza que nos legaron nuestros antepasados. Este libro recoge muchos de esos símbolos tal y como fueron concebidos. Pero también intenta devolvernos nuestra capacidad para comprenderlos y beneficiarnos de su infinito saber (11).
Entrevista con Javier Sierra: autor de "La cena secreta" Agathos: Atención sociosanitaria y bienestar, 2 (2005), págs. 50-53 http://www.javiersierra.com/cenasecreta.php http://www.lacenasecreta.com/ http://www.ikerjimenez.com/entrevistas/javiersierra.htm
Adlátere del maestro general de la Orden de Santo Domingo y miembro de Betania, orden secreta oculta tras la Secretaria de Claves de los Estados Pontificios. Leyre narra sus vivencias para justificar sus actos, y se muestra acongojado por si nadie lee sus escrito, con el que pedirá ser enterrado. Los descubrimientos que realizó y su contacto con los cátaros modificaron su vida, y se vio incapaz de volver al redil de la Iglesia.
La duquesa de Milán, muerta sin recibir el último sacramento, era vista con recelo por la curia romana. En su afán por convertir Milán en la heredera de la Florencia de los Médici, Beatrice cambió sibilinamente la el rumbo de la política de su marido. Siempre abierta a las ideas heterodoxas y a las prácticas ocultistas, la duquesa se mostró siempre complaciente con Leonardo y se erigió en protectora de los cátaros.
El máximo responsable de la Orden de Santo Domingo fue el mentor y amigo de Agustín Leyre. El dominico, preocupado por la situación creada en Florencia por Savonarola, no prestará demasiada atención a las misivas del Agorero hasta la muerte de Beatrice d´Este. En su voluntad por acabar con las herejías y las prácticas paganas, llegará a entrevistarse con el papa Alejandro VI.
El maestro italiano es presentado como un hombre lúcido y lúdico, aficionado a ocultar secretos y acertijos en sus obras. Tan extraordinario como caótico y rebelde, Leonardo recibió de Marsilio Ficino los secretos de la Iglesia de Juan, que luego continuarían los cátaros, y sus obras son un consuelo y la esperanza para sus hermanos de fe. En La última cena, su figura corresponde a la de Judas Tadeo.
El Maestre del Santo Palacio campa por Roma como si fuese el dueño de la ciudad. Empeñado en acreditar los delirios de grandeza de Alejandro VI, Annio, conocido como la comadreja, cuenta con la confianza papal, lo que suscita no pocos recelos. Se sumará a la búsqueda de La cena secreta, y morirá cinco días después de haberse entrevistado con Leonardo, probablemente envenenado por César Borgia.
Sacristán de Santa Maria delle Grazie. De origen Germano, Gilberto fue el modelo en el que se inspiró Leonardo para pintar al apóstol Felipe en La última cena. Antes de renunciar a la vida mediante el ritual cátaro de la endura, realizó un duro ataque a la Iglesia Católica y una defensa del ideario cátaro en el mismo lugar en el que murió el hermano Alessandro Trivulzio.
Bibliotecario de Santa Maria delle Grazie. Alessandro fue el primero en no mirar con suspicacia a Agustín Leyre, y entre ambos se estableció una corriente de simpatía. Orgulloso de su biblioteca, Alessandro pasaba muchas horas con Leonardo y seguía el ideario cátaro, por lo que será asesinado por el hermano Benedetto. Inteligente pero atormentado, será el Judas que Leonardo retrate en La última cena.
El prior del convento de Santa Maria delle Grazie desafió a Leonardo en la interpretación de los símbolos y espera hallar pruebas del secreto que esconde La última cena para acabar con el maestro toscano. Por la animadversión que muestra hacia Leonardo, su cultura y su papel en el convento, Agustín Leyre llegará a sospechar que el padre Bandello es el Agorero.
Confesor y secretario de Bandello. Benedetto, que exhibe con orgullo su único ojo, es el miembro más anciano del convento de Santa Maria. A pesar de sentir un profundo odio hacia Leonardo y considerar La última cena como una obra diabólica, servirá de modelo para el retrato del apóstol Tomás. Él es el Agorero, responsable de los asesinatos de distintos fieles cátaros. Antes de morir recibirá una visita de Leonardo.
La hija de Lucrezia y Carlo Crivelli se halla posando para un cuadro de Bernardino Luini. El pintor cederá antes sus numerosos encantos, y le narrara parte de los secretos de Leonardo. Elena querrá iniciarse en los saberes custodiados por el toscano, y le servirá de modelo para el apóstol Juan. Leonardo le revelará que pertenece a una larga estirpe de mujeres herederas de la estirpe de María de Magdala.
A los trece años Luini entró por voluntad paterna en la bottega de Leonardo y se convirtió en uno de sus discípulos más aventajados. Aunque se comprometió a no tener contacto con mujeres y consagrarse a la creación artística, será seducido por Elena Crivelli, a quien debía vigilar de cerca. Siempre atraído por las historias sagradas, será él quien descubra a sus compañeros el secreto del Cenaculo.
Antiguo discípulo de Leonardo. Forzetta tuvo que abandonar el aprendizaje con el maestro por no superar las pruebas de inteligencia a las que éste solía someter a sus pupilos, y empezó a trabajar para Jacaranda. El anticuario lo acusará de engañarlo, e incluso se batirán en duelo. Se revelará como uno de los bonshommes de Concorezzo, y Agustín Leyre, que convivirá con él, será incapaz de delatarlo.
Anticuario valenciano proveedor del papa Alejandro VI. Oliverio querrá rehabilitar la memoria del padre Alessandro, que fue su amigo e intermediario, y se pondrá en contacto con Leyre. Intentará conseguir La cena secreta para sus clientes, pero nunca con éxito. A pesar de haber descifrado el enigma que esconde La última cena, nunca tomará verdadera conciencia de su significado.
No recuerdo acertijo más enrevesado y peligroso que el que me tocó resolver aquel Año Nuevo de 1497, mientras los Estados pontificios observaban cómo el dictado de Ludovico el Moro se estremecía de dolor. El mundo era entonces un lugar hostil, cambiante, un infierno de arenas movedizas en el que quince siglos de cultura y fe amenazaban con derrumbarse bajo la avalancha de nuevas ideas importadas de Oriente. De la noche a la mañana, la Grecia de Platón, el Egipto de Cleopatra o las extravagancias de la China explorada por Marco Polo merecían más aplausos que nuestra propia historia bíblica. Aquéllos fueron días convulsos para la cristiandad. Teníamos un Papa simoníaco –un diablo español coronado bajo el nombre de Alejandro VI que había comprado con descaro su tiara en el último cónclave-, unos príncipes subyugados por la belleza de lo pagano y una marea de turcos armados hasta los dientes a la espera de una buena oportunidad para invadir el Mediterráneo occidental y convertirnos todos al islam. Bien podía decirse que jamás nuestra fe había estado tan indefensa en sus casi mil quinientos años de historia. Y allí se encontraba este siervo de Dios que os escribe. Apurando un siglo de cambios, una época en la que el mundo ensanchaba a diario sus fronteras y nos exigía un esfuerzo de adaptación sin precedentes. Era como si cada día que pasaba, la Tierra se hiciera más y más grande, forzándonos a una actualización permanente de nuestros conocimientos geográficos. Los clérigos ya intuíamos que no íbamos a dar abasto para predicar a un mundo poblado por millones de almas que jamás habían oído hablar de Cristo, y los más escépticos vaticinábamos un período de caos inminente, que traería la llegada a Europa de una nueva horda de paganos. Pese a todo, fueron años excitantes. Años que contemplo con cierta nostalgia en mi vejez, desde el exilio que devora poco a poco mi salud y mis recuerdos. Las manos ya casi no me responden, la vista me flaquea, el cegador del sur de Egipto turba mi mente y sólo en las horas que preceden al alba soy capaz de ordenar mis pensamientos y reflexionar sobre la clase de destino que me ha traído hasta aquí. Un destino al que ni Platón, ni Alejandro VI, ni los paganos son ajenos (13-14). Este acertijo arranca la noche del 2 de enero de 1497, lejos, muy lejos de Egipto. Aquel invierno de hace cuatro décadas fue el más frío que recuerdan las crónicas. Había nevado copiosamente y toda la Lombardía estaba cubierta bajo cubierta bajo un espeso manto blanco. Los conventos de San Ambrosio, San Lorenzo y San Eustorgio, e incluso los pináculos de la catedral, habían desaparecido bajo la niebla. Los carros de leña eran lo único que se movía en las calles, y media Milán dormitaba envuelta en un silencio que parecía llevar instalado allí siglos. Fue a eso de las once de la noche del segundo día del año. Un aullido de mujer, desgarrador, rompió la helada paz del castillo de los Sforza. Al grito pronto le siguió un sollozo, y a éste los agudos llantos de las plañideras de palacio. El último estertor de la serenísima Beatrice d´Este, una joven en la flor de la vida, la bella esposa del dux de Milán, había destruido para siempre los sueños de gloria del reino. Santo Dios. La duquesa murió con los ojos abiertos de par en par. Furiosa. Maldiciendo a Cristo y a todos los santos por llevársela tan pronto a su lado y agarrada con fuerza a los hábitos de su horrorizado confesor. Sí. Definitivamente, ahí empezó todo (17-18). Por aquel entonces, mi responsabilidad dentro de la compleja estructura de Betania era la de adlátere del maestro general de la Orden de Santo Domingo. Nuestra organización sobrevivía dentro de los estrechos márgenes de la confidencialidad. En un tiempo marcado por las intrigas palaciegas, el asesinato con veneno y las traiciones de familia, la Iglesia necesitaba un servicio de información que le permitiera saber dónde podía poner sus pies. Éramos una orden secreta, fiel sólo al Papa y a la cabeza visible de los dominicos. Por eso, de cara al exterior casi nadie oyó hablar nunca de nosotros. Nos escondíamos tras el amplio manto de la Secretaría de Claves de los Estados pontificios, un organismo neutro, marginal, de escasa presencia pública y con competencias muy limitadas. Sin embargo, de puertas para adentro funcionábamos como una congregatio de secretos. Una especie de comisión permanente para el examen de asuntos de gobierno que pudieran permitir al Santo Padre adelantarse a los movimientos de sus múltiples enemigos. Cualquier noticia, por pequeña que fuera, que pudiera afectar al statu quo de la Iglesia pasaba inmediatamente por nuestras manos, se valoraba y se transmitía a la autoridad pertinente (18-19). La duquesa tenía sólo veintidós años cuando dejó nuestro mundo. Betania sabía que había llevado una vida pecaminosa. Desde los tiempos de Inocencio VIII yo mismo había tenido ocasión de estudiar y archivar muchos documentos al respecto. Los mil ojos de la Secretaría de Claves de los Estados pontificios conocían bien la clase de persona que había sido la hija del duque de Ferrara. Allí dentro, en nuestro cuartel general del monte Aventino, podíamos presumir de que ningún documento importante generado en las cortes europeas era ajeno a nuestra institución. En la Casa de la Verdad decenas de lectores examinaban a diario escritos en todos los idiomas, algunos encriptados con las artimañas más impensables. Nosotros los descifrábamos, los clasificábamos por prioridades y los archivábamos. Aunque no todos. Los referentes a Beatrice d´Este llevaban tiempo ocupando un lugar prioritario en nuestro trabajo y se almacenaban en una habitación a la que pocos teníamos acceso. Tan inequívocos documentos mostraban a una Beatrice poseída por el demonio del ocultismo. Y lo que era aún peor, muchos aludían a ella como la principal impulsora de las artes mágicas en la corte del Moro. En una tierra tradicionalmente permeable a las herejías más siniestras, aquel dato debería haberse tenido muy en cuenta. Pero nadie lo hizo a tiempo. Los dominicos de Milán –entre ellos el padre Bandello- tuvieron varias veces a su alcance pruebas que demostraban que tanto donna Beatrice como su hermana Isabel, en Mantua, coleccionaban amuletos e ídolos paganos, y que ambas profesaban veneración desmedida a los vaticinios de astrólogos y charlatanes de todo pelaje. Y nunca hicieron nada. Las influencias que recibió Beatrice de aquellos fueron tan nefastas, que la pobre pasó sus últimos días convencida de que nuestra Santa Madre Iglesia se extinguiría muy pronto. A menudo decía que la curia sería llevada a rastrar hasta el Juicio Final y que allí, entre arcángeles, santos y hombres puros, el Padre Eterno nos condenaría a todos sin piedad. Nadie en Roma conocía mejor que yo las actividades de la duquesa de Milán. Leyendo los informes que llegaban sobre ella, aprendí cuán sibilinas pueden llegar a ser las mujeres, y descubrí lo mucho que donna Beatrice había cambiado los hábitos y objetivos de su poderoso marido en apenas cuatro años de matrimonio. Su personalidad llegó a fascinarme. Crédula, entregada a lecturas profanas y seducida por cuantas ideas exóticas circulaban por su feudo, toda su obsesión era convertir Milán en la heredera del antiguo esplendor de los Médicis de Florencia (22-23). El Agorero. Ésa es la pieza que falta para armar este rompecabezas. Su presencia merece una explicación. Y es que, además de mis avisos al Santo Padre y a las más altas instancias de la orden dominica sobre el rumbo errático que tomaba el ducado de Milán, existía otra fuente de información que abundaba en mis temores. Era un testigo anónimo, bien documentado, que cada semana remitía a nuestra Casa de la Verdad detalladísimas cartas denunciando la puesta en marcha de una gigantesca operación mágica en las tierras del Moro. Sus misivas comenzaron a arribar en el otoño de 1496, cuatro meses antes de la muerte de donna Beatrice. Iban dirigidas a la sede de la orden en Roma, en el monasterio de Santa Maria sopra Minerva, donde se leían y se guardaban como si fueran la obra de un pobre diablo obsesionado con las presuntas desviaciones doctrinales de la casa Sforza. Y no los culpo. Vivíamos tiempos de locos, y las cartas de un visionario más o menos traían a nuestros padres superiores sin cuidado (25). Aquel frailuco tenía razón. Sus pliegos de papel ahuesado y fino, escritos con una caligrafía impecable y amontonados en una caja de madera con el sello de riservatto, se referían con obsesiva insistencia a un plan secreto para convertir Milán en una nueva Atenas. Algo así era lo que yo sospechaba desde hacía tiempo. El Moro, como los Médicis antes que él, se contaba entre esos dirigentes supersticiosos que creían que los antiguos poseían conocimientos del mundo mucho más avanzados que los nuestros. La suya era una vieja idea. Según ésta, antes de que Dios castigara al mundo con el diluvio, la humanidad había disfrutado de una Edad de Oro próspera que primero los florentinos y ahora el dux de Milán querían reinstaurar a toda costa. Y para conseguirlo no dudarían en dejar a un lado la Biblia y los prejuicios de la Iglesia, a sabiendas de que en aquel tiempo de gloria Dios aún no había creado una institución que lo representase. Pero aún había más: sus cartas insistían en que la piedra angular de aquel proyecto se estaba colocando delante de nuestras narices. De ser cierto lo que el Agorero decía, la astucia del Moro era infinita. Su plan para convertir su feudo en la capital del renacimiento de la filosofía y la ciencia de los antiguos iba a apoyarse sobre una columna desconcertante. Nada menos que nuestro nuevo convento en Milán (26-27). -He tomado una decisión, hermano –sentenció el maestro general muy serio, después de meditar un instante-: tenemos que alejar cualquier sobra de duda de las obras de Santa Maria delle Grazie, recurriendo a la fuerza del Santo Oficio si fuera preciso (48). -El Moro ha previsto que dentro de diez días se celebren los funerales oficiales por la duquesa –respondió al fin-. A Milán acudirán representaciones de todas partes, y entonces será fácil infiltrarse en Santa Maria para hacer las averiguaciones pertinentes y localizar al Agorero. No obstante –añadió-, no podemos enviar a un religioso cualquiera. Debe ser alguien con criterio, que sepa de leyes, de herejías y de códigos secretos. Su misión será encontrar al Agorero, confirmar una por una sus acusaciones y determinar la herejía. Y ése debe ser un hombre de esta casa. De Betania (49). -Es muy fácil de entender. Os concederé la gracia del conocimiento antes de enviaros al infierno. Leonardo pintó vuestra Maestà en 1483, hace ya catorce años. Como supondréis, los franciscanos no quedaron muy contentos con ella. Esperaban un cuadro que reforzara su credo en la Inmaculada concepción y que sirviera para iluminar este altar. Y en cambio les presentó una escena que no aparece en ningún evangelio y que reúne a san Juan y a Cristo en algún momento de la huida de éste a Egipto. -La Madre de Dios, Juan, Jesús y el arcángel Uriel. El mismo que avisó a Noé del Diluvio. ¿Qué mal veis en ello? -Todos sois iguales –replicó la voz en tono amargo-. Leonardo aceptó modificar la tabla y nos entregó ésta, que muestra algunas modificaciones respecto a la primera. Había eliminado los detalles insolentes. -¿Insolentes? -¿Y cómo llamáis si no a una obra en la que no se consigue distinguir a san Juan de Jesucristo, y en la que ni la Virgen ni su hijo están coronados con la aureola de la santidad que les corresponder por derecho propio? ¿Cómo se entiende que los dos niños sagrados sean idénticos el uno al otro? ¿Qué clase de blasfemia es esa que busca confundir a los creyentes? Una sensación de alivio le permitió respirar hondo por primera vez. El verdugo –pues estaba seguro de que era él- no había comprendido nada. Los hermanos que lo habían precedido y que jamás volvieron debieron morir a sus manos sin revelarle la razón de aquel culto discreto, y él estaba dispuesto a mantener su voto de silencio aun a costa de su propia sangre. -No seré yo quien aclare vuestras dudas –dijo con serenidad, sin atreverse a dar la cara a la voz. -Es una lástima. Una verdadera lástima. ¿No os dais cuenta de que Leonardo os ha traicionado pintando esta nueva versión de la Maestà? Si os fijáis bien en la tabla que tenéis delante, los dos niños son ya claramente discernibles el uno del otro. El que está junto a la Virgen es san Juan. Lleva su cruz de pie largo y reza mientras recibe la bendición del otro niño: Cristo. Uriel ya no señala con el dedo a nadie, y queda bien claro al fin quién es el Mesías esperado. ¿Traicionado? ¿Era posible que el maestro Leonardo hubiera dado la espalda a sus hermanos? El peregrino volvió a alargar su mano hacia el lienzo. Había llegado allí amparado por la muchedumbre que recalaba en Milán para asistir a los funerales por donna Beatrice d´Este, su protectora. ¿También ella los había vendido? ¿Era posible que todo aquello por lo que tanto habían luchado se desmoronara ahora? -En realidad, no necesito que me aclaréis nada –prosiguió la voz desafiante-. Sabemos ya quién inspiró a Leonardo esta maldad, y gracias al Padre Eterno ese miserable yace ya bajo tierra desde hace tiempo. No lo dudéis: Dios castigará a fray Amadeo de Portugal y su Apocalipsis Nova como debe. Y con él, su ideal de la Virgen entendida no como madre de Cristo, sino como símbolo de la sabiduría (110-112). -Por aquellas fechas, solía visitar el palacio Rochetta. Debía dar cuenta al dux de los avances en las obras de Santa María. Y no eran raras las ocasiones en las que sorprendía a donna Beatrice entreteniéndose en la sala del trono con un juego de naipes. Sus grabados eran figuras extrañas, llamativas, pintadas con vivos colores. En ellos se representaban ahorcados, mujeres sosteniendo estrellas, faunos, papas, ángeles con los ojos vendados, diablos... Pronto supe que aquellas cartas eran un viejo legado de la familia. Las diseñó el antiguo duque de Milán, Filippo Maria Visconti, con la ayuda del condottiero Francesco Sforza, hacia 1441. Más tarde, cuando éste se hizo con el control del ducado, regaló aquel mazo a sus hijos, y una copia terminó en manos de Ludovico el Moro. -¿Y qué ocurrió? -Veréis, una de aquellas cartas representaba a una mujer vestida de franciscana que sostenía un libro cerrado en su mano. Me llamó mucho la atención porque el hábito que llevaba era de varón. Además, parecía preñada. ¿Os la imagináis? ¿Una mujer preñada con hábito de franciscano? Parecía una burla. Pues bien, no sé por qué recordé ese naipe durante aquella discusión con Leonardo y les lancé un farol. «Sé lo que significa la carta de la franciscana», dije. Recuerdo que donna Beatrice se puso muy seria. «¿Qué sabréis vos?», bufó. «Es un símbolo que habla de vos, princesa», dije. Aquello le interesó. «La franciscana es una doncella coronada, lo que significa que tiene vuestra misma dignidad. Y está embarazada. Lo que anuncia la llegada de ese estado de gracia para vos. Ese naipe es una anuncio de lo que os depara el destino». -¿Y el libro? –pregunté. -Eso fue lo que más le ofendió. Le dice que la franciscana cerraba el libro para ocultar que era una obra prohibida. «¿Y qué obra creéis que es?», me interrogó el maestro Leonardo. «Tal vez el Apocalipsis Nova, que vos conocéis muy bien», respondí no sin sorna. Leonardo se envalentonó y fue cuando lanzó su desafío. «No tenéis ni idea», dijo. «Claro que ese libro es importante. Tanto o más que la Biblia, pero vuestro orgullo de teólogo hará que no lo conozcáis jamás». Y añadió: «Cuando ese futuro hijo de la duquesa nazca, yo ya habré terminado de incorporar sus secretos a vuestro Cenácolo. Y os aseguro que aunque los tendréis delante mismo de vuestras narices jamás podréis leerlos. Ésa será la grandeza de mi enigma. Y la prueba de vuestra necedad» (137-139). No en vano, Lucrezia era la última exponente de una larga estirpe de mujeres a las que se creía herederas de la auténtica María de Magdala. Una saga de hembras de rasgos claros y suaves, que llevaban generaciones inspirando a poetas y pintores y que no siempre habían sido conscientes de la herencia que transmitían (154). -Lo que no podía prever, y mucho menos desear –susurró-, es que fray Alessandro fuera a terminar sus días como el mismísimo Iscariote: ahorcado y en soledad, lejos de sus compañeros y casi repudiado por todos. ¿O acaso no habíais reparado tampoco en esa extraña coincidencia, padre? -La verdad, no hasta ahora. -En esta ciudad, padre Leyre, pronto aprenderéis que nada ocurre por casualidad. Y es que la verdad está donde uno menos espera encontrarla. Y diciendo aquello, sin atreverme a preguntarle de qué había hablado con fray Alessandro la noche antes de su muerte, ni plantearle si alguna vez había oído hablar de un feroz enemigo suyo al que algunos conocíamos como el Agorero, el maestro se esfumó cuesta arriba (187). »”¿Y qué informaciones temes perder, Marsilio?”, preguntó. »”En esos escritos, copias de copias de líneas inéditas del apóstol amado, se nos habla de lo que ocurrió con los Doce tras la muerte de Jesús. Según ellos, las riendas de la primera Iglesia, de la original, nunca estuvieron en manos de Pedro, sino de Santiago. ¿Te imaginas? ¡La legitimidad del papado saltaría por los aires!”. »”Y crees que en Roma saben de la existencia de esos papeles y pretenden hacerse con ellos a toda costa...” »El querubín asintió con la cabeza, añadiendo algo más: »”Los textos no se detienen ahí”. »”Ah no?” »”Dicen que además de la Iglesia de Santiago, en el seno de los discípulos nació otra escisión encabezada por María Magdalena y secundada por el propio Juan”. »El maestro torció el gesto, mientras el hombre del sayal negro proseguía: »”Según Juan, la Magdalena siempre estuvo muy cerca de Jesús. Tanto, que muchos creyeron que debía ser ella quien continuara con sus enseñanzas, y no el hatajo de discípulos cobardes que renegaron de Él en los momentos de peligro...” »”¿Y por qué me cuentas todo esto ahora?” »”Porque tú, Leonardo, has sido elegido como depositario de esta información”. »El querubín de mirada noble tomó aire antes de continuar: »”Sé lo peligroso que es conservar estos textos. Podrían llevar a cualquiera a la hoguera. Sin embargo, antes de destruirlos te ruego que los estudies, que aprendas cuanto puedas sobre esa Iglesia de la Magdalena y de Juan de la que te hablo, y que en cuanto tengas una buena ocasión vayas dejando la esencia de estos nuevos Evangelios en tus obras. Así se cumplirá el viejo mandato bíblico: quien tenga ojos para ver...” »”... que vea”. »Leonardo sonrió. No lo pensó mucho. Aquella misma tarde le prometió al querubín hacerse cargo de aquel legado. Sé incluso que volvieron a verse y que el hombre del sayal negro entregó al maestro libros y papeles que después estudió con mucha atención. Más tarde, ante el cariz de los acontecimientos, el ascenso del fraile Savonarola al poder y el derrumbe de la casa Médicis, nos trasladamos a Milán al servicio del dux y comenzamos a trabajar en las tareas más diversas. De estar consagrados a la pintura pasamos al diseño y la construcción de máquinas de asalto o de ingenios para volar. Pero aquel secreto, aquella extraña revelación que presencié en la bottega de Leonardo, jamás se me fue de la memoria (204-205). -Como podréis imaginar, meser Luini, interpreté el hallazgo del naipe como una señal. Un aviso de que alguien trataba de cercarme. Intenté convencer a los soldados del dux de que el fraile se había suicidado. Quería ganar tiempo para hacer mis averiguaciones, pero la segunda muerte confirmó mis temores. -¿Qué temores? –Elena no pestañeó. -Veréis, Elena, el otro también era un viejo amigo mío. La condesita dio un respingo. -¿Los... conocíais? -Así es. A los dos. Giulio, la segunda víctima, murió desangrado delante de la Maestà. Alguien le atravesó el corazón con una espada. No le robó dinero, ni ninguna pertenencia, salvo... -¿Salvo? -... Salvo el naipe de la franciscana que después encontrarían junto al fraile. Tengo la desagradable impresión de que el asesino quería que yo estuviera al corriente de sus crímenes. A fin de cuentas, la Maestà es obra mía y al fraile ahorcado pertenecía al convento de Santa María. Aun temiendo importunar, Elena tomó de nuevo la palabra. -Maestro, ¿y está eso relacionado con vuestro deseo de mostrar ahora el retrato de mi madre? ¿Tiene algo que ver con estas horribles noticias? -Enseguida lo comprenderéis, Elena –respondió el maestro-. Vuestra madre no sólo posó para mí con ocasión de este retrato. Cuando era más joven, sirvió de modelo para la Virgen de la Maestà. Volví a recurrir a ella cuando la pinté de nuevo hace sólo unos meses. Cuando entregué ese encargo, hace diez días, los franciscanos lo sustituyeron por la vieja versión. Todo fue tan rápido, que no tuve tiempo de advertir a los Hermanos de su sustitución. «¿Los Hermanos?» Esta vez Elena no lo interrumpió. -Veo que el maestro Luini no os lo ha contado todo aún –susurró Leonardo-. Esa tabla es como un evangelio para ellos. Era su alivio espiritual, sobre todo después de que la Inquisición los desposeyera de sus libros sagrados. Venían a venerarla por decenas. Sin embargo, cuando los franciscanos se dieron cuenta y empezaron a litigar contra mí, me vi forzado a presentarles una nueva versión, desprovista de los símbolos que la hacían tan especial. He tardado diez días en cumplir con su encargo, pero ya no pude retrasarlo más. Por desgracia, no avisé a los Hermanos para que dejaran de ir a San Francesco a buscar su iluminación, y el último de ellos, mi querido Giulio, pagó con su vida el error. Alguien lo estaba esperando. -¿Tenéis idea de quién pudo ser? -No, Bernardino. Pero su móvil fue el de siempre; el mismo que llevó a santo Domigno a fundar la Inquisición: acabar con los últimos cristianos puros. Pretenden sofocar por la fuerza lo que no consiguieron sofocar en Montségur aplastando a los cátaros. -Entonces, meser, ¿adónde irán ahora los Hermanos a saciar su fe? -Al Cenacolo, naturalmente. Pero eso será cunado esté acabado. ¿Por qué creéis que lo punto sobre muro y no sobre tabla? ¿Acaso pensáis que es por el tamaño? Nada de eso. –Levantó su índice en señal de negación-. Es para que nadie pueda arrancarlo ni obligarme a rehacerlo. Sólo así los Hermanos encontrarán un lugar para su consuelo definitivo. A nadie se le ocurrirá buscarlos bajo las mismas barbas de los inquisidores. -Es ingenioso, maestro... pero muy arriesgado. Leonardo sonrió de nuevo: -Entre los cristianos de Roma y nosotros hay una gran diferencia, Bernardino. Ellos necesitan sacramentos tangibles para sentirse bendecidos por Dios. Ingieren pan, se ungen con aceites o se sumergen en aguas benditas. Sin embargo, nuestros sacramentos son invisibles. Su fuerza radica en su abstracción. Quien llega a percibirlos dentro de sí, nota un golpe en el pecho y una alegría que lo inunda todo. Uno sabe que está salvado cuando siente esa corriente. Mi Última Cena les dispensará semejante privilegio. ¿Por qué creéis que Cristo no ostenta allí la hostia de los romanos? Porque su sacramento es otro... (234-236). -También yo soy de esa misma opinión, pero por lo que veo las muertes se acumulan de forma insólita alrededor del maestro. -¿Qué queréis decir? -Ayer mismo ocurrió algo extraño no muy lejos de aquí. La iglesia de San Francesco fue profanada con el asesinato de un peregrino. -¿Un crimen? –La noticia me sobrecogió-. ¿En suelo sagrado? -Así es. Al desdichado le atravesaron el corazón justo delante del altar mayor, debajo del nuevo retablo de Leonardo. Debió de ocurrir unas horas antes de la muerte de fray Alessandro. ¿Y queréis saber algo más? El prior tomó aire antes de proseguir: -La policía encontró entre sus enseres la baraja a la que pertenece ese naipe. El que mató a ese hombre e robó esa carta, anotó vuestro enigma en su reverso y después la depositó junto al cuerpo de nuestro bibliotecario, o nuestro asesino, sea quien sea, también va en busca de ese maldito libro de Leonardo (243). -Sólo uno de los trece viste así en el mural –observó Bandello-. Y ése es Simón. -¿Y dio el nombre de sabio tan grande? –insistió el tuerto. -Sí. Lo llamó Platón. -¡Platón! –Benedetto dio un salto-. ¡Claro! ¡El filósofo de donna Beatrice! ¡El busto que mandó traerse desde Florencia era suyo...! El prior se rascó sus sienes, perplejo: -¿Y por qué habría de pintarse Leonardo atendiendo a Platón en vez de a Cristo? -¿Cómo? ¿Aún no lo veis, padre? ¡Si está clarísimo! Leonardo está indicándonos en su mural de dónde vienen sus conocimientos. Leonardo, prior, como fray Gilberto o fray Alessandro, es cátaro. Vos lo dijisteis antes. Y tenéis razón. Plantón, como los cátaros después, defendió que el verdadero conocimiento humano se obtiene directamente del mundo espiritual, sin mediadores; sin Iglesias, ni misas. A eso lo llamaba gnosis, prior, la peor de las herejías posibles (266). -Cátaros, Santidad. Se creen la verdadera Iglesia de Dios. Sólo aceptan el Padre Nuestro como oración y rechazan el sacerdocio o la figura del vicario de Cristo como único representante de Dios en la Tierra.... -¡Conozco a los cátaros, maestro Torriani! –dijo el Papa, colérico-. Pero creíamos que los últimos ardieron en Carcasona y Tolosa en 1325. ¿No acabó con ellos el obispo de Pamiers? Torriani conocía aquella historia. No todos perecieron. Después del triunfo de la cruzada contra los cátaros del sur de Francia y de la caída de Montségur en 1244, se produjo una desbandada de familiar herejes hacia Aragón, Lombardía y Germania. Los que cruzaron los Alpes se asentaron en las inmediaciones de Milán, donde fuerzas políticas más tibias, como las de los visconti, los dejaron vivir en paz. Sin embargo, sus ideas extremistas fueron cayendo en desuso y muchos terminaron por desaparecer sin perpetuar sus ritos e ideas heterodoxas. -La situación puede ser grave, Santidad –prosiguió torriani muy serio-. Fray Alessandro Trivulzio no era el único sospechoso de profesar el catarismo en nuestro monasterio milanés. Hace tres días otro fraile declaró abiertamente su herejía y después se quitó la da (275). -Ya sé cómo leer el mensaje del Cenacolo –anunció al fin-. Lo hemos tenido todo este tiempo delante de nuestras narices y no hemos sabido verlo. El pintor se situó entonces en uno de los extremos del mundo. Bartolomé, les recordó bajo su efigie encorvada y absorta, era Mirabilis, el prodigioso. Leonardo lo había retratado con el pelo rizado y bermejo, confirmando lo que Jacobo de la Vorágine había escrito sobre él en su Leyenda dorada: que era sirio y de carácter encendido, como corresponde a los pelirrojos. Luini anotó una «M» en el cartón, junto a su silueta. Después hizo lo mismo con Santiago el Menor, lleno de gracia o Venustus, aquel al que a menudo confundían con el propio Cristo y que por sus obras mereció ese apelativo. Una «V» se sumó al papel. Andrés, Temperator, el que previene, retratado con las manos por delante como corresponde a tal atributo, pronto quedó reducido a una sencilla «T». -¿Lo veis? Marco, Elena y el joven maestro sonrieron. Aquello empezaba a cobrar sentido. «M-V-T» parecía el inicio de una palabra. El frenesí se disparó al comprobar que el siguiente grupo de apóstoles daba paso a otra sílaba pronunciable. Judas Iscariote se convirtió en «N» de Nefandus, el abominable traidor de Cristo. Su posición, sin embargo, era ambigua: si bien Judas era la cuarta cabeza que aparecía desde la izquierda, la peculiar posición de san Pedro –con su brazo armado a la espalda del traidor- podría dar lugar a un error de contabilidad. En cualquier caso, Luini explicó que la «N» seguiría siendo válida, ya que Simón Pedro fue el único de los Doce que negó tres veces a Cristo. «N», pues, de Negatio. Elena protestó. Lo más lógico era guiarse por el orden de las cabezas de los personajes y por los atributos de la lección de Leonardo. Nada más. siguiendo ese orden, el siguiente era Pedro. Encorvado hacia el centro de la escena, merecía tanto la «E» de Ecclesia como la de Exosus, que el toscano le asignó. La primera hubiera satisfecho a Roma; la segunda, que significa «el que odia», reflejaba el carácter de aquel sujeto de pelo cano y mirada amenazante, dispuesto a ejecutar su venganza armado con un cuchillo de hoja gruesa. Y Juan, dormido, con la cabeza inclinada y las manos recogidas como las damas que retrataba Leonardo, hacía honor a su «M» de Mysticus. «N-E-M», pues, era el desconcertante resultado del trío. -Jesús es la «A» -recordó Elena al llegar al centro del mural-. Prosigamos. Tomás, con el dedo en alto, como si señalara cuál de los presentes era el primero en merecer el privilegio de la vida eterna, pasó al boceto de Luini con la «L» de Litator: el que aplaca a los dioses. Su atributo desató una breve discusión. En el Evangelio de Juan, fue Tomás quien metió su dedo en la lanzada de Cristo. Y también quien cayó de rodillas gritando «¡Señor mío y Dios mío!», aplacando así la posible ira del resucitado por no haber sido reconocido de inmediato. -Además –insistió Bernardino, enfatizando su teoría-, estamos ante el único retrato que confirma su letra en el perfil del apóstol. -Olvidas el alfa de Jesús –puntualizó la condesita. -Sólo que en esta ocasión la letra no se esconde en el cuerpo de Tomás, sino en ese dedo que alza al cielo. ¿Lo veis? El dedo índice estirado forma, junto a la base del puño y el pulgar saliente, una clara «L» mayúscula. Los acompañantes de Luini asintieron maravillados. Contemplaron con cuidado a Santiago el Mayor, pero fueron incapaces de encontrar en él ningún rasgo que reprodujera la «O» que lo representaba. -Y sin embargo –aclaró Bernardino-, quien haya estudiado la vida de este apóstol, concluirá que su «O» de Oboediens, el obediente, se le ajusta como un guante. En efecto. Del Zebedeo escribió Jacobo de la Vorágine que fue hermano carnal de Juan y que «ambos pretendieron ocupar en el reino de los cielos los puestos más inmediatos al Señor y sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda». Leonardo, por tanto, había recreado en el Cenacolo una mesa divina, extraída del mundo de la perfección en el que habitan las almas puras. Y Juan y Santiago ocupaban en ella los lugares que Cristo les prometió. Así, junto a Felipe, Sapiens entre los doce, el único que se señalaba a sí mismo, indicándonos dónde debemos buscar nuestra salvación, Luini consiguió armar una tercera desconcertante sílaba: «L-O-S». El grupo restante de apóstoles se resolvió con idéntica rapidez. Mateo, el discípulo cuyo nombre, según el obispo De la Vorágine, significaba «don de la prontitud», ya auguraba tan veloz desenlace. Luini sonrió al recordar cómo Leonardo lo bautizó como Navus, el diligente. Su letra secreta sumada a la omega de Tadeo formaban ya una sílaba legible «N-O». Al añadírsele la «C» de Simón, por confector (el que lleva a término), el panorama resultante se les antojó evocador: cuatro grupos de tres letras, con una vocal siempre en el centro, y una enorme «A» presidiendo la escena, se dejaban leer como si fueran una extraña y olvidada fórmula mágica (315-318). -He hecho algunas averiguaciones entre la policía del Moro y puedo aseguraros que no eran unos peregrinos cualesquiera. -¿Ah no? -El último fue identificado como el hermano Giulio, un antiguo perfecto cátaro. Lo supe poco antes de partir a veros. La policía de Milán está desconcertada. Al parecer, ese Giulio fue rehabilitado por el Santo Oficio hace algunos años, después de que hubiera regentado un importante comunidad de perfectos en Concorezzo. -¿Concorezzo? ¿Estáis seguro? Jacaranda asintió. El anticuario no percibió el escalofrío que recorrió la espina dorsal del viejo maestro. El mercader ignoraba que aquella aldea situada a las afueras de Milán, al nordeste de la capital, había sido uno de los principales reductos cátaros de la Lombardía y el lugar en el que, según todas las fuentes, se había custodiado durante más de doscientos años el libro que Annio ambicionaba conseguir. Todo encajaba: las sospechas de Torriani sobre la filiación cátara de Leonardo, los perfectos asesinados en Milán, la frase egipcia en el Cenacolo. Si no se engañaba, el origen de todo había que buscarlo en aquel tesoro: un texto de enorme valor teológico y mágico, preñado de referencias ocultas a las enseñanzas que Cristo entregó a la Magdalena tras su resurrección. Un legajo que evidenciaba los impresionantes paralelismos entre Jesús y Osiris, que resucitó gracias a la magia de su consorte Isis, la única que estuvo cerca de él en el momento de su regreso a la vida. El Santo Oficio había invertido en hacerse con semejante tratado. Lo más que pudieron determinar fue que una copia, tal vez incluso la única existente, debió salir de Concorezzo y acabar en las manos de Cosme el Viejo, durante el Concilio de Florenia de 1439. Y que jamás regresó. De hecho, sólo una oportuna indiscreción de Isabella d´Este, la hermana de donna Beatrice, durante los fastos de coronación del papa Alejandro en 1492 le hizo saber que el libro había estado en Florencia en poder de Marsilio Ficino, el traductor oficial de los Médicis, y que éste se lo regaló a Leonardo da Vinci poco antes de que partiera hacia Milán. No era, pues, improbable que los concorezzanos supieran también de esas noticias y quisieran recuperar su obra. -Decidme entonces, padre Annio –preguntó Jacaranda sacando al prelado de sus reflexiones-, ¿por qué no me explicáis qué hace tan peligroso a ese libro? Annio encontró la desesperación impresa en las arrugas de su viejo amigo y comprendió que no tenía elección. -Es una obra extraordinaria –dijo al fin-. Recoge el diálogo que mantuvieron Juan y Cristo en los cielos acerca de los orígenes del mundo, la caída de los ángeles, la creación del hombre y las vías que tenemos los mortales para lograr la salvación de nuestra alma. Fue escrito justo después de la última visión que tuvo el discípulo amado antes de morir. Dicen que es una narración lúcida, intensa, que muestra detalles de la vida ultraterrena y el orden de lo creado a los que jamás accedió ningún otro mortal. -¿Y por qué creéis que una obra así ha interesado a Leonardo? Ese hombre es muy poco amigo de la teología... La comadreja levantó su índice para callar a Jacaranda: -El verdadero título del «libro azul», querido Oliverio, os lo dirá todo. Sólo debéis escucharme. Hace doscientos años, Anselmo de Alejandría lo reveló en sus escritos: lo llamó Interrogatio Johannis o La Cena Secreta. Y por la información que dispongo, Leonardo ha utilizado los misterios contenidos en sus primeras páginas para ilustrar la pared del refectorio de los dominicos. Ni más, ni menos. -¿Y ése es el libro que aparece en el naipe de la sacerdotisa? Nanni asintió. -Y su secreto ha sido reducido por Leonardo a una sola frase que quiero que me traduzcáis. -¿Una frase? -En egipcio antiguo. Dice: Mut-nem-a-los-noc. ¿La conocéis? Oliverio sacudió la cabeza. .No. Pero os la traduciré. Descuidad (329-332). -Casi todo está en las Escrituras. Si releéis los Evangelios con atención, veréis que Jesús no empezó su vida pública hasta que el Bautista lo bañó en las aguas del Jordán. Los cuatro evangelistas necesitaron justificar la misión de Jesús refiriéndose a él como parte de su preparación como Mesías. Por eso lo pinto siempre con el dedo levantado hacia el cielo: es mi modo de decir que él, el Bautista, llegó el primero. -Entonces, ¿por qué adoramos a Jesús y no a Juan? -Todo formó parte de un plan cuidadosamente calculado. Juan fue incapaz de transmitir a aquel puñado de hombres burdos e incultos sus enseñanzas espirituales. ¿Cómo hacer entender a unos pescadores que Dios está dentro de nosotros y no en un templo? Jesús le ayudaría a adoctrinar a esos salvajes. Diseñaron una Iglesia temporal a imitación de la judía, y otra espiritual, secreta, como jamás se había visto en la Tierra. Y esas enseñanzas se confiaron a una mujer inteligente, María Magdalena, y a un joven despierto al que también llamaban Juan... Y ese Juan, querido Marco, sí está en el Cenacolo. -¡Y la Magdalena también! El toscano no pudo ocultar su admiración por aquella joven impetuosa. Luini, sonrojado, se vio forzado a aclararle su reacción: fue él quien le enseñó que allá donde viera pintado un nudo grande y visible, sabría que se hallaría una obra vinculada a la Magdalena. La Última Cena lo tenía. -Dejadme que os explique algo más –añadió el maestro, ya algo fatigado-: Juan es mucho más que un hombre. Así conocieron en su tiempo tanto al Bautista como al Evangelista. Sin embargo, Juan es un título. Se trata del nomen mysticum que llevan todos aquellos depositarios de la Iglesia espiritual. Como la papisa Juana, la de las cartas de los Visconti. -¿La papisa Juana? ¿No era eso un mito? ¿Una fábula para incautos? -¿Y qué fábula no enmascara hechos reales, Bernardino? -Entonces... -Debéis saber que el hombre que dibujó esas cartas fue Bonifacio Bembo, de Cremona. Un perfecto. Y éste, viendo peligrar el destino de nuestros hermanos, decidió esconder en ese mazo de cartas para los Visconti algunos símbolos fundamentales de nuestra fe. Como la creencia en que somos descendencia mística de Jesucristo. ¿Y qué mejor símbolo de esa certeza que pintar a una papisa embarazada, sosteniendo en su mano la cruz del Bautista, indicando a quien sepa leerlo que de la vieja Iglesia nacerá pronto la nueva? Esa carta –añadió el maestro en tono reverencial- es la profecía precisa de lo que está por venir... (346-348). -No os engañéis, padre. Mi obra es mucho más que una escena de este Evangelio. Juan formuló nueve preguntas al Señor. Dos eran sobre Satán, tres sobre la creación de la materia y el espíritu, tres más sobre el Bautismo de Juan y una última sobre los signos que precederán al regreso de Cristo. Preguntas de luz y de sombras, del bien y del mal, de los polos opuestos que mueven al mundo... -Y todo eso encierra un sortilegio; lo sé. -¿Lo sabéis? La sorpresa brilló en el rostro del maestro. Aquel anciano que se resistía a morir, aún tenía su inteligencia despierta. -Sí... –jadeó-: Mut-nem-a-los-noc... Y en Roma también lo saben. Yo se lo transmití. Pronto, Leonardo, caerán sobre vos y destruirán lo que habéis armado con tanta paciencia. Ese día, maestro, moriré satisfecho (378-379). El español, dudando de lo que estaba viendo y sin acertar a comprenderlo, pronunció por primera vez el verdadero secreto del Cenácolo. Le bastó con silabear su letanía, aquel misterioso Mut-nem-a-los-noc, tal y como llevaba tres años haciéndolo el maestro Da Vinci: Con-sol-a-men-tum (395). Post Scriptum: Nota final del padre Leyre Aquella revelación cambió mi vida. No fue algo brusco, sino una alteración pausada e imparable, semejante a la que vive un bosque cuando se acerca la primavera. Al principio no me di cuenta, y cuando quise reaccionar era ya demasiado tarde. Supongo que mis charlas sosegadas en Concorezzo y la confusión en la que navegué durante esas primeras jornadas en Milán obraron el milagro. Aguardé a que pasaran aquellos días de puertas abiertas en Santa Maria delle Grazie para retornar al Cenacolo y colocarme bajo las manos de Cristo. Deseaba recibir la bendición de esa obra viva, que palpitaba, y que había visto crecer casi imperceptiblemente. Aún no sé muy bien por qué lo hice. ni por qué no me presenté al prior y le conté dónde había estado y qué cosas había descubierto durante mi cautiverio. Pero, como digo, algo había cambiado muy dentro de mí. Algo que terminaría enterrando para siempre a aquel Agustín Leyre, predicador y hermano de la Secretaría de Claves de los Estados pontificios, oficial del Santo Oficio y teólogo. ¿Iluminación? ¿Llamada divina? ¿O tal vez locura? Es probable que muera en este risco de Yabal al-Tarif sin saber qué nombre poner a aquella actitud. Poco importa ya. Lo cierto es que el hallazgo del sacramento de los cátaros expuesto a contemplación y veneración en el centro mismo de la casa de los dominicos, patrones de la Inquisición y guardianes de la ortodoxia de la fe, tuvo un efecto deslumbrante sobre mi alma. Descubrí que la verdad evangélica se había abierto paso entre las tinieblas de nuestra orden, anclándose en el refectorio como un poderoso faro en la noche. Era una verdad bien distinta a la que había creído durante cuarenta y cinco años: Jesús nunca, jamás, instauró la eucaristía como única vía para comunicarnos con Él. Más bien al contrario. Su enseñanza a Juan y a María Magdalena fue la de mostrarnos cómo encontrar a Dios en nuestro interior, sin necesidad de recurrir a artificios exteriores. Él fue judío. Vivió el control que los sacerdotes del templo hacían de Dios al encerrarlo en el tabernáculo. Y luchó contra ello. Quince siglos más tarde, Leonardo se había convertido en el secreto responsable de esa revelación, y la había confiado a su Cenacolo. Tal vez me volví loco en ese instante, lo admito. Pero todo ocurrió tal y como aquí lo he relatado (397-398). Oliverio Jacaranda, por ejemplo, jamás comprendió el secreto del Cenacolo pese a haberlo tenido delante de sus narices. Que sus trece protagonistas encarnaran las trece letras del Consolamentum, el único sacramento admitido por los hombres puros de Concorezzo –un sacramento espiritual, visible, íntimo- no le dijo gran cosa. Ignoraba lo ligado que estaba aquel símbolo a su anhelado «libro azul», que jamás llegaría a tener en sus manos. Y por supuesto nunca sospechó que su sirviente Mario Forzetta lo traicionó por culpa de aquel volumen. Un libro que durante generaciones se había utilizado en ceremonias cátaras para sumergir a los neófitos en la Iglesia del espíritu, la de Juan, e iniciarlos en la búsqueda del Padre por su propia cuenta. Sé que Oliverio regresó a España, que se instaló cerca de las ruinas de Tarraco, y que siguió explotando sus negocios con el papa Alejandro. En ese tiempo Leonardo confió La Cena Secreta a su discípulo Bernardino Luini, quien a su vez la entregó a un artista del Languedoc que terminó por llevársela a Carcasona, donde fue interceptada por el Santo Oficio galo, que nunca supo interpretarla. Luini jamás pintó una hostia. Como tampoco lo haría Marco d´Oggiono, ni ninguno de sus queridos discípulos (399-400). Annio quedó muy afectado por aquel encuentro. Se secretario, Guglielmo Ponte, informó puntualmente a Betania de la reunión que mantuvieron en la primavera de 1502. Hablaron de la función suprema del arte, de sus aplicaciones para preservar la memoria y de su todopoderosa influencia en la mente del pueblo. Pero fueron dos frases del toscano las que, según fray Guglielmo, más lo impresionaron. -Todo lo que yo he averiguado sobre el verdadero mensaje de Jesús no es nada en comparación con lo que queda por ser revelado –respondió muy solemnemente a una pregunta de la comadreja-. Y al igual que para mi arte he bebido de fuentes egipcias, y he accedido a los secretos geométricos que tradujeran Ficino o Pacioli, os auguro que a la Iglesia le queda mucho por beber de los Evangelios que aún reposan en las orillas del Nilo. Giovanni Annio de Viterbo murió cinco días más tarde, probablemente envenenado por César Borgia. Un mes después, conmocionado y sospechando sufriría represalias de quienes temían el regreso de esa Iglesia de Juan, abandoné Betania para siempre en busca de esso Evangelios. Sé que están cerca, pero todavía no los he encontrado. Juro que los buscaré hasta el final de mis días (402-403). En 1945, en un pago cercano a la aldea egipcia de Nag Hammadi, en el Alto Nilo, aparecieron trece Evangelios perdidos encuadernados en cuero. Estaban escritos en copto y mostraban unas enseñanzas de Jesús inéditas para Occidente. Su descubrimiento, mucho más importante que el de los célebres Rollos del mar Muerto en Qumrán, demuestra la existencia de una importante corriente de primitivos cristianos que esperaban el advenimiento de una Iglesia basada en la comunicación directa con Dios y en los valores del espíritu. Hoy se los conoce como Evangelios Gnósticos, y es seguro que copias de los mismos llegaron a Europa a finales de la Alta Edad Media, influyendo en ciertos ambientes intelectuales. La cueva de Yabal el-Tarif donde murió el padre Leyre en agosto de 1526 estaba a sólo treinta metros donde se encontraron esos libros (405).
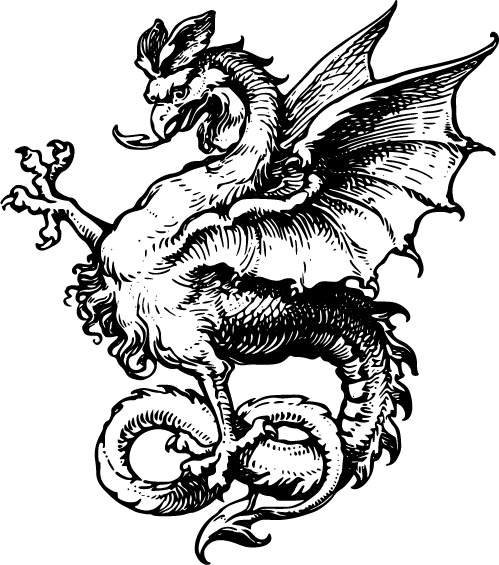 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P