 )
Bajo un cielo púrpura
Madrid, Edaf, 2004
Montserrat Rico Góngora nació en Barcelona en el año 1964. Es hispanista y escritora, y miembro del jurado en numerosos certámenes poéticos y literarios, como el García Lorca. Colaboradora asidua en diversos medios de prensa escrita (Ahora, Historia y Vida) así como en programas de radio (Entre líneas o La Veu del Campanar), mantiene una gran actividad como conferenciante.
Cartas a Lucrecia (2000) Bajo un cielo púrpura (2004) La abadía profanada (2007) Pasajeros en la niebla (2009)
En el año 1478, nacieron al mismo tiempo en Antequera tres niños de las tres religiones peninsulares. Omar Ben Yusuf, David al Nagralla y Catalina de Rojas llegaron al mundo bajo las funestas señales de un cielo que se tornó púrpura, y que fue interpretado por el sabio Ibrahim como la condena a abandonar la patria y a sufrir la persecución. Los tres narran cómo, a pesar de que sus progenitores colaboraron a materializar la expedición colombina, su condición religiosa o sexual los obligó a dejar atrás la península. En una Edad Media que tocaba a su fin, Antequera quedó reducida al lugar de la infancia y del recuerdo, pero la suerte no fue la misma para todos. Mientras que Omar, fiel a su credo, tuvo que aislarse en el destierro africano, David y Catalina lograron reencontrarse y dar rienda suelta a su amor en la Italia luminosa del siglo XVI.
Novela histórica
Fin de la Edad Media (1478-1501) Renacimento Italiano Expulsión de los judíos Descubrimiento de América-Predescubrimiento Caída de Granada Reyes Católicos Condición de la mujer medieval-Mujer en ropas de varón 1ª persona-memorias (perspectivismo, 3 voces) Tres culturas Santo Oficio
Notas léxicas y enciclopédicas Cronología (1478-1504) (pp. 197-199) Dramatis personae (pp. 189-196) Sólo recoge los personajes históricos. Afortunadamente, para el desarrollo de esta novela, hecha de certezas y vacíos documentales de la historia, no se conoce el nombre de aquel que posó como modelo para la ejecución de Il David, anécdota que no recogieron los primeros biógrafos de Michelangelo Buonarroti, Ascanio Condivi y Giorgio Vasari (196) Epílogo (pp. 187-188). Nota sobre el atentado a Fernando el Católico y la estancia de los Reyes Católicos en el Monasterio de San Jerónimo de la Murtra. Cobertura historia de la ficción.
Nieto del cadí Ibrahim y primero de los jóvenes en nacer. A pesar de tener una pierna más corta que la otra, lo que lo invalida como guerrero, a lomos de un caballo Omar se convierte en el jinete más débil. Omar dudó sobre si renegar de su fe le hubiese garantizado una vida más sencilla, y pero decidió continuar con el credo de sus antecesores, peregrinando a La Meca y viviendo en el destierro y la añoranza.
Hijo de Samuel al Nagralla. David abandonará Sefarad y se dirigirá a tierras italianas, donde su padre tenía negocios. Trabajará como administrador para el arzobispo de Milán y sus acciones no estarán exentas de picaresca. Posará para Michelángelo Buonarotti, convirtiéndose en modelo del famoso David. Ante las presuntas ofensas vertidas ante el maestro italiano, se enfrentará con Guzmán.
Aprovechando la ausencia paterna, Catalina fue criada como varón. Aunque nunca consiguió dominar las artes de la espada, demostró valor y pericia con la ballesta. Tras revelarle a su padre su condición, y temerosa de su furia, abandonó la casa familiar. Bautizada como Catalina por la reina Isabel, intentará vengar en Colón y los Reyes Católicos la muerte de Samuel y el sufrimiento de David, el amor de su vida.
Cadí de Antequera. Venerado y respetado por sus vecinos, procuró el entendimiento y la concordia entre las distintas culturas. Ibrahim, que ayudó a Colón en su proyecto, supo descifrar en los cielos los nefastos acontecimientos que les esperaban a los tres jóvenes, y sufrió terriblemente con la expulsión de los judíos y el ajusticiamiento de Samuel. Tras la muerte de su mujer, mostró indiferencia su ante la vida.
Médico de renombre en los concejos de la frontera y recaudador de impuestos para los Reyes Católicos. Tendrá tratos con los banqueros florentinos y Luis de Santángel para financiar la expedición colombina, de la que será valedor. Con la llegada de la Inquisición, será el blanco de antiguos rencores y venganzas, y será apresado y desmembrado injuriosamente, sin que nadie salga en su defensa.
El Almirante viajará en compañía de judíos y musulmanes hasta Santa Fe, donde intentará defender, con ayuda de los anteriores, la viabilidad de su proyecto. Hombre audaz, no se arredrará ante los primeros desplantes de la reina, y con el tiempo su candor inicial se convertirá en peligrosa fiebre mística. Fatuo y desleal olvidará los favores recibidos y no intercederá para impedir la muerte de Samuel.
El sabio Ibrahim, como en él era costumbre, no dejó aquella noche de escrutar el fulgor de las estrellas, seguro de que en ellas estaba escrito nuestro sino, apoyado meditabundo en el brocal de un aljibe de cuyo fondo desapareció de súbito el remedo de la luna. apenas unos instantes después de que se oyera el llanto del primer nacido se detuvo el viento, enmudecieron los grillos, un silencio estremecedor envolvió la noche y el cielo se tornó púrpura. Después se escuchó como el estruendo de mil jinetes que vinieran hacia Medina Antaquira, y la tierra tembló. El sabio Ibrahim, embargado por el estupor, interpretó semejante infortunio como un mal agüero: aquellos próximos a nacer serían desterrados de su patria, arrojados de ella como las flores que crecían en el camino; lanzados al vacío, como los canalillos del agua que se desprendían del tejado, y perseguidos en nombre de algún Dios, porque el cielo se había tornado púrpura (12-13). Samuel, que conocía la afición del abuelo por el álgebra y la astrología, lo obsequió con aquellos códices, le procuró un artilugio extraño –rematado en sus extremos por sendas lentes- y lo puso en contacto con un anciano que esbozaba rutas de mareas, y que, si no yerra mi memoria, era nombrado como «el Toscanelli». Fueron en realidad pocas misivas las que cruzaron, porque el anciano Toscanelli murió a poco. El sabio Ibrahim guardó, sin embargo, aquellos escritos con sumo cuidado, y los veneró casi como los moros veneran la «Kaaba», y guardó, además de aquellos códices, otro códice –de cuero de cabra-, menos ajado, donde alguien narraba su arriscada, pero bienaventurada peripecia hacia las Indias navegando hacia poniente, y cuyo protagonista había muerto meses después en los brazos de un genovés que moraba en Sevilla (20). Cristóforo era un caballero audaz, que no se arredró con las dilaciones de doña Ysabel, y que aún la despechó por haber faltado a la palabra de que su empresa había de ser estudiada por n consejo de sabios de la Universidad de Salamanca –que era como la madrasa de los moros-. No aceptó más demoras, ni las aceptó fray Juan, que recordó a la soberana que los portugueses –incansables enemigos de Castilla- habían doblado el cabo más austral de África de camino hacia las Indias. Entonces el semblante de doña Ysabel se crispó, y no supimos si había sido a causa del susodicho parlamento –que iba quemando el ánimo sin llama y sin resplandores- o si la causa había sido la humillación que le habían infligido sus vecinos. Por fin, el lunes, a falta de los sabios salmantinos, una junta de teólogos parlamentó con el sabio Ibrahim y con el fraile cristiano. Lo recuerdo vertiendo sus argumentos –ayudado por el álgebra-, extendiendo sobre los atriles las cartas de mareas del sabio florentino Toscanelli, así como la correspondencia que por otro azar del destino este mismo había cruzado con el médico del soberano de Portugal, Alfonso, y que había ido a parar a las manos de Cristóforo poco después de naufragar frente a las costas portuguesas. Los teólogos quisieron sorprenderlo en ignorancia o contradicción, pero no pudieron con el sabio Ibrahim. Al final, el mismísimo Cristófoto puso en manos de don Fernando el códice impoluto de cuero de cabra donde se reconocía la existencia de tierras navegando hacia poniente. Los teólogos reconocieron el códice taimadamente, y aun osaron decir que se había falseado; entonces mi abuelo les recordó que aquella letra corrupta era la propia de un marino zarandado en su camarote por la furia de los océanos. Poco a poco los reyes cristianos se avinieron a razones. Cuando la soberana –casi vencida por la erudición del abuelo- demandó qué podía empeñar ya la esforzada Castilla para financiar la empresa, el judío Samuel al Nagralla se prestó a mediar con los banqueros florentinos sin demoras, y entró en conversaciones con su escribano de ración, Luis de Santángel (26-27). Junio corría también cuando Agar, mi madre, y yo, David al Nagralla, dejamos nuestra amada Sefarad, y lo hicimos no por falta de amor a aquella tierra, sino por el mandato de esas misteriosas correspondencias del universo, que parecen anticipar el porvenir. Nunca vi a Yahveh, pero pude descifrarlo en sus enigmas. Las estrellas habían escrito mi destino como hombre, y el destino común de mi pueblo: el pueblo de Abraham. La noche en que llegué al mundo un terrible cataclismo sacudió Antequera. Nuestro anciano amigo, el sabio Ibrahim, desentrañó los arcanos del infortunio, mientras el cielo se tornaba púrpura y los cacharros se estrellaban con violencia contra el solar de la casa. Mi casa, aquella de la que gozaría por mi primogenitura, se había llenado de mujeres parturientas, que buscaban las manos hábiles de mi padre Samuel al Nagralla, afamado médico en los consejos de la frontera. No dejaba de ser otra veleidad del azar que en aquel poblado de vientres abandonados, pueriles o yermos fueran a nacer a la msma hora un musulmán, un cristiano y un judío (70). Pasamos dos veranos y dos inviernos –con sus estaciones intermedias- entregados a la tarea. Con el paso de los días maese se fue enterneciendo con mis decires y chanzas, y ya no se disgustaba cuando me quejaba del dolor de cuello o le hacía ponderar qué gran pérdida de mármol hubiera significado esculpir un «David« tan afectado como el de Donatello. Logré arrancarle más de una sonrisa de sus labios prietos e iracundos. Solo me censuró los parlamentos los días en que iba retocando mi sereno rostro, ¡y no, porque no fueran entretenidos y dignos de ser oídos, sino porque había de tener la boca cerrada y el semblante sosegado! Ya suele ocurrir que cuanto más mesurados necesitamos ser, más frívolos parecemos, y es que en una de esas jornadas me dio por reír con mucho alboroto, recordando aquella peripecia que ya hacía muchos amos me había acontecido en el eremitorio de la Rábida. Y me vio maese tan descuidado en mis deberes que hube de declararle el porqué de mis risas, ante el temor de que se creyera objeto de ellas. Entonces, con mucho lujo de detalles, le iluminé de qué guisa me había sorprendido el charlatán de fray Jeremías: subido a una banqueta y orinando por la ventana asido a los portones. Maese se unió a mis chanzas, y cesó por un momento de esculpir, y nos pareció muy acertado inmortalizarme también de esa guisa para ser colocado en alguna barbacana de la muralla, ¡eso sí, mirando a los caminos de Siena o de Pisa!, para escarnio de los belicosos vecinos de Florencia (119). En alguna ocasión escuché a mi madre confiar a su doncella la inmensa ventura que había significado que yo hubiera llegado al mundo sin que estuviera presente mi padre en casa. Solo después de unos años –hallándome frente a su lecho de muerte- comprendí la dimensión de mi tragedia, pero entonces, cuando aún precisaba de ayuda para encaramarme a los festejadores de la estancia, aquella descortesía hacia la persona de mi padre solo me pareció la diablura de una muchacha díscola, que tenía el mal hábito de amistar con los judíos de la vecindad y de creer en los augurios de los moros charlatanes. «Los tres estáis condenadora a abandonar vuestra patria, perseguidos en nombre de algún Dios», solía perorar –sin dramatismos-, recordando las palabras del sabio Ibrahim, con una frialdad nada propia para tan aterrador vaticinio, crédula, tal vez, de que había de ser redimida del avieso hacer de nuestra mala estrella, porque al fin yo era cristiana y aquella era nuestra patria legítima (129). Desafortunadamente, tuvo que finar Isabel de Zúñiga para comprender que había sido una suerte que hubiera llegado yo al mundo sin que mi padre estuviera en casa. La sentencia que durante años había sonado en mis oídos como una descortesía hacia el autor de mis días comenzó a asemejarse al juicio más piadoso que merecía el bellaco de don Álvaro. Entonces –siempre es tarde- sospeché que detrás del vano capricho de mi madre de darme identidad de varón no se escondía una cobardía, sino un sublime acto de coraje. Sí, ciertamente me desterró de una patria que era mía, y a la que regresé desconcertada, sin saber si había de ceñirme una cota de malla y un jubón o una saya y un corpiño, pero en cualquier caso aquella osada confusión me permitió conocer un mundo vedado a las mujeres, no sin riesgos y congojas: pude como los hombres participar de sus chanzas licenciosas, pude aprender a leer para asonarme a los viejos códices, pude echarme al camino sin mancillar mi honra de mujer, pude conocer los secretos del álgebra, pude asistir a los asuntos de Estado, pude orar en la mezquita reservada a los moros, pero no pude amar abiertamente al único hombre al que he amado en mi vida (135-136). Recuerdo que pusimos camino a Santa Fe en el mes de noviembre, así que David no debió de recelar de mi empeño en buscar el calor de su regazo, tanto más cuando al otro lado tenía como compañero de viaje a don Cristóbal Colón, del que David no tuvo después más noticias que esas que se propalaron en estos lugares, pero al que tuve yo ocasión de volver a ver en un monasterio de frailes jerónimos, allá en la lejana Badalona, después de su azaroso periplo en busca de las Indias, historia que a su debido momento os he de referir por su magnitud. Su presencia hizo en verdad más llevadero nuestro viaje inclemente bajo las lluvias torrenciales en otoño, y no por el auxilio que nos prestara arrimando el hombro para arrear las bestias hundidas en el barro; ni por las puertas que su linaje abriera a nuestra causa; ni por la valentía con que nos defendiera de los malhechores- ¡que por su culpa nos robaron las razadas!-, sino porque hicimos muchas chanzas de su ruindad y de sus remilgos de emboscarse para no rasgar las vestiduras. David lo había conocido anteriormente en un cenobio que llamaban de la Rábida, y por él supimos qué embajada nos llevaba a Santa Fe, con objeto de ser recibidos por los monarcas doña Ysabel y don Fernando. Yo, que volví a tropezar con los pasos del sagaz caballero, puedo decir que la fortuna lo volvió harto presuntuoso, hasta el punto de creer que no había encontrado Cipango o Catay, sino el mismísimo Paraíso. El sincero candor del que hizo honor en la travesía, guiado por el franciscano fray Juan Pérez, se convirtió meses después en una peligrosa fiebre mística, de la que se contagiaron, ya sin reservas, los mismísimos soberanos, que entonces aún no daban excesivo crédito a su temeraria empresa (137) Durante dos jornadas permanecí oculta en mi celda, tiempo suficiente para que fray Ramón se hiciera con unas calzas en buen uso. Yo le había propuesto que si aún era prematura que vistiera el hábito, tuviera a bien darme uno en mal uso, de cuyas partes sanas podía enmendar una pulcra vestidura. A decir verdad aquellos jerónimos eran tan pobres que no tenían más que una muda –la puesta-, que de haber tenido sobrada fortuna sostengo que antes de suplir sus tristes estameñas hubieran repuesto los ornamentos del altar. Supe que la mismísima doña Ysabel tuvo que ceder una de sus sayas brocadas para componer una casulla digna, estando muy próximos los oficios de la Pascua. No fue, pues, fácil encontrar remedio a mi escasez, porque aquellos que por su linaje hubieran podido ser más desprendidos –me refiero a sus reales altezas- parece que se habían educado en la virtud del ahorro hasta el punto de no despreciar un jubón por muy viejo que fuera, siempre que doña Ysabel pudiera muy pulcramente suplirle otro par de mangas. Sinceramente, viéndola dar puntadas en un rincón del claustro o bajo el mirto frondoso que medraba en el patio, más parecía una novicia ferviente que la reina belicosa que había rendido Granada o desterrado a los judíos. Supe que de regreso de su periplo, sus altezas salieron a recibirlo al camino, y me extrañó que tan notorio personaje –en el que habían depositado mercedes y confianzas- no fuera aclamado con fanfarrias y chirimías, por otra parte nada propias en esa casa donde imperaba el silencio y la devoción. Luego, conjeturé que tenían sus altezas poco interés en dar alcance del hallazgo si antes no revisaban el cuaderno de navegación, pues temían que el mencionado almirante hubiera violado las cláusulas establecidas con la vecina Portugal. En dos ocasiones asistí a los parlamentos que mantuvieron los soberanos y don Cristóbal Colón, y cuando digo asistí, me refiero a que lo hice a riesgo de perder la vida por violar un secreto de Estado: una vez guarecida en el púlpito del refectorio y la otra dentro de un arca donde se guardaban los ornamentos de la eucaristía –ubicada en el locutorio-. Cuando don Álvaro me instigó a hacerlo creí cándidamente que no tenía más interés por conocer la peripecia de la travesía a las Indias que el propio de cualquier erudito enzarzado en la lectura de la «Imago Mundi», de las ciencias de Albategnio o de las copias manuscritas de los saberes de Ptolomeo que pervivían en la biblioteca. Si me había prestado a caer en la tentación de aquel espionaje, no había sido, ni mucho menos, para favorecer la posición de Portugal en el viejo litigio que la enfrentaba con el reino de Castilla –y que precisó el arbitrio del Romano Pontífice-, sino porque desterraba la descabellada idea de atentar contra la vida de los soberanos entre aquellos muros –donde mi crimen no hubiera quedado impune-, se me prestaba, para vengar a ultranza el infortunio de David al Nagralla, torcer la suerte del almirante, extraviando tan solo el cuaderno que daba cuentas del hallazgo (154-155). Sospecho que, cuando David quedó paralizado en un extremo del campo –con el rostro descubierto ahora por la exigencia del desafío-, alguna súbita corazonada le había inspirado como poco nuestra vieja amistad. Ciertamente, cuando se acercó a mí había en sus palabras más regusto de ternura que de animosidad. Siento de veras que la emoción de ver en mis manos este medio medallón y estas mezuzás que habían pendido de su puerta l haya derribado del caballo con vahído propio de doncella. Espero de vos, Maese Michelangelo, que sepáis perdonar esta travesura. Sabed que la honradez, cuando la hay, es virtud que nos viene dada en la nacencia, por eso, vosotros, que nos habéis dispensado vuestra amistad, recordar el nombre de Omar ben Yusuf, y si algún día lo hallarais en algún confín del mundo abandonado a la sinrazón e ingratitud de la diáspora, tened a bien –aunque rece otros credos –ofrecerle vuestro amparo y misericordia, que a veces la de Dios –por la aviesa voluntad de los hombres- también cae en olvido. Allá donde quiera que esté, que Alah lo proteja, porque nuestro fue el predio funesto de un cielo púrpura, pero también el solar –hoy reservado a la añoranza- que nosotros llamábamos Antequera, y él, con amarga melancolía, seguía llamando Medina Antaquira. Decía el docto Sanuel al Nagralla que le universo estaba urdido por tantas correspondencias ocultas e inescrutables para el alma y la razón de los hombres, que nada ocurría por veleidad del azar, y creo que, a todos los que aquí os encontráis en estas campiñas de San Miniato –que junio ha tornado verdes-, y que con tanto interés y agrado habéis escuchado nuestras peripecias, os sabrá a oportuno consejo esta reflexión (184-185). El 7 de diciembre de 1492, en las escalinatas del Palacio Real de Barcelona, el soberano Fernando de Aragón sufría un atentado, protagonizado por el frustrado regicida Joan de Canyamars. Dada la la vinculación de la Real Casa con la Orden de los Jerónimos, se le ofreció al soberano, para su completo restablecimiento, el acomodo de un monasterio de jerónimos próximo a la ciudad. Solo existían en las inmediaciones dos monasterios de esta Orden: el de la Vall de Hebrón y el de la Vall de Betlem –ubicado en lugar estratégico en tierras de Badalona. Hoy parece irrefutable que el encuentro entre «cierto mercader de Liguria», llamado Cristóbal Colón, que regresaba de sus viajes a las Antípodas, y que la historia tradicional situó en el «Salón del Tinell», tuviera lugar en el Monasterio de San Jerónimo de la Murtra, en la ciudad de Badalona, testigo mudo de aquel primer encuentro después del periplo indiano. Esta hipótesis quedaría reforzada por la circunstancia de que uno de los primeros evangelizadores del Nuevo Mundo, fray Ramón Pané, que acompañó en su segundo viaje al navegante, era jerónimo de esta casa, lugar donde pudo conocerlo. En esos días pernoctaba, asimismo, en este monasterio cierto «Álvaro de Portugal». Llama la atención, al respecto, la correspondencia mantenida entre los soberanos y el almirante colón, así como la urgente petición del romano pontífice Alejandro VI, que a finales de abril despachó el primer documento arbritral consignado como Bula Inter Caetera –la primera-, pero que fue datada el 3 de mayo, junto a la segunda Inter Caetera y la Eximiae Devotionis, que, ya bajo clara inspiración colombina, procuraban corregir y matizar, urgentemente, las imprecisiones del primer documento papal para favorecer los intereses de Castilla en detrimento de los de Portugal. También es reseñable que, en carta datada el 1 de julio, los soberanos, contestando a la petición de Colón, referente al envío de una copia del Libro de Navegación, le decían: E quanto a lo que decys que abys menester del libro que aca dexasteis, e que se trasladase, e que se vos ymbiase, ensi se fará. Unos meses más tarde, la reina, accediento a esta petición, le comunicaba, en fecha 5 de septiembre, la remisión de la copia del Libro de Navegación en estos términos: Con este correo vos ymbio un traslado del libro que aca dexasteis, el cual a tardade tanto porque se fyciste secretamente para questos questan aqui de Portugal, nin otro ninguno nos sopiese dello. Esta, como otras circunstancias que el lector sabrá apreciar, atribuyen al mero acontecer novelesco un cuidado rigor histórico. Badalona, a 4 de marzo de 1999 (187-188).
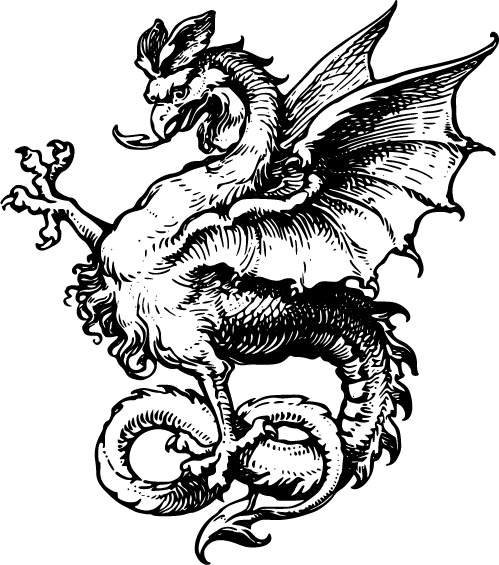 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P