 )
Los dientes del dragón
Barcelona, Devir, 2004
Juan Eslava Galán nació en Arjona (Jaén) en 1948. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Granada y posteriormente amplió estudios en el Reino Unido. Al regreso obtuvo una Cátedra de Instituto de Bachillerato y se doctoró, en la Universidad de Granada, con la tesis «Poliorcética y fortificación bajomedieval en el reino de Jaén».
En busca del unicornio (1987) Premio Planeta Guadalquivir (1990) El comedido hidalgo (1991) Premio Ateneo de Sevilla Señorita (1998) Premio Fernando Lara Escuela y prisiones de Vicentito González (2000) La mula (2003) Los dientes del dragón (2004) Sonetos (2005) El mercenario de Granada (2007)
A finales del siglo XII, los cruzados intentan recuperar la ciudad de Acre. Mientras se dispone a rescatar a Isbela de Merens por orden de Ricardo Corazón de León, Lucas de Tarento descubre que Saladino ha enviado embajadores al Viejo de la Montaña para hacerse con la Mesa de Salomón. Tras informar a su señor, el monarca inglés, el rey Felipe Augusto de Francia y el Papa, conscientes de la precariedad de las tropas cristianas en Ultramar, deciden enviar una expedición para conseguir las 12 piedras dracontías y cruzar las siete puertas que los han de llevar hasta la Mesa de Salomón, capaz de dar a su poseedor un poder inigualable. Así es como una grupo heterogéneo liderado por Lucas de Tarento y Jorge Cantacuzanos iniciará sus peripecias, ignorante de que, tras haberse hecho pasar por embajador de Saladino, Sven le Berg, ayudado por Asmodeo de Sinán, ya ha logrado hacerse con la primera piedra: Asmodeo y Sven, seguidores de la Abominación, o culto a la Diosa, no van a permitir que la religión cristiana se haga con un poder que no le pertenece. De Alamut a Delfos, Venecia, Oland, Santa María de la Mar, la isla del Hielo Ardiente, Glastonbury, Cazorla y Jaén, Lucas de Tarento y los suyos intentarán competir con Sven le Berg en la posesión de las piedras de dragón, hasta en tierra de moros tenga lugar el encuentro definitivo, en el que Asmodeo y Pedro el Raposo ya no podrán tomar parte. Inexplicablemente, tras asesinar a Lucas, Sven decidirá perdonarle a vida a Guido y cejar en la contienda, permitiendo que los cristianos accedan al poder de la Mesa de Salómón. Será Jorge Cantacuzanos el encargado de descifrar el Shem Shemaforash, pero tras conocer el Poder Supremo, decidirá custodiar la Mesa, pues ningún dogma, credo o batalla merece hacer uso de la inmensidad y la profundidad del Poder Divino.
Novela histórica fantástica
Cruzadas Orden del Temple Culto a la Diosa Cristianismo Shem Shemaforash- Arca de la Alianza Assassini Cátaros Magia Fantasía épica Golem Fuego griego
Mapa inicial (Mapa de la búsqueda de las 12 piedras dragontías)Dramatis personae- losario
http://www.juaneslavagalan.com/ficha.php?id=36 http://www.devir.es/prensa/docs/Los_dientes_del_Dragon.pdf http://www.lukor.com/literatura/noticias/0406/16175607.htm http://cuadernodebitacora.blogia.com/2006/051101-entrevista-a-juan-eslava-galan-del-periodista-dawid-pawlica-por-la-presentacion-.php http://cuadernodebitacora.blogia.com/2006/051102-presentacion-oficial-en-polonia-del-libro.php http://www.lukor.com/literatura/noticias/0406/22175551.htm http://www.hislibris.com/entrevista-a-juan-eslava-galan/
Antiguo caballero templario superviviente a la masacre de los Cuernos de Hattin. Lucas es un guerrero ducho en las artes militares y hábil con la espada, pero tras conocer el culto a la Diosa su fe flaqueó y en su corazón albergó dudas. Tendrá que soportar el peso de una misión para la que no sabe si está preparado, y acabará siendo asesinado por Sven le Berg, de quien fue mentor.
Beldad Semielfa capturada en dos ocasiones por el corsario sarraceno Muley Osmán, que pretende desposarla, y liberada ambas por el grupo de Lucas de Tarento, del que formará parte. Isbela controla la magia y las armas, y durante las distintas peripecias se enamorara de Guido de Sant Bertevin, quien le ayudará a recuperar el feudo paterno, usurpado por belicosos enemigos provenzales.
El rey es presentado como un hombre de salud y virtudes escasas, y al mando de un reino venido a menos. Dentro de su alma anida un feroz odio hacia su vasallo nominal, Ricardo Corazón del León, cuya apostura física, templanza y poder militar y económico lo hacen palidecer. Consciente de su propia inferioridad, Felipe Augusto sólo puede fantasear con el poder que le podría proporcionar la Mesa de Salomón.
El rey inglés es presentado como un hombre fuerte, poderoso y lleno de virtudes, aunque vehemente y tocado por la ambición. El monarca sabe que la posición de los cruzados en Ultramar es delicada frente a Saladino, y desconfía de que sean los templarios quienes lideren la búsqueda de la Mesa de Salomón, pues teme que la ubicación de su casa madre implique el favoritismo hacia Francia.
Bajo la aparente identidad de un joven huérfano adoptado por un judío de Praga que, a la muerte de su protector, se ganó la vida como criado o como ladrón y, años más tarde, pasó al honesto servicio de Lucas de Tarento, El Raposo es un golem. Tras colaborar en la búsqueda de las piedras dracontías, siempre junto a su inseparable palanca, la misión de Pedro habrá finalizado, y la palabra muerte será escrita en su frente.
Doncel al servicio de Lucas de Tarento. Guido llegará a Tierra Santa cuando la conquista de Acre esté llegando a su fin, y se embarcará con el grupo en la búsqueda de las piedras dracontías. Durante el viaje se enamorará de Isbela, será armado caballero y llegará al conocimiento, mientras que su generosidad, honestidad y virginidad serán imprescindibles para el éxito de la empresa. Sven le perdonará la vida.
Semiorco remero de la nave de Muley Osmán. Guido lo librará de la muerte cuando la embarcación del corsario sarraceno haga aguas, y Gorgo nunca olvidará el gesto del que pasará a ser su señor. Su entendimiento limitado no evitará que demuestre un eterno agradecimiento y fidelidad hacia su salvador y hacia el heterogéneo grupo de aventureros que poco a poco ha aprendido a tratarlo como un igual.
Gafe egipcio que, tras distintos empleos frustrados, profesará como muhaidín del Viejo de la Montaña, y recibirá el encargo de recuperar la piedra dracontía y asesinar a Sven le Berg. Para ello, Habibi se enrolará como corsario a las órdenes de Muley Osmán, y su infinita torpeza será de gran ayuda para el grupo de Lucas. Providencialmente, tras la muerte de Osmán, Habibi se autoproclamará su sucesor.
Formado en Bizancio, Cantacuzanos fue un hábil polemista y teólogo, pero su sed de saber y el contacto con textos prohibidos lo llevaron a la duda y lo apartaron de la Iglesia, y fue procesado por el patriarca de Constantinopla. Sus conocimientos mágicos estarán al servicio del papado romano, pero tras hallar la Mesa de Salomón decidirá que ningún poder terrenal es digno de contar con el poder divino.
Tras estudiar en París y en Roma, y apunto de convertirse en el obispo más joven de la Cristiandad, Asmodeo sufrió una crisis espiritual que lo llevó a vivir como ermitaño en Tebaida. Tras conocer los archivos secretos del templo y los arcanos del conocimiento, Asmodeo se erigió como valedor del culto a la Diosa, y para ello usará su poderosa magia. Será derrotado por Cantacuzanos.
Novicio templario discípulo de Lucas de Tarento que, tras la batalla de los Cuernos de Hattin, fue liberado por Asmodeo para servir a la Diosa. Sven es un proscrito que no cree en nada y que no duda nunca en matar para llevar a cabo sus planes. Tras la muerte de Asmodeo, dará muerte a Lucas, e inexplicablemente le perdonará la vida a Guido para regresar a su tierra a disfrutar de una rica existencia.
Capataz de los enanos zapadores que, tras la muerte de Federico Barbarroja, se pusieron a las órdenes de Felipe Augusto en Tierra Santa. Grontal será elegido por Cantacuzanos para incorporarse a la expedición en busca de las dragontías, y su hacha y su conocimiento del mundo subterráneo serán de gran ayuda. Su destreza en batalla sólo es comparable con su destreza en los continuos lances de lecho.
Cuando Sven se introduzca en la fortaleza de Alamut descubrirá con sorpresa que Hassan ibn Sabah es un viejo vestido con ropas harapientas, pero investido de autoridad y protegido por la magia. Cuando el Viejo de la Montaña, cuya palabra es incuestionable para sus fanáticos, descubra el robo de la piedra dracontía, no dudará en hacer que los hombres de su guardia vayan a reunirse con las huríes prometidas.
El basileo es presentado con un aspecto enfermizo, el mismo aspecto macilento que muestra su imperio, controlado por los comerciantes venecianos y genoveses y amenazado por enemigos musulmanes. Isaac II, rodeado de viejas formalidades y actos protocolarios que han perdido la motivación no es más que un títere encerrado en una cárcel de oro en horas bajas.
El patriarca de Constantinopla, conciente de la precaria situación del imperio, le expondrá a Cantacuzanos la necesidad de hacerse con las piedras dracontías y la Mesa de Salomón, que en ningún caso puede caer en manos de los latinos. Con la ayuda de la Mesa, Bizancio se convertiría en el faro que irradiaría al mundo la verdadera doctrina, por lo que está dispuesto a ofrecerle todo tipo de cargos
A pesar de la gota que le limita los movimientos, el dux de Venecia no deja de ser un hombre informado en todo momento por el servicio de espionaje de la Serenísima, y le dará al grupo de Lucas de Tarento una copia falsa de las piedras dracontías, pues pretende que sea Venecia quien consiga la Mesa de Salomón. No obstante, Dándolo no cuenta con la lascivia de la esposa de su secretario.
Prólogo a cargo del editor Joaquim Dorca: Siempre me han dicho que todo eso no son más que mitos, soluciones del pueblo llano a preguntas sin respuesta, historias de viejas y opio del pueblo. Pero todos hemos crecido, de un modo u otro, alrededor de estos cuentos. Los hemos escuchado de nuestros mayores, los hemos leído en los libros y contemplado en nuestras catedrales y en nuestros museos. La historia verdadera estaba ahí. ¿Cómo podíamos ser tan ciegos? De pronto, nuestras charlas de café giraron en torno a una hipótesis: ¿Y si los mundos de fantasía no hicieran más que contarnos la verdad? Eso explicaría tantas cosas... ¿Sería posible que alguien, en algún momento de la historia moderna, decidiera borrar de un plumazo la historia verdadera? Si san Jorge no existió, ¿por qué es venerado en toda Europa? Si los dragones no existieron ¿por qué tanto relato y tantas coincidencias? ¿Sería posible que Jorge de Capadocia fuese un aventurero que dedicara su vida a acabar con estas bestias a lo largo y ancho de Europa? ¿Acaso de le consideró santo porque no se podía borrar su recuerdo? Algo o alguien nos quiso robar la magia. Y, de algún modo, lo consiguió. Los hechos de los antiguos dioses quedaron destruidos y convertidos en mitos paganos, las razas de seres maléficos que poblaron los bosques y las cavernas de la vieja Europa fueron reducidos a la categoría de razas feéricas y desterradas a los cuentos de niños. Incluso las reliquias sagradas y mágicas como la Tabla redonda, el Espejo de Salomón o el Grial se tornaron leyendas con las que jugaron los románticos. La historia del mundo se convirtió en materia reservada, en cuentos secretos, en Fábula Arcana. Desde estas líneas realizamos un acto de apostasía académica y renunciamos a creer en la historia tal y como nos la han explicado. Este libro es el primero de una colección de fantasía heroica que no pretende otra cosa que recuperar nuestra historia real. El ejemplar que tiene entre sus manos significa para Devir el fin de una aventura, y quizás el inicio de otra. Nuestra aventura ha sido encontrar un autor tan ilustrado en la Fábula Arcana como Juan Eslava, que revelará los hechos que ocultaban nuestras leyendas. Esperamos que en Los dientes del dragón disfrute de nuestra, hasta hoy, historia oculta (5-6). Texto: -...Resistir más de una o dos semanas –decía una de las voces-. El pueblo tiene hambre y cuando no podamos dar ni un tazón de gachas a los hombres que defienden la muralla tendremos que entregar la ciudad a los francos. -Y, mientras tanto, mi primo Saladino no hace nada –respondió otra voz levemente gangosa-. Está esperando que sus emisarios regresen de la entrevista con el Viejo de la Montaña. Le ha ofrecido un reino si le revela dónde se oculta el Espejo de Salomón. -¿Un reino a cambio de un espejo? –Se asombró la primera voz-. Esperaba más de la prudencia de Saladino. -No es un espejo cualquiera, Hasid. Es un talismán que nos permitirá expulsar a los francos de estas tierras para siempre (16). -Cuando pasamos junto a él, percibí el olor del aceite de nafta. -¿Nafta? –preguntó el Raposo-. ¿Qué es nafta? -Uno de los ingredientes del fuego griego. Ahí es donde guardan los sarracenos la nafta con la que equipan sus barcos de guerra. Organizaremos nos bonitos fuegos artificiales (18). La Fogosa era una de las siete máquinas emplazadas frente a la muralla de Acre, a prudente distancia de la Torre Maldita, a salvo de catapultas sarracenas. La fogosa y sus compañeras eran capaces de lanzar piedras de cincuenta kilos a doscientos pasos de distancia. Unos tiros certeros contra la esquina de la torre que parecía más débil habían conseguido desencajar los sillares. En aquel momento, la torre amenazaba ruina y a cada nuevo impacto sus defensores se asomaban con preocupación a las almenas. Un destacamento de mercenarios turcopolos que aguardaban, a prudente distancia, apostados tras manteletes rodantes. Cuando la torre se derrumbara, treparían por sus ruinas, irrumpirán en la ciudad, abrirían una puerta al ejército de los cruzados y Acre volvería a ser cristiana (22-23). Estaban todos: Ricardo Corazón de León, fuerte y membrudo, con su melena y su barba pelirroja; Felipe Augusto de Francia, delgado y nervioso, jugando con los eslabones de la gruesa cadena de oro que adornaba su pecho, la barba negra escasa, recortada; Aimery de Limoges, patriarca de Antioquía, solemne e investido con su manto de seda bordado y todos sus abalorios religiosos. Lo acompañaban dos clérigos, que permanecían apartados, pendientes del prelado. Unos pajes con la librea de Francia acabaron de servir las copas de hidromiel y se retiraron. Cada rey llevaba un séquito de tres caballeros que aguardaban fuera de la tienda. -Saladino no tiene fuerzas para derrotarnos y nosotros no tenemos fuerzas para derrotar a Saladino –informó Ricardo-. Esos son los hechoes denudos. Sin embargo, el tiempo corre a su favor. Saladino está en su tierra, sólo tiene que sentarse a esperar tiempos mejores. Nosotros, por el contrario, procedemos del otro lado del mar. Cuando no haya botín que repartir, los barones que nos han seguido se despedirán y regresarán a sus posesiones. Ya ha ocurrido otras veces en las cruzadas anteriores. La Cristiandad está cada vez menos interesada en sacrificios por los Santos Lugares. La fe ya no es lo que era. -Eso que dices es cierto, pero ¿qué propones? –replicó Felipe Augusto. -Los dos hombres que rescataron a Isbela de Merens espiaron la conversación de dos jefes sarracenos. Saladino está buscando un talismán que le dará la victoria. -¿Un talismán? ¿Qué talismán? -Los sarracenos lo llaman el Espejo de Salomón –concluyó Ricardo-. El patriarca de Antioquía, aquí presente, quizá nos pueda explicar de qué se trata. El patriarca, de venerable barba blanca y profundas ojeras, se aclaró la voz antes de decir: -A pesar de la incultura que disculpa vuestra condición de nobles, quizás hayáis oído hablar de Salomón, el sabio rey de Israel que gobernó estas tierras en los Tiempos de los Caudillos, mil años antes del nacimiento de Cristo. Salomón era rey, pero también un mago poderoso. Después de la Abominación, la raza de los hombres se debatía en la oscuridad de la ignorancia y buscaba a Dios. Algunos pueblos seguían al sol; otros, a la luna, pero ninguno encontraba el sendero que conduce al sol y a la luna conjuntamente. En esta tierra que pisamos, el sol de los judíos, Yavé, pugnaba con la diosa de los antiguos cananeos, Ashera, la sabiduría. Salomón los unió, por eso lo tenemos por espejo de sabios, y, al unirlos, descubrió la mecánica de la creación, entendió el Shem Shemaforash y lo plasmó en ese talismán que pretende conseguir Saladino, el Espejo de Salomón o Mesa de Salomón. -¿En qué quedamos es un espejo o es una mesa? –se impacientó Felipe Augusto. El anciano sonrió ante la impaciencia del joven. -Es las dos cosas, sire: tiene el aspecto de una mesa circular baja, pero en su superficie se dibujan los siete cielos y puede verse la Creación, por eso lo llaman espejo. Quien sepa leerlo descubrirá en él la Palabra Suprema, el Shem Shemaforash. -¿El Shem Shemaforash? –preguntó el rey Ricardo- ¿Qué demonios significa? -Es hebreo –respondió el patriarca-. Significa el Nombre del Poder. La Mesa de Salomón contiene el Nombre Secreto de Dios, el Shem Shemaforash, un conjuro más poderoso que todos los conjuros conocidos por los magos, la palabra de la que Dios se sirvió para crear el mundo. Se hizo un profundo silencio sólo turbado por el chisporroteo de un trozo de sándalo en un pebetero. El patriarca humedeció sus pálidos labios con un sorbo de hidromiel y continuó. -El poder de los magos más poderosos palidece ante el poder de ese conjuro que contiene el nombre Secreto de Dios. De hecho, la magia consiste en el dominio de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Desde antes de la Abominación, los magos han desarrollado diversos conjuros de los que se obtienen resultados parciales. El hombre ue domine el Shem Shemaforash dominará la Creación. Ése es el conjuro máximo. Ricardo asintió. Felipe Augusto, desde su sitial, adornado de lises, observaba atentamente a su primo. ¿Cómo podía odiarlo tanto? ¿Por simple envidia, porque era rico, hermoso y valiente o por que resquemor que le producía su propia inferioridad? Felipe Augusto era endeble, cobarde y poco agraciado. A veces, mirándose al espejo, se preguntaba por qué sus padres no lo golpearon contra un muro al nacer, como era costumbre hacer con los neonatos deformes o enfermos. Estaban tan deseosos de un heredero que lo conservaron. Lo metieron entre algodones y se empeñaron en que viviera. Para colmo había heredado un reino prestigioso, pero débil y con tendencia a desaparecer entre la ambición de los Plantagenet, con lo que limitaba por el oeste, y la del inmenso imperio germánico, su vecino del este. Cuando Felipe Augusto se ensimismaba en estos sombríos pensamientos, lo que ocurría con cierta frecuencia. Tenía la manía de mordisquear un mechón de su rala barbita. -Shem Shemaforash, ¿eh? –saboreó las extrañas palabras al pronunciarlas-. Y ese conjuro mágico ¿está escrito en la mesa de Salomón? -No exactamente –dijo el anciano-. Al parecer la Mesa sólo contienen una serie de círculos y de rayas que forman estrellas y conjuntos geométricos, pero un mago instruido puede deducir el Nombre del Poder a partir de esas señales. Felipe Augusto asintió. Un mago experto. La Iglesia tiene magos expertos. Después de todo es su oficio, administrar la magia, pero ¿dónde encontraría él un mago experto? Se arrepintió de haber quemado a varios magos acusados de hechicería por el arzobispo de París, antes de partir para la cruzada. -En los tiempos del antiguo Israel –prosiguió el patriarca- el Shem Shemaforash estaba custodiado por el Baal Shem o Maestro del Nombre, como también se llamaba el Sumo Sacerdote. Una vez al año, el sumo sacerdote, protegido por el pectoral de las doce facetas, penetraba en el Sancta Sanctorum del Templo para pronunciar ese Nombre en voz baja en un rincón donde estaba depositada el Arca de la Alianza. De este modo actualizaba la Alianza entre Dios y la humanidad y renovaba la creación para que el mundo continuara existiendo. Al construir la Mesa, Salomón aseguró la transmisión del secreto de la Alianza: cada Baal Shem instruía a un discípulo que lo sucedía en el misterio del Shem Shemaforash para que la tradición no se pediera. Por tanto, los poseedores del secreto eran siempre dos, aunque solamente uno compareciera en presencia del Santísimo para la renovación de la Alianza. -¿Y qué ha sido de ese Sumo Sacerdote? –preguntó Ricardo. -Ahora los judíos no lo tienen. Perdieron su reino y están dispersos por el mundo. Pero aquel que se haga con el Espejo y consiga arrancarle su conjuro podrá proclamarse Rey Sagrado y reinar sobre la tierra. Ése será el tiempo de la armonía universal, un solo pueblo con una sola religión bajo un solo caudillo, sin guerras. Para ello no basta dar con la Mesa. El Baal Shem que conjure su poder debe comparecer ante éste con el pecho cubierto con una lámina de oro en la que se engasten las Doce Piedras del pectoral sagrado. -¿Doce piedras? -Sí. Son doce piedras dracontías, los cálculos terrosos duros como el pedernal que crecen bajo la lengua de las dragonas, dentro de la glándula del veneno. Cada piedra tiene su forma propia, su olor y su textura. Son tan distintas que incluso cada una tiene su nombre: la Fogosa; la Intrincada; las tres de san Todaro, que se llaman Manchada, Luciente y Nuececita; la Templada; la Reluciente; la Melada; la Peregrina; la Honda: la Granito y la Dolorita. El que opere sobre el nombre divino en la Mesa debe llevarlas cosidas sobre el pecho. Eso lo librará de la muerte porque la Mesa tiene tal poder que mata al que la ilumina. -¿Y esas piedras donde están? -Dispersas por el mundo desde hace siglos, pero con el poder de los magos del pontífice hemos conseguido conocer el paradero de casi todas ellas. Los reyes de Francia y de Inglaterra intercambiaron una mirada. Ricardo tenía treinta y cinco años y era uno hombre curtido por la vida. Felipe Augusto sólo veinticinco, aunque aparentaba diez más. Felipe Augusto no estaba contento con la herencia de su padre. Sus dominios directos solo abarcaban París y un reducido territorio de su entorno. Luego había una serie de provincias, supuestamente sometidas a su autoridad, en las que apenas podía reclutar tropas o recaudar impuestos. Ricardo sí era fuerte. Los dominios de la dinastía Plantagenet no sólo abarcaban Inglaterra sino que, por medio de matrimonios y alianzas, se había extendido por todo el este de Francia, Normandía, Bretaña, Poitou y Aquitania. Paradójicamente, Ricardo, como duque de Normandía y de Aquitania era nominalmente vasallo de Felipe Augusto, rey de Francia, pero si Felipe Augusto le hubiera dado una orden se habría reído de él en sus barbas. Felipe augusto lo odiaba con toda su alma. Aquel hombre poseían en abundancia todas las cualidades de las que él carecía: belleza, apostura, valor físico y sobre todo, tierras y soldados. El rey de Francia ahuyentó los malos pensamientos para atender al patriarca de Antioquía. -Os he mandado llamar porque esta mañana he recibido una bula papal en la que el Santo Padre se pronuncia sobre la Mesa de Salomón. Ordena al Maestre del Temple que indague sobre su paradero. -¿Por qué el Maestre del Temple? –saltó Ricardo con u vehemencia acostumbrada. Ricardo desconfiaba de los templarios. Los templarios tenían su casa madre en París y cuando el rey de Francia estaba en apuros económicos, le prestaban el dinero necesario. Sospechaba que, puestos a escoger, favorecerían a Francia antes que a Inglaterra, aunque sólo fuera por cobrar sus deudas. -Los templarios son los únicos cristianos a los que el Viejo de la Montaña respeta –explicó el patriarca-. Cuando sepamos dónde se encentra la Mesa, enviaremos a rescatarla a un grupo de hombres justos y puros que, vosotros, los jefes de la cruzada, designaréis. Ahora arrodillaos y recibid la bendición del Señor. Lo obedecieron y recibieron la bendición. De regreso a su tienda, Felipe Augusto cavilaba: «Si yo pudiera hacerme con ese talismán, el Espejo o la Mesa de Salomón, me proclamará rey del mundo: podría agregar a mis reinos los dominios de los Plantagenet y quizá las tierra del imperio germánico». Felipe Augusto se detuvo en seco golpeado por una sospecha. Pero ¿y Ricardo? ¿No ambicionaría, el también, el talismán? Por supuesto que sí. Un Plantagenet no podría dormir tranquilo mientras sus posesiones lindaran con las de otro rey. Aquellos malditos pelirrojos hijos de la melusina aspiraban a poseerlo todo. Cuando más tenían, más codiciaban. Habían ascendido en un par de generaciones abriéndose paso a codazos entre las casas reales de Europa sin saciarse jamás. El abuelo de Ricardo, Godofredo, se casó con la viuda del emperador germánico, una mujer quince años mayor que él, para conseguir la corona de Inglaterra. Enrique, el padre de Ricardo, se casó con Leonor, la esposa divorciada del anterior rey de Francia, para conseguir el ducado de Aquitania. El taimado Ricardo Corazón de León estaría rumiando cómo hacerse con el talismán. Felipe Auguso no podía fiarse del Platagenet: llevaba en la sangre la ambición desmedida. Seguramente estaba ya maquinando la manera de apropiarse de la Mesa o del Espejo o lo que demonios fuera. Al llegar a su tienda de lona azul tachonada de flores de lis blancas, Felipe Augusto sintió un malestar en el estómago y vomitó saliva y bilis en su jofaina de plata. Su médico personal acudió a socorrerlo con una toalla mojada, que le aplicó en la frente. Felipe Augusto respiraba pesadamente. -Esta maldita guerra va a acabar conmigo –rezongó-. ¡Maldito el día en que me metí a cruzado! (25-30). -Hubo un tiempo en que estas arenas estériles eran una tierra fértil cubierta de bosques, de huertos con árboles frutales, de plantas de muchas clases y de fresca hierba, en la que pastaban vacas y caballos, ovejas y cabras. Entonces estas colinas pedregosas estaban llenas de vida: había leones, antílopes, elefantes y pájaros de diversas especies que llenaban el cielo. Los hombres vivían desnudos en su primitiva inocencia y no tenían que esforzarse para alcanzar el sustento porque la tierra producía de sobra, sin necesidad de cultivarla. El mundo estaba poblado por cuatro razas inteligentes: los elfos, los hombres, los gnomos y los enanos, pero las comunidades eran tan pequeñas y dilataban tanto unas de otras que apenas se relacionaban. Cuando se encontraban, cada cual seguía su camino porque sobraba de todo y nadie quería poseer más de lo necesario para sustentarse. -¿Qué son elfos, padre? Asmodeo miró al muchacho. -Una raza de seres inteligentes. Nunca ha habido muchos. Suelen refugiarse en rincones poco accesibles. Algunas veces se han mezclado con los hombres y han producido semielfos. Asmodeo guardó silencio durante unos minutos antes de proseguir: -Hubo un tiempo, la Edad de Oro, en que los hombres vivían en armonía entre ellos y con las otras razas del mundo, bajo la égida de la Diosa –explicó al muchacho. -¿Una diosa? –replicó el muchacho-. ¿Puede Dios ser hembra? -Ese dios macho que hoy adoran los hombres de todas las religiones es un usurpador. Al comienzo de los tiempos sólo había una diosa común para la humanidad, una diosa amable y pródiga que velaba por sus criaturas, la Diosa. Ella hacía germinar los campos, fertilizaba a los animales y llenaba de cálida alegría el corazón del hombre. Después surgieron pueblos pastores que despreciaban la naturaleza y sólo pensaban en esquilmarla. Adoraban a un dios macho aficionado a la guerra y sediento de sangre. De ese Dios, que señoreó la tierra, un dios terrible que aspira a la exterminación de sus rivales han surgido los que hoy adoran los pueblos (32) En sus días de Tierra Santa, Sven le Berg había oído hablar del tesoro del mítico rey de Israel, pero lo tenía por un cuento sin fundamento de los muchos que circulaban entre los cruzados. Se decía que los templarios, en los ya lejanos días de la fundación de la Orden, habían instalado sus cuarteles precisamente en las ruinas del templo de Salomón para buscar la cámara secreta del legendario tesoro. Incluso se rumoreaba que lo habían encontrado porque los templarios eran inmensamente ricos. Sven le Berg sacudió la cabeza, incrédulo. Tenía veinticinco años, pero había vivido tan intensamente que ya no creía en casi nada. El espejismo de los tesoros sarracenos era una de las engañifas de las que se servían los reclutadores para atraer cristianos a Tierra Santa. Si alguna vez existieron tales tesoros, lo que era dudoso, era evidente que ya no los había, que hacía tiempo que quien los tuviera, templarios o casa real, se habría gastado hasta el último besante de oro para financiar aquella maldita guerra (48). -Hace muchos años, no se sabe cuántos –prosiguió Cantacuzanos- surgió en las montañas del Líbano un predicador chiita llamado Hassan ibn Sabah, al que conocemos por el Viejo de la Montaña. Este hombre fundó la orden de los asesinos. -¿Qué significa asesinos? -Respiradores de hachís. Es una planta que queman para respirar el humo. Eso los pone en trance y les infunde visiones paradisíacas, que les da fuerzas para luchar y valor para morir. -Debe tener muchos años el viejo de la Montaña –aventuró Pedro el Raposo. -Nunca se sabe. Del mismo modo que se van sucediendo los Papas de Roma, en Alamut se suceden los Viejos de la Montaña, aunque ellos fingen ser siempre el mismo y por eso adoptan el nombre del primero: Hassan ibn Sabah. -¿Qué es Alamut? –quiso saber Guido. -La residencia del Viejo de la Montaña, un castillo inexpugnable emplazado sobre una cresta rocosa y rodeado de precipicios. Está en las montañas de Irán, a un mes de camino. Ese castillo guarda la primera de las siete puertas (59). Lucas de Tarento intuyó el abismo al que se abrían sus ojos. Ahora el Papa y los reyes habían depositado sobre sus hombros el pesado fardo de aquella misión: atravesar las Siete Puertas, encontrar aquel tesoro que salvaguardaría los Santos Lugares para siempre. Se sentía un débil mortal, más confuso que nunca, en medio del mal, en compañía de un puñado de guerreros que lo esperaban todo de él (92). -En Constantinopla el nenúfar es antiafrodisíaco y tranquilizante –explicó Cantacuzanos-. Los pisaverdes de la corte lo llevan consigo no porque sean virtuosos, sino para demostrar que están siempre encalabrinados, como caballos de remonta, y que en las ocasiones solemnes tienen que refrenarse echando mano del remedio. En la espera todas las miradas se concentraban en el basileo. Isaac II parecía cansado y enfermo. Era joven, delgado y pálido, con profundas ojeras y la piel descolorida y amarillenta, como toda persona que va de médicos. La etiqueta de la corte le exigía que permaneciera inmóvil en su asiento de oro y marfil, elevado sobre la sala por nueve peldaños de pórfido, un trono tan espacioso que hubiesen cabido otros dos como él. A Isbela le pareció un joven atractivo y pensó si llevaría una camisa y de qué color debajo de aquel manto de pedrería que pesaba sobre sus hombros, más el añadido de la tiara y de las insignias imperiales. Después de mucho esperar, cuando les llegó el turno, el logoteta de la Oreja de Oro (que, efectivamente tenía la oreja derecha pintada con tintura dorada) condujo a los enviados del papa y del rey Ricardo ante el trono para que se postraran y tocaran el suelo con la frente, tal como exigía la norma. Cantacuzanos, por su condición clerical, estaba exento, y sólo tuvo que arrodillarse y besar el Santo Prepucio de Cristo que le presentaba, dentro de un rico relicario, el logoteta de las Santas Reliquias. El Santo Prepucio era un curcuño de carne arrugada y amojamada dentro de una ampolla inserta en un cuadro de oro bellamente cincelado. Una piadosa leyenda sostenía que las dimensiones del cuadro –una cuarta y cuatro dedos de la mano de María de Magdala- eran las de la Sacratísima Erección. Los abades archimandritas estaban obligados a igualarla antes de ordenarse en el cargo porque, como había dicho el santo Focio, la iglesia oriental no quiere eunucos (118-119). El enano se fue derecho al barrio de las putas. Durante la travesía había trabado conversación con un marinero que le elogió mucho La Llave y la Cerradura, frente a Pera, a la derecha de la cadena que cierra la desembocadura del puerto, donde sería bien recibido. Incluso le auguró que haría negocio, pues algunas damas encopetadas pagaban al rufián mayor para que les facilitara citas con clientes de grueso calibre y, encima de entregárseles y regalarlos, les dejaban generosas propinas. Llegando al prostíbulo, Grontal repasó la pizarra en la que las pupilas anunciaban sus encantos y señalaban la tarifa. Después de examinar todas las anotaciones se decidió por una tal Expira Candente que había escrito: «Rubia cachonda. Viciosa. Trasero de trece palmos de latitud. Tetas espectaculares. Chocho loco. Culo tragón. Lluvia dorada. Consolador. Chupo agujeros oscuros. Trago leche. Me gustan grandes y gordas» (122). En el fondo de su guarida, la dragona cerró los párpados que cubrían sus ojos cansados. Tenía más de mil años, y algunas partes de su lomo poderoso habían perdido su cubierta de escamas dejando al descubierto una piel morada surcada de venas negras y grietas y mataduras de las que manaba un líquido ambarino, fétido. -Sé que has venido a matarme –tronó la poderosa voz de la dragona. Silbaba por una mella entre los dientes (130). Isbela observó que las damas bizantinas tenían el cutis muy fino. El secreto consistía en untarse las noches de luna con aceite de oliva virgen extra mezclado con leche de burra templada y después darse un baño de luna en la azotea de la mansión, o en una parte despejada del jardín, el tiempo que se tarda en recitar despacio el poema de Dimitros Lakrites Dormía yacía y el fauno me visitó. A esta cosmética de las damas bizantinas achacaba el reputado estratega Homero Kartenos la creciente debilidad de su caballería. Al parecer sus jinetes espiaban a las damas de la vecindad las noches de luna desde los tejados de los cuarteles y los calentones de aquellas vigilias les provocaban espermorrea. Además rompían muchas tejas y cuando llovía las goteras mojaban por igual las literas de la tropa y los caballos (139). Grontal, el enano, no era muy callejero. Añoraba los bosques y las bullas de Bizancio lo disgustaban. Sobre todo evitaba la mancebía, donde, al parecer, los alguaciles buscaban a un enano que había inhabilitado por cinco semanas, eso dijo el médico que cosió los desgarros, a las tres mejores coimas del cuñado del jefe de policía, un rufián tracio a cuyo cuidado estaban la famosa cortesana Expira Frígida (antes Expira Candente), y sus amigas la Holgada y la Berrienda.—Con los datos que nos das y sin tenerlo fichado, difícil veo que le podamos echar el guante —decía el comisario— porque en esta época del año, con las ferias de san Teotecopopos, Constantinopla está llena de enanos forasteros.—¿Qué más señas particulares queréis que el miembro viril que tiene este delincuente? —protestaba el tracio—. Es de tales dimensiones que sobre esa picha perchaban los siete halcones del emir Halufo. —¿Percharon los siete? —se admiraba el jefe de la policía.—¡No, hombre, no percharon, es una comparación! —se sulfuraba el tracio—. ¿Cómo van a perchar en una picha sensible los siete halcones, con esos garrones afilados que gastan? (140-141) Cantacuzanos se había apartado a rezar y volvió la cabeza con cara de pocos amigos. El clérigo había recogido señales adversas. Un cuervo se había posado a su izquierda, sobre el copete de una encina y le había advertido.—Guárdate del camino de Delfos.—¿Es que hay otro camino alternativo? —preguntó el clérigo.El cuervo se despulgó el plumaje negro azulado del pecho mientras se pensaba la respuesta.—Hay nueve caminos. Guárdate de los nueve porque cada uno es peor que los demás.Y levantó el vuelo y se fue a donde los cuervos duermen (146). Grontal le explicó pormenorizadamente su familia y linaje y le hizo un breve resumen de su vida y de sus peregrinaciones por el mundo a sueldo de los humanos. El enano pertenecía a una comunidad muy aislada. No tenían idea de las Cruzadas. Cuando veían pasar tropas, creían que la guerra de Troya coleaba todavía.—El bosque está encantado, y no os va a ser fácil salir. Un primo mío, Ramakos el Simple, se perdió hace cincuenta años y encontró el camino el año pasado. La mujer lo mandó a comprar tres briznas de azafrán para el guisado y se cansó de esperarlo.—¿Y qué hizo?—Puso el guisado sin azafrán. No. Digo qué hizo Ramakos para volver.—¡Ah! Al final el problema se lo resolvió un cuervo colirrojo que se amistó con él porque le pasaba todos los días dos veces debajo del nido (154). La batalla campal duró unos minutos. Al final los orcos supervivientes, no más de media docena, huyeron al bosque abandonando a sus congéneres heridos o muertos. Lucas de Tarento descabalgó junto al caballero de la coraza negra. El yelmo cerrado, con la visera cónica, ocultaba el rostro y lo protegía. Lucas de Tarento extrajo con cuidado una larga astilla que había penetrado, como un cuchillo, por una de las diminutas rendijas que figuraban los ojos. La punta estaba manchada de sangre. Levantó despacio la visera. Dentro no había nada. Un yelmo hueco. La cabeza había desaparecido. Entonces comprendió la extraña laxitud que había encontrado en el cuerpo. Movió la armadura. Vacía. El cuerpo también había desparecido. Sólo quedaba un traje de combate hueco, deshabitado.—Magia —murmuró Cantacuzanos a su lado—. Creo que ya adivino quien nos está sembrando de obstáculos el camino. Esto tiene su sello.—¿Alguien que sucumbió a la Abominación? —Asmodeo de Sinán, un viejo conocido mío (158). En el mercado de los animales admiraron la variedad de raras especies de mamíferos, de aves y de reptiles que llegaban desde los confines del mundo. A Isbela la fascinó una pareja de leones que dormitaba en una jaula dorada. Se había puesto de moda entre los potentados navieros mantener fieras africanas en sus fincas de Terraferma. Deambulando entre los puestos vieron también perritos del tamaño de un puño para compañía de las doncellas, y otros animales de difícil clasificación, que parecían un cruce entre perro y gato, mansos, gordos y con pliegues en la piel. Vieron peceras con extrañas clases de peces, entre ellos los famosos peces—lengua del mar Negro, imprescindibles para las bañeras de las damas elegantes a las que proporcionan gran placer. Había gran variedad de canarios cantores, jilgueros, pintones y toda clase de pájaros exóticos traídos de África o de las estepas de Asia. Y serpientes que mantenían la casa limpia de ratas, que en Venecia abundaban debido a los canales. Atravesaron el mercado de esclavos negros, en la plazuela de los tintoreros, junto al puente de piedra. Tres africanos corpulentos, vestidos solamente con un paño de la modestia que les bajaba hasta las rodillas para ocultar sus naturalezas (al tiempo que las pregonaban) lucían músculos y mostraban a los posibles compradores las dentaduras blanquísimas y sanas. Pasando las guirnaldas de telas de vivos y variados colores que cruzaban la calle de los tintoreros, llegaron a las tiendas de los alfareros, de los músicos y de los libreros. Isbela, fascinada, se preguntaba si habría algo en el mundo que no pudiera encontrarse en Venecia. Allí había de todo.Mientras Isbela y sus acompañantes recorrían las tiendas, Lucas de Tarento, Jorge Cantacuzanos y Pedro el Raposo descendieron a lo largo de la margen izquierda del canal y lo cruzaron por el puente de la Paja, todavía de madera (un siglo después lo sustituirían por otro de mármol) y llegaron a la Angarria, donde afloraban los restos de la muralla que los venecianos erigieron el año 900 cuando los húngaros asaltaron la ciudad. Venecia no necesitaba ya murallas. «Nuestras murallas son de madera, pero más inexpugnables que las de Bizancio» gustaban de decir los venecianos aludiendo a su invencible flota (186). Lucas y sus acompañantes penetraron en la basílica de san Marcos. Desde los mármoles que decoraban el suelo y los muros hasta las altas bóvedas que sostenían el techo, el templo aparecía cuajado de oro y de mosaicos que destellaban iluminados por decenas de lámparas de cristal, de plata y de oro, las ofrendas de generaciones de mercaderes enriquecidos que mostraban al santo patrón su gratitud por favorecerlos en los negocios. Los visitantes pasaron ante el altar mayor, donde estaba el monumento de mármol en el que se guardan los huesos de san Marcos Evangelista, traídos desde Alejandría en 828 por dos mercaderes venecianos.—En realidad ese cofre está vacío —indicó Lucas de Tarento a sus compañeros—. Las reliquias de san Marcos son el paladión de la ciudad, el amuleto mágico que la protege. Por eso permanecen ocultas en un lugar secreto de la basílica.Rodeando el trascoro llegaron a la capilla de las Reliquias, cuyos muros estaban enteramente cubiertos por un retablo frontal y dos laterales recorridos por cajoneras de maderas finas con incrustaciones de plata y marfil hasta el arranque de las bóvedas. En aquella botica se guardaban las reliquias de más de mil santos y santas de la cristiandad minuciosamente clasificadas y etiquetadas con pequeños marbetes bellamente caligrafiados. Una alta verja de gruesos barrotes dorados rematados en puntas de lanza cerraba la capilla. En el centro del retablo frontal, tres puertecitas adornadas de espejuelos engastados en oro guardaban las santas reliquias de Cristo (un trozo de prepucio, dos sagradas espinas y tres pepitas de una sandía que se comió en Tiberiades tras el sermón de la Montaña) (191). Era de noche y el vuelo mágico del enano Grontal por los cielos de la Cristiandad, a no más de cien pies de altura, remontando cuando era menester para esquivar montañas, árboles o campanarios, lo llevó sobre Treviso, con sus tejados de pizarra inclinados; Saint Moritz, con sus siete campanarios blancos; Ulm, con sus puentes de piedra adornados de berracos de granito; Manheim, con sus prados donde crece el trébol y nieva en invierno; Kassel, la de las minas de hierro y Goslar, al lado de una laguna donde un pez antiguo canta vísperas con voz de tenor aguachinado. Llegando a este punto de la región magderburguiana, donde retorna el viento de poniente, el torbellino que transportaba al enano torció a la derecha y sobrevoló Postdam, donde, por broma, se llevó de un tendedero las bragas de la señora del prefecto imperial y con ellas y Grontal avistó el Báltico frío y gris por Swinemunde, que sobrevoló hasta la isla de Gotland. En este punto, el vendaval campanero desaceleró y se redujo a torbellino y el torbellino a viento y el viento a brisa que depositaron suavemente al enano Grontal y las bragas de la gobernadora sobre un prado herboso en el que pastaban varias vacas pintas. Grontal como llegaba sediento del viaje, por la emoción y por el aire seco que se respira en las esferas, lo primero que hizo fue llegarse a una de las vacas y darle unas cuantas mamadas en las ubérrimas ubres. La vaca lo dejó hacer, comprensiva y maternal. En ello estaba, con los ojos cerrados por deleite, cuando llegó zumbando la pedrada de un pastor que no le acertó de milagro.—Con que robándome la leche de la Gustosa, ¿eh? Y luego querrás follártela.El que hablaba era un vikingo arrebujado en una manta de pelo trenzado, con un gorro de lana en la cabeza, polainas en los pies y una honda en la mano.Grontal no conocía el idioma vikingo, pero se introdujo en la boca la hoja de abedul que le había entregado Cantacuzanos para que pudiera hablar y entender cualquier idioma, si bien la dicción le salía algo gangosa a consecuencia de la hoja.—Me llamó Grontal —se presentó en vikingo, que era un dialecto alto—alemán—. Vengo en son de paz —se apresuró a añadir al ver que el pastor había colocado otra peladilla en el cazo de la honda. La primera pedrada había sido para tomar puntería y la segunda lo podía descalabrar—. Me envía el Papa de Roma para un asunto de mucha importancia para la Cristiandad.—A nosotros la Cristiandad nos la suda —respondió el vikingo mostrándose algo más amistoso—. Si tienes hambre mama un poco más de leche, pero no me vayas a vacilar con grandezas, que me conozco y cuando me cabreo soy peligroso. Los enanos sois unos liantes y lo que vais buscando es bebernos la leche de las búfalas y enlecharnos a las mujeres (200-201). Grontal permaneció un rato meditando sobre el asunto, boca arriba en la cama, con las manos bajo la nuca, hasta que sonó un cuerno de caza en el patio, que convocaba a la cena. Se vistió y bajó al salón. Una chimenea central albergaba un asador enorme del que los vikingos tomaban carne según categorías y clanes en buena paz y compañía y sin muchos formalismos. Cuando lo vio aparecer, el rey Noorgen lo llamó a su lado e hizo traer un par de mantas dobladas como asiento supletorio para que Grontal alcanzara cómodamente la mesa. Un cocinero franco, raptado en un monasterio de Irlanda, le puso delante una gruesa rebanada de pan, que le serviría de plato, y encima de ella una humeante tajada de ciervo en salsa de hígados y trufas al vino dulce. Grontal tenía el suficiente mundo como para no preguntar qué hacía un cocinero francés en una isla perdida del Báltico. Ya no se organizaban expediciones como en los viejos tiempos, cuando los normandos eran todavía paganos, pero, no obstante, algunos mantenían la costumbre de dejarse caer cada pocos años por las costas de Europa a ver lo que rapiñaban. Los tataranietos de los grandes vikingos que devastaban regiones enteras se limitaban ahora a violar a las morenas, a robar las bodegas y a secuestrar a los cocineros. «Ya que vivimos como cerdos —solía decir Eric el Terrible— por lo menos que comamos y bebamos decentemente» (204). —Las mejores reliquias de la Cristiandad —musitó Querini mientras abría la verja dorada con una llave de bronce. Una vez dentro, depositó el fanal sobre el altar y despabiló la llama. Al instante huyeron las sombras del gran retablo y Querini, fiel a su papel de cicerone, señaló a los visitantes el contenido de los diminutos compartimentos: una redomita de leche de la virgen, el prepucio de Cristo, una esquina de mármol del pesebre de Belén, una losa de Getsemaní, un clavo de la sandalia del señor, perdido en una jornada de pesca en Tiberiades, un pelo de la burra políglota de Balaam, la copa derecha del sujetador de la reina de Saba...(217). —¡Cuitado y ladrón! —le dijo Antulfas—. ¿Qué te he hecho yo para que me maltrates así? ¡Me has mojado los pies! Ahora tardaré meses en reponerme. ¿Es que no sabes lo que es un gigante con los pies de barro?—Lo había oído, pero no sabía que se refiriera a ti. Un mago amigo mío me pidió que rompiera el barril cuando estuvieras cerca.—¡Ay, ay, ay! —se lamentaba el gigante mientras gruesos torterones de piel se le desprendían de las plantas. Yo no iba a provocarte daño alguno, enano del demonio. Mi guerra particular es con los humanos, que en cuanto me ven quieren matarme.—Lo siento —se excusó Grontal—. Yo venía con la idea de que tenía que matarte para conseguir la piedra Templada.—¿La Templada? ¡Me cago en Satanás! Haber empezado por ahí. ¿Y para qué quieres la Templada, si puede saberse?—Mis jefes la quieren por mandato del Papa de Roma, para cierto hechizo contra los sarracenos.—¡Están jodidos tus jefes con los sarracenos! Los sarracenos le darán por el culo a la Cristiandad por los siglos de los siglos, si no al tiempo. Bueno, ahora me has derrotado y soy tu prisionero (225-226). El trovador Arnaut de Ventadour, pálido y enteco, vestido con un jubón raído y unas calzas remendadas con esmero, con la barbita y el bigotillo recortados al estilo de la corte de Aquitania, se estaba comiendo, con gran pulcritud y ceremonia, dos berzas cocidas y una rebanada de pan. Masticaba lentamente para que durara. Pedro el Raposo, viéndolo hambreado, le ofreció un cucharón de callos de la fuente comunal. El trovador le quedó tan agradecido que le prometió mencionarlo en una de sus endechas. Entablaron conversación. Arnaut de Ventadour conocía todos los chismes relativos a las últimas generaciones de los Baux. El abuelo había pasado a cuchillo a los habitantes de Courthézon; una hermana suya había descuartizado a su marido en prisión; un hijo de ésta sitió el castillo de una sobrina encinta con la que se había encaprichado.La sobremesa fue larga y distendida. Los viajeros pidieron sidra joven e invitaron al trovador, que se unió al grupo gustosamente. La conversación derivó hacia el reciente invento de la poesía amorosa cortesana. En Provenza y Occitania había decenas de poetas dedicados a la producción de toda clase de endechas y poemas en los que declaraban su amor sin malicia, puro arrobo platónico, a las más altas y famosas señoras, cuyos nobles maridos, lejos de mosquearse, los obsequiaban con plumas de pavo real y alguna que otra moneda.—La moda procede de los sarracenos de España que, a su vez, la han tomado de oriente, de una tribu de Arabia, los Banu Udra, por eso lo llaman amor udrí —explicaba Arnaut—. Consiste en perpetuar el deseo y no llegar nunca al acoplamiento.—O sea, que se dan un calentón, pero no follan —dedujo crudamente Pedro el Raposo.—Es un modo bastante basto de decirlo, pero por ahí va la cosa —reconoció el trovador.—Me parece una solemne mentecatez —opinó el Raposo.—El amante prefiere la muerte a profanar el cuerpo del ser amado —prosiguió Arnaut de Ventadour—. ¿No habéis notado esa laxitud, ese decaimiento que sigue al coito, ese deseo de soledad, ese girarse en la cama y roncar? Es el síntoma de que la realización del coito nos sume en la tristeza. El hombre es el animal triste tras el coito, lo dijo Aristotil. Nosotros, los trovadores, tomando la idea básica de los sarracenos, la hemos perfeccionado y hemos hecho a la mujer imagen de Dios y, por lo tanto, inalcanzable. Lo bueno es adorarla, sin deseo interpuesto. Por eso la comparamos con el sol, con las estrellas y con la Virgen María, porque es un amor casto. El hombre tiene una visión total de la perfección divina en el reflejo de la mujer. Y por eso escogemos como criatura del amor a las esposas de nuestros protectores; ellos saben que por ese lado no hay nada que temer, aparte de que, para subrayar la idea, vestimos como maricas, con colorines y cascabeles, y tocamos el laúd en plan lánguido, para acompañar nuestras endechas. Ellos, nobles y brutos como son, desprecian todo lo que no sea partir un árbol de un mazazo, rajar un tronco de un mandoble o apagar un cirio de un eructo. Esto que digo se verá mejor en un poema. ¿Os lo recito?—Si no hay más remedio... —se resignó el Raposo. Arnaut tañó su laúd, lo afinó y comenzó a cantar: Aunque estaba dispuesta a entregarse a mí, me abstuve de ella y desobedecí a Satanás, que me tentaba con su carne, porque no soy como las bestias sueltas y destrabadas que toman los jardines como pasto y los ensucian con sus cagajones. ¿Qué os parece?—Muy inspirada —dijo Guido.—De lo más fino —comentó el Raposo.—Bueno, en realidad no es mía —reconoció el trovador—. La composición pertenece a un poeta sarraceno, un tal Ahmed ibn Farash de Jaén, pero yo la he arreglado a mi manera y le he añadido el último verso, el de los ensucian con sus cagajones, que, a mi juicio, presta una gran fuerza expresiva al resto del poema, ¿no os parece?—En efecto —convino Guido—, le presta mucha fuerza expresiva. Pedro el Raposo no acababa de entender el amor cortés.—¿Y nunca se ha dado el caso de que un trovador pase de la poesía a las veras? Quiero decir ¿no se enfadan estos señores porque os declaréis enamorados de sus mujeres?—Está admitido que la cosa va de finezas, sin pretensión carnal alguna. No obstante, así en confianza, os diré que es mejor hacerse más fino de lo que uno es. No sé si me entendéis. Guido y el Raposo se miraron. No, no te entienden —gruñó Grontal.Arnaut de Ventadour miró alrededor para cerciorarse de que sus confidencias no saldrían del círculo de sus benefactores.—Quiero decir que es mejor que sospechen que eres gay. De esta manera te acercas a sus mujeres sin despertar recelo, no te vaya a pasar lo que al pobre Guillem de Cabestanh.—¿Qué le pasó? —preguntó el Raposo.—Un buen amigo mío, pobrecillo. —Las lágrimas acudieron a los ojos de Arnaut—. Lo tenía todo: tenía muy buena mano para la poesía amorosa; tenía una manera de pulsar el laúd que imitaba el trino de la pajarería; tenía una voz más armoniosa que la de los ángeles de los coros celestiales, pero también tenía cuarta y mitad de miembro dentro de la bragueta y consiguió insertarlo en lo más íntimo de la señora de este castillo.—Lo natural —aprobó Pedro el Raposo—. ¿Y qué ocurrió?—Esa fue su desgracia. Berenguer de Baux descubrió el asunto, lo hizo detener, le rajó con sus propias manos el pecho, le arrancó el corazón palpitante y se lo entregó a su cocinero para que preparara unos farcis de carne que le sirvió calentitos a su esposa para la cena. Ella comió los canutillos sin advertir que el relleno era el corazón de su amante. Cuando Berenguer de Baux se lo dijo, esperando horrorizarla, la señora comentó, con su dulce voz, que jamás había probado carne tan deliciosa ni esperaba volver a probarla. A continuación subió a las almenas de la torre redonda y se arrojó al vacío.—Y ese Berenguer, que por lo que veo es una mala bestia, ¿sigue mandando aquí? —inquirió el Raposo.—El mismo. Todos los días se solaza con mujeres y cuando sale de campaña viola a las que puede, pero no ha vuelto a casarse desde que enviudó. Por eso va a casar a su hermano Blas el Bobo con la princesa de Merens, para conseguir descendencia que perpetúe la estirpe. La boda es mañana, pero, por lo que yo sé, la novia todavía no ha comparecido. No obstante el mago Tomás de Ageu, que está invitado en el castillo, ha asegurado que vendrá y ese hombre tiene fama de no equivocarse nunca (268-271). Lucas de Tarento había entrado en el valle Tenebroso y, después de seguir el único camino posible, llegó a la ermita de san Martín, donde descansó junto a la higuera que sombrea la fuente. El anciano ermitaño le contó la historia de la Magdalena.—Habréis de saber que en la crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo, tres mujeres acompañaron su agonía al pie de la cruz: María Magdalena, María Jacobea y María Salomé, las tres Marías. María Magdalena tenía una hermana, Marta, y un hermano, Lázaro el resucitado. María Magdalena, o María de Magdala, era la esposa de Cristo, porque habéis de saber que Cristo, a pesar de su carácter divino, en su afán de padecer las mismas limitaciones que cualquier hombre, no se había sustraído a la calamidad del matrimonio. De hecho ningún judío mayor de veintidós años escapaba al casorio porque la religión mosaica los obligaba a casarse y a reproducirse para obedecer el mandato divino de creced y multiplicaos, aparte de que no habría mundo si no nos reprodujéramos, por eso Dios, en su infinita sabiduría, ha puesto la vena del gusto en los respectivos órganos sexuales del macho y de la hembra, que, al acoplarse y una vez producidas las necesarias sacudidas pélvicas del macho, desencadenan un orgasmo placentero y así lo hacemos cuantas veces se apareja con mucha delectación. Ese gusto tan grande es, aunque los clérigos insistan en lo contrario, el más bello canto con el que las criaturas pueden agasajar a su Creador.Lucas de Tarento convino en que así era.—Después de la muerte de Cristo —prosiguió el anciano—, los derechos dinásticos de la Casa de David recaían en el niño que María Magdalena llevaba en su vientre y era de temer que sus enemigos la mataran o mataran al niño al nacer. Por lo tanto, María Magdalena huyó de Judea para parir su hijo lejos, donde pudieran vivir en paz, y se embarcó en secreto, junto con algunos parientes y amigos, en una nave fletada por un rico mercader, José de Arimatea. Cruzó el mar, impulsada por vientos favorables, y vino a la Provenza. Con María Magdalena llegaron Marta y Lázaro y una criada egipcia, Sara, que conocía los secretos de su pueblo. María Magdalena desembarcó en un lugar de la Camarga llamado Santa María del Mar. Ahora hay un santuario dedicado a las Tres Marías al que acuden los peregrinos a postrarse ante una talla de una barcaza con dos mujeres de pie, las Marías. —¿Dos y no tres? —preguntó Lucas de Tarento.—Dos, porque se supone que María Magdalena vivió y murió toda la vida en soledad en una cueva de los montes de Baume, a donde se retiró después de tener su hijo, la Sangre Real, es decir, el vástago de Cristo, el rey del mundo. En este punto la verdadera historia se entrevera con los relatos piadosos inventados por los devotos. Han disimulado a la esposa de Cristo haciéndola pasar por una prostituta que se arrimó al grupo apostólico y nos dicen que al llegar a esta tierra hizo penitencia en una cueva de los montes del Bálsamo Santo (Baume) durante los treinta y tres años que le quedaban de vida. El hijo de Cristo y de la Magdalena fundó en Francia una estirpe judía vinculada a los sicambrios y a los merovingios, los llamados «reyes de los cabellos largos» a «reyes ociosos» porque no reinaban. El Papa y Roma no cejaron hasta que una nueva estirpe, la de los carolingios, desplazó a la merovingia, la sangre de Cristo. Hoy la orden secreta del Temple, no la que conocéis, sino otra más secreta que crece en ella, se esfuerza en restaurar la Sangre Real.El anciano habló de otras cosas, algunas de ellas confundidas en las nieblas de la vejez y, al final, se quedó dormido al solecito tibio del otoño. Lucas de Tarento le cubrió la cabeza calva con la capucha y tomando de reata el caballo prosiguió su camino (272-273). Declinaba el sol. Cantacuzanos le había entregado una bolsita de cuero para que la abriera al ponerse el día.—Aquí estoy joven Guido: tú dirás.—Yo diré ¿qué? —dijo Guido, asustado, pues no había nadie en muchos pasos a la redonda y la voz había sonado próxima, casi al oído.—Tú sabrás —dijo la voz, despreocupándose—. Yo soy el viento Bóreas del que hablan todos los jodidos poetas sin conocerme. Estoy a tu servicio.—¿Y qué puedes hacer por mí?—Llevarte prestamente a donde me pidas...(310). Guido miró hacia donde el viento le indicaba. Tuvo que hacer un esfuerzo para distinguirlo.—¡Sí, como una vestidura de plata! —exclamó ilusionado—. ¿Es una ondina?—No, un banco de sardinas ¿quieres ves las ondinas? —Si no es mucho pedir...El viento sopló cerca de la isla de Wight. Media docena de doncellas peinaban sus largas cabelleras sentadas en una roca gris frente a los acantilados.—¡Lástima que tengan esos pelos verdes tan abundantes! —se lamentó el viento—. Porque, si no fuera por ellos, les verías las tetas que las tienen grandes y levantadas, con unos pezones como frambuesas que saben a percebe según aseveran los que las han catado.—¿Conoces a alguno que haya estado con sirenas? —quiso saber Guido.—A uno. Un marinero ciego que naufragó. Bueno, cuando naufragó veía, pero estuvo nueve años con las sirenas y se quedó ciego de las profundas aguas. Cuando lo encontraron en la playa, ya su viuda se había casado con otro, pero lo recogió. El hombre creía que había estado con las sirenas una noche. Por lo visto tienen la natura en la parte de pez, un poco fría, pero angosta y deleitosa (312). —Ésa es Glastonbury, que antes del santo José se llamaba Avalon. Me refiero a José de Arimatea, el rico hombre que acompañó a la Magdalena a Francia. Luego vino a estas tierras, se estableció en la colina de Wearyhall y edificó la primera iglesia dedicada a la Virgen. Por cierto, que clavó su cayado en la cima y floreció un hermoso espino que todavía existe más robusto que cualquier árbol de la Floresta Tenebrosa. Cada día de Navidad, el espino echa flores, en pleno invierno, lo nunca visto (313). Guido recorrió todas las dependencias del castillo, la sala, las cocinas, los establos, el cuerpo de guardia, los calabozos, la bodega. No había nadie, pero todo estaba dispuesto como si el edificio estuviera habitado.En los arcones había ropa y vajillas de plata, en las despensas no faltaba de nada y en los graneros había grano, aceite y carne adobada; los manojos de cebollas se oreaban colgados en los altillos; las chimeneas estaban encendidas; en el patio de armas había un tendedero con ropa; el horno de la panadería estaba encendido; en el establo, con capacidad para treinta caballos, sólo estaba el suyo. Se acercó y le palmeó el pescuezo.—¿Tú puedes entenderlo, Andrés? —le preguntó—. Me acuesto en una cabaña miserable y amanezco en un castillo bien abastecido. —¿Habéis dormido bien? —preguntó la voz del pescador.Guido giró la cabeza y vio detrás al mismo hombre que lo condujo a su cabaña la víspera, aunque arreglado de distinta manera. Tenía la barba recortada y peinada y vestía una principesca túnica de Damasco. Al cuello traía una gruesa cadena de oro y en la cabeza una gorra adornada con un rubí de gran tamaño.—Sire, ¿sois vos el mismo que encontré ayer? —preguntó Guido sin salir de su asombro—. ¿Qué encantamiento es este?—Soy el mismo —respondió el Rico Pescador— y este castillo es real, sin encantamiento, aunque ayer, cuando hicisteis la caridad con el pobre, os pareció cabaña. Sois joven y supongo que tendréis hambre, ya que ayer casi os acostasteis sin cenar.—Sí, sire, la verdad es que tengo hambre.Los criados habían aparejado un banquete. Una tabla espaciosa abarrotada de bandejas, platos, fuentes, cestas y cuencos de plata que contenían todo lo que un hambriento pudiera soñar:, carnes de diversos guisos, pescados, frutos frescos y secos, fragante pan recién horneado, media docena de salsas, vino e hidromiel.El Rico Pescador y su invitado se sentaron a la mesa, cada uno en un extremo, y comieron las viandas que les servía un maestresala silencioso.Del patio exterior llegaba una música dulce y acordada que parecía complacer mucho al dueño del castillo, el Rico Pescador. Cuando iban por el segundo plato, una carne adobada con su sangre, a la música de instrumentos se añadió un coro de voces angélicas. Se abrió una puerta que hasta entonces había permanecido cerrada, a la espalda del Rico Pescador, y entró en la sala un muchacho en cuyo sereno rostro Guido reconoció sus propios rasgos, como si fuera el hermano gemelo que nunca tuvo, vestido con una rica librea bordada con hilos de oro y de plata. El muchacho sostenía con las dos manos una lanza antigua enteramente blanca. De la punta del hierro, que era grande, se deslizaba una gota de sangre que resbalaba el blanco astil abajo hasta alcanzar la mano enguantada de blanco. Detrás de este paje venían otros dos, no tan ricamente vestidos, que portaban sendos candelabros con diez cirios cada uno. La habitación se iluminó como jamás había visto Guido estancia alguna. Los pajes precedían a una doncella rubia, con el cabello desparramado por la espalda hasta la cintura como una cascada de oro. Guido sintió el vuelco de su corazón cuando reconoció en el rostro bellísimo de la doncella los familiares rasgos de Isbela. Era ella misma, seria y solemne, con la túnica azul que le regaló el basileo. Entre sus manos extendidas llevaba una copa preciosa de oro recamada con perlas, rubíes y esmeraldas que parecía llena de sangre, aunque por encima del rojo líquido asomaba un grumo que Guido, sin saber por qué, pensó que era un cordón umblical. Cuando la doncella entró en la estancia, el resplandor de su aura se hizo tan intenso que palidecieron las antorchas, los cirios y hasta la luz del sol que entraba a raudales por la ventana. Seguía a la muchacha una dama muy bella que portaba una bandeja de plata. Llevaba el pelo recogido bajo una cofia de perlas y vestía una severa túnica de terciopelo azul con bordados de plata. Una cinta de terciopelo que le rodeaba el cuello ocultaba una cicatriz.El cortejo apareció por una puerta, cruzó la sala y salió por la puerta del lado opuesto, a espaldas de Guido. Guido miró al Rico Pescador, esperando que le explicara el sentido de aquella ceremonia, pero el señor del castillo seguía comiendo ajeno a lo que acababan de ver. Quizá había sido una alucinación que sólo él había visto. En esa duda estaba cuando se repitió el prodigio y desfilaron ante sus ojos nuevamente él mismo con la lanza sangrante, la doncella que era Isbela y la Dama Azul. La única variación fue que los cirios que sostenían los pajes eran más cortos, pues habían consumido hasta la mitad, y la gota de sangre que se deslizaba por la lanza llegaba ya al guante de la mano que la sostenía. Guido miró al Rico Pescador, que bebía un trago de vino con expresión tranquila y no parecía encontrar anómalo lo que ocurría ante sus ojos. Aun atravesó la sala el extraño cortejo una tercera vez. La sangre se había deslizado por los cuatro dedos y seguía su camino recto a lo largo del astil, mientras que las velas de los candelabros estaban casi consumidas. Cuando se extinguió el resplandor Guido reparó en que afuera había oscurecido. A través de la ventana solo se veía la negrura del bosque en una noche sin luna.—¿Has cenado bien? —preguntó el Rico Pescador. —Muy bien, sire —respondió Guido distraídamente.—¿Se se te ofrece algo? —se interesó su anfitrión—. ¿Tienes alguna necesidad?Guido sentía la necesidad apremiante de preguntar qué sentido tenía lo que acababa de ver. ¿Quién era aquel doncel que tanto se le parecía?, ¿Quién era la doncella que reproducía el rostro de su amada distante?, ¿Quién la dama que había visto otras veces en circunstancias siempre misteriosas?, pero era tímido y estaba tan perplejo por el misterio que no se atrevió a formular pregunta alguna.El Rico Pescador, después de aguardar unos instantes a que su joven invitado se decidiera, ordenó al maestresala que levantara los manteles y acompañó a su invitado a sus aposentos. Cojeaba más que nunca a causa de la llaga abierta.—Mañana partiré —dijo Guido.—Marcharás con mis bendiciones —le respondió el señor del castillo—. Buenas noches (328-330). —¿Has estado en el Sitio Peligroso (así se llamaba el castillo del Rico Pescador) y has visto la procesión del Grial? —dijo ella—. Eres un hombre afortunado porque el Grial sólo se aparece a los puros y limpios de corazón. ¡Ojalá no pierdas esa pureza! La lanza que llevabas en la procesión es la representación del Rey Sagrado que desvirga a la Diosa Madre. En los tiempos antiguos, que los cristianos llamáis la Abominación, lo que se paseaba era un pene erecto hecho de ramas verdes, hojas y flores. La sangre que destila es la de la Diosa Madre. Gracias a esa ceremonia, con la Diosa Madre encarnada en una sacerdotisa que copula con el Rey Sagrado sobre un surco sembrado, él debajo, ella encima, se renueva la vegetación, germina el grano de trigo enterrado por los sembradores, brota la espiga verde y potente, con el sol y la lluvia, y la vida se prolonga de cosecha en cosecha. Para que el ciclo se renueve es necesario que cuando la Diosa Madre se sienta embarazada, el Rey Sagrado muera y sea sustituido por el hijo que ella engendra. A los dieciocho años preñará sobre el surco a la nueva Diosa Madre y otra vez se repite el ciclo. Ésa es la verdad antigua, pero los cristianos la habéis sustituido por la lanza de Longinos, el romano que atravesó el costado de Cristo, y decís que la sangre que destila es la de la estirpe terrenal de Cristo, la Sang Real, oculta en Francia. Esa lanza hirió en el muslo al Rico Pescador y sólo ella puede sanarlo para que devuelva la prosperidad al reino y los pájaros que ahora pasan de largo vuelvan a anidar en la Floresta Tenebrosa.—¿Y la muchacha que portaba el Grial?—Esa te interesa mucho, ¿eh? —bromeó la melusina—. Esa doncella que viste en la forma y el semblante de tu enamorada Isbela representa a la Diosa Madre cuando todavía es virgen. Lo que lleva en la mano es la sangre y el cordón umblical del Rey Sagrado que nacerá en su seno, la promesa de la renovación de la naturaleza. Tras ella viene la Diosa Madre cuando es matrona y va envejeciendo en la espera de que crezca su hijo, que será el próximo Rey Sagrado a los dieciocho años. La bandeja que lleva en la mano representa la tierra que sostiene la vida. Cuando empezó este ritual los hombres creían que la Tierra era plana. Ahora dicen que es redonda como una manzana o como las piedras que en la edad arcaica representaban a la Diosa Madre. —Esa mujer, la señora de la bandeja, la he visto en otros lugares, en Constantinopla y en Venecia.—Lo que has visto es su figura encarnada en otras mujeres. Se llama Morgana o la Dama Blanca, la esposa de Arturo Pendragón, que antes fue reina de Saba y enamoró a Salomón. En esa bandeja ofreció al rey de Israel las doce piedras dragontías que ahora buscáis y gracias a ellas Salomón y sus sucesores restablecieron el equilibrio del mundo.—Mi maestro, el caballero Lucas de Tarento, piensa mucho en ella.—El viejo caballero sufrirá por amor porque Morgana sólo puede ofrecer sus cenizas frías, aunque se apiada de las criaturas porque en ella vive la memoria antigua de cuando la humanidad era perfecta en el amor.La melusina había lavado la camisa hasta dejarla inmaculadamente blanca. La sacó del arroyo completamente seca y cosió el desgarrón con una aguja de plata que de vez en cuando mojaba en la corriente para renovar el hilo. Cuando terminó, contempló satisfecha su obra. La camisa había quedado como nueva, sin señal alguna del remiendo. Se la devolvió a Guido.La piedra Peregrina lo había sanado, pero se sentía muy débil. Permaneció junto a la melusina unas horas, echado sobre la hierba, junto a la fuente, con la cabeza en el regazo de ella. La muchacha le acariciaba las mejillas, en las que ya comenzaba a brotar la barba rubia como una pelusilla de melocotón. La melusina le explicó los enigmas de la Floresta Tenebrosa. En tiempos de los druidas, hace muchas generaciones, Inglaterra y sus islas adoraban a la diosa de la Tierra, la sembradora, la germinadora, la crecedora, a la que ahora llaman Abominación. Eran sencillos y felices. Inglaterra estaba cubierta de bosques. Los pueblos eran pocos y distantes, la gente vivía de manera sencilla: un poco de caza, un poco de la recolección y en las fiestas acudían a las fuentes, adornaban los árboles sagrados con cintas y copulaban a calzón quitado con alegría y entusiasmo. Entonces la vida era más simple. Se gastaba más hierro en azadas que en espadas.La melusina se apartó un largo mechón de cabello rubio que la brisa de la tarde deshilaba sobre su rostro. Se quedó un momento recordando con expresión dolorida.—Pero un día llegó una nave con trece hombres morenos, trece misioneros del sol que trajeron el cristianismo. Uno de ellos era ese José de Arimatea que buscas. José de Arimatea huía de él mismo. —¿Porqué?—Tenía sus motivos, que no hacen al caso. La Virgen lo envió en busca de tres piedras dragontías, la Melada, la Peregrina y la Honda. —¿Cómo habían llegado aquí?—Un fugitivo de la guerra de Troya, Antideo, las trajo en una nave fenicia. Entonces estas islas se llamaban Casitérides y no figuraban en ningún mapa porque los fenicios, muy celosos de sus mercados, no querían que se divulgara el origen del estaño que vendían a altos precios a los soberanos de oriente. En Oriente no había minas de estaño y ya sabes que el estaño es imprescindible para fabricar bronce. En los tiempos de la Abominación, como vosotros los llamáis, o en la Edad de Plata, como la llamamos nosotros, las armas eran de cobre o de bronce. El mundo era relativamente apacible, aunque ya las comunidades élficas se estaban retirando a sus ciudades secretas y les dejaban el mundo a los humanos. Todavía no se conocían las armas de hierro. —¿Y qué ocurrió?—Antideo robó esas tres piedras del santuario troyano de Neptuno el día que los griegos irrumpieron en la ciudad y la incendiaron. Puso a salvo las tres piedras con la esperanza de generar tres dragones que destruyeran a la dinastía de Menelao, su enemigo, pero no conocía el secreto de la incubación de la piedra y murió antes de conseguir su propósito.—¿La incubación de la piedra?—Las piedras dracontías, bajo ciertas condiciones, generan al dragón. Cuando el dragón muere e incluso sus huesos se consumen, sólo queda la piedra con esa capacidad de engendrar otro dragón, así hasta la eternidad.—Esta Peregrina que me ha salvado ¿encierra también un dragón? —Sí. Y además tiene la virtud de sanar las heridas del dragón. Ese jabalí Krastig nació de un eructo del dragón Kragerstomir al que mató un rayo antes de la llegada del troyano.—¿Y las otras dos piedras? ¿Dónde están ahora?—La Melada está en la boca de Arturo Pendragón, en un sepulcro de Avalon. La Honda está en la región fría, a cien días de distancia, cruzando estepas heladas y mares de hielo.—Tendré que ir a Avalon —dijo el muchacho poniéndose de pie. Su caballo seguía pastando junto a los árboles donde lo dejó por la mañana.—Querrás decir volver —corrigió la melusina—. Avalon es la abadía de Glastonbury donde José de Arimatea, el anfitrión de la Santa Cena, fundó una comunidad, alejada del mundo. A su muerte dejó el ministerio en manos de su cuñado Bron, el Rico Pescador al que ayer socorriste cuando se te presentó bajo la forma de un anciano tullido. —¿Por qué se desterraron la Magdalena y José de Arimatea?—Porque los discípulos de Cristo habían fundado una iglesia falsa, la que ahora sostiene al Papa. Guido se alarmó. —Yo soy cristiano y obedezco al Papa —se apresuró a decir.—Lo sé —respondió la melusina—. Si quieres, no te diré más, no sea que peligre tu fe.Guido permaneció un rato callado, sintiendo su propia respiración. Lo que le dijera la melusina no iba a alterar su fe. Quizá valiera la pena oírlo.—Dímelo.—Hay una Iglesia falsa, la de Roma, y una Iglesia verdadera que es la de Juan, el apóstol amado al que Cristo confió su secreto. Ésa es la que encarnó José de Arimatea. Por eso acompañó a la esposa de Cristo al exilio y fundó una abadía en los confines del mundo, al otro lado de la Floresta Tenebrosa.—¿Y eso no lo saben los doctores de la Iglesia?—Algunos lo saben, pero no se atreven a proclamarlo; otros, lo ignoran. Esa fue la causa de que Cantacuzanos anduviese errante por el mundo y la causa, también, de que Lucas de Tarento abandonara la orden templaria. La verdad turba, el que atisba la luz no puede vivir ya en la oscuridad y eso es, a veces, un peso insoportable (335-339). Guido, cegado por la intensa luz que crecía y llenaba la sala, se había retirado a la entrada del pasadizo y desde allí, a través de un velo echado sobre sus lastimados ojos, asistía al extraño portento: Cantacuzanos estaba ahora inmerso en la luz, ardía en el centro de una hoguera de llamas frías que no parecían consumirlo y continuaba sus operaciones, ajeno al mundo. Después de largo rato se volvió hacia Guido y descendió los tres peldaños con el paso vacilante de un autómata. El brillo del espejo lo había impregnado y lucía como si la luz brotara de su interior, como si un halo de invisibles llamas azules surgieran de él y lo ungieran. Su rostro y su persona se habían transfigurado. Parecía más limpio y elevado, como un espíritu desprovisto de toda material sustancia.—Amigo mío, tendrás que regresar solo —le dijo al muchacho—. Yo me quedaré aquí velando la Mesa y la sabiduría. La Mesa está más allá de los hombres, de los dogmas, de las guerras y de las mezquindades de los gobernantes. Ante la inmensidad de los abismos que contiene no hay causa que merezca la intercesión de su poder, por eso las cuitas del mundo que aquí nos han convocado seguirán su curso y el Poder no intervendrá en ellas, ni el Nombre las modificará.Guido comprendió.—Regresa y sé feliz —le dijo el clérigo posando su mano ardiente sobre la cabeza a guisa de bendición (404).
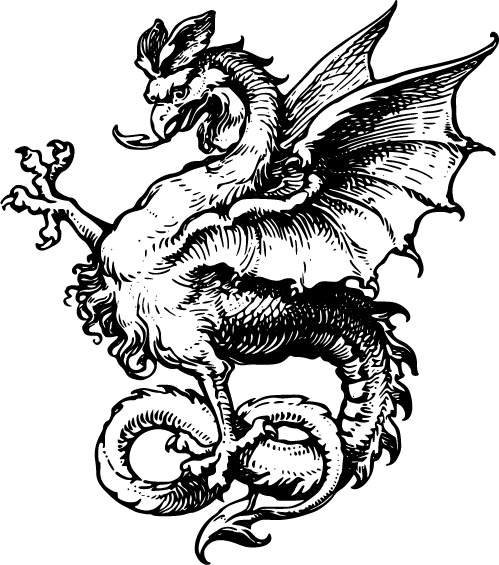 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P