 )
Mayrit, entre dos murallas
Madrid, Entrelíneas, 2004
Carolina Molina nació en Madrid en el año 1963. Después de estudiar Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, se dedicó al periodismo durante algunos años. Ha escrito para varias revistas, entre ellas El legado andalusí.
La luna sobre la sabika (2003) Mayrit, entre dos murallas (2004) Sueños del Albayzín (2006)
Setecientos años hubieron de transcurrir para que Madrid pasara de ser una villa fronteriza a corte real. En tal plazo, Madrid, en constante evolución, fue el escenario de vivencias de cristianos y musulmanes, que dejaron su impronta en las dos murallas que rodeaban la ciudad. Allí marcharon Kabir y Aixa, dispuestos a emprender un prometedor futuro que acabó en tragedia, justo cuando se inició el levantamiento de la primera muralla. De Madrid marcharon Gulbahar y Calila durante la visita de Abderramán III, para evitar que ella fuese desflorada por el califa. Durante una estancia de Almanzor Hasday se esposó con Xátiva, pero su amor por Sara desató crueles pasiones que acabaron con la vida del matrimonio. Allí moriría Al-Kas para salvarle la vida a Nasr durante en ataque de las tropas de Ramiro II.
Relatos históricos
Peste Amor Cortés Madrid desde el emirato omeya hasta la corte de Felipe II Santa Inquisición Brujería Expulsión de los judíos-Antisemitismo Leyes contra musulmanes
Ilustraciones: Vista de Madrid, detalle, Anton van den Wyngaerde Cerámicas islámicas procedentes del casco urbano de Madrid (siglos IX y XI) Modelo de cerámica de una puerta islámica. Excavaciones en el solar del museo de San Isidro. Mapas de la ubicación de las dos murallas de Madrid. El alcázar de Madrid en la década de 1530, según Cornelisz Vermeyen. El alcázar de Madrid, siglo XVI, por Anton van den Wyngaerde Inclusión de notas (bibliográficas, léxicas y enciclopédicas) Bibliografía Inclusión de poemas Cada capítulo finaliza con un fragmento de obras históricas o bibliográficas Conjunto de relatos relacionados por el marco espacial, Madrid, telón de fondo de las distintas narraciones, agrupadas en dos bloques: La primera muralla (domino musulmán de la ciudad) y La segunda muralla (domino cristiano). Contraportada (didactismo): Siguiendo la misma línea de estilo didáctico que en su novela anterior, La Luna sobre La Sabika, la autora recrea un periodo importantísimo de la vida de Madrid. Desde la llegada de los primeros árabes, su establecimiento en Mayrit y su consagración como ciudad fronteriza andalusí, hasta su declive con la Reconquista castellana, Madrid se nos muestra como una ciudad apasionante y bulliciosa. Cada capítulo, correspondiente a un siglo, nos hace imaginar la vida cotidiana de los madrileños, de andalusíes, mozárabes, cristianos, mudéjares y moriscos, cuyas costumbres se entrecruzan y dan origen a once cuentos. Historias cotidianas sobre eunucos y concubinas, guerreros, alarifes y cocineros, y su relación con personajes de la época (Ziryab, Abderramán III, Almanzor, el Cid, Alfonso X el Sabio, Juana la Loca…) todo un recorrido por sus murallas, gracias al cual el lector aprende sobre las calles de Madrid, sobre sus santos, sus fiestas, sus mitos, a través de sus dos periodos: andalusí y cristiano, que son sus dos murallas.
Musulmán de Damasco cuya curiosidad lo llevó a abandonar a su familia y a ingresar en el ejército, deseoso de llegar a al-Ándalus. Durante su estancia en córdoba, Kabir conocerá la pobreza, e tendrá que ganarse el sustento trabajando como barbero en La Casa de las Esencias. Marchará junto con Aixa a Madrid, la tierra que cree soñada, pero donde conocerá el dolor y envejecerá lejos de los suyos
Antigua concubina liberada por la maternidad, caracterizada por su mal genio y sus dotes para los negocios. Aixa es la regente de La Casa de las Esencias creada por Ziryab. Temiendo que la muerte del emir sus negocios peligren, y siguiendo los consejos de un vidente judío, Aixa marchará a Mayrit con Kabir, del que se enamorará. Tras la violación de Layla, hija de ambos, y la muerte de Zaid, Aixa caerá en desgracia.
Alarife de Mayrit. Aixa recurrirá a Abu Hisham para la construcción de la nueva Casa de las Esencias, pero el alarife tiene prometida la construcción de al menos uno de los lienzos de la nueva muralla madrileña, y no quiere emprender nuevos proyectos. Ello lo llevará a dejar al cargo de las obras a su hijo Zaid, un muchacho de escasas luces y altura desmesurada y que acabará violando a Zaida y siendo asesinado por Faruk, hijo de Aixa.
Ciudadano cristiano hecho prisionero en tierras de fronteras. Anteriormente conocido como Santiago, Gulbahar será castrado para entrar al servicio del califa. Desde el momento de su emasculación. Gulbahar mostrará un carácter agrio y rencoroso, y su desgracia lo unirá a Calila, de la que se enamorará y con la que huirá a tierras cristianas. Allí su condición de eunuco será descubierta, y un primo suyo violará a Calila.
Muchacha de Mayrit destinada al harén del califa al-Nasir que cuidará a Gulbahar mientras se recuperará de su operación. Calila, aunque de origen humilde, se siente desafortunada de tener que entregar su cuerpo al califa, y huirá con Gulbahar a territorio cristiano, donde se hará pasar por una cristiana más. Tras ser violada, acabará sus días en un prostíbulo, vendiendo el cuerpo que no quiso entregar.
Jefe de la shurta. Al-Kas, que procede de Magreb y ha combatido en la India y en Bargad, es un hombre equilibrado y admirado capaz de sorprender por sus sabias disquisiciones tanto como por sus habilidades militares. Al-Kas, que ingresó en el ejército sólo por dinero, conoce los excesos y los peligros de la guerra, y al intentar proteger al enardecido Nasr será abatido por una flecha enemiga.
Joven huérfano vagabundo que vive en las calles de Madrid mendigando y alimentándose de ratas. Cuando se produzca el ataque de las tropas de Ramiro II, Nasr pedirá un arma para combatir y su fanatismo será tanto que incluso buscará la muerte en mitad de la lluvia de flechas cristianas para ganar el paraíso prometido. Por su causa morirá Al-Kas, pero Nasr olvidará todo sin remordimientos y querrá morir de viejo.
Tímido almotacén madrileño que maridará con la soberbia muladí Xátiva. La vergüenza de Hasday le impedirá consumar su matrimonio, y recurrirá al hakim para buscar remedio. Será así como se enamore de Sara, a quien galanteará con todo tipo de ofrendas, que evidenciarán ante todo Madrid sus sentimientos. Morirá envenenado accidentalmente por su criada, que pretende dar muerte a Sara para contentar a Xàtiva.
Droguera mozárabe de La Casa de las Esencias. Sara, cuyos conocimientos la convierten en un médico respetado y apreciado, será quien, mediante un benévolo engaño, atienda a Hasday, que inventará todo tipo de dolencias para volver a verla. Sara acabará cediendo a las atenciones de Hasday. El veneno que acabará con Hasday iba destinado a ella, que, a diferencia también de Xátiva, saldrá con vida.
Nota de la autora (11-12): Cuando escribes una novela histórica es requisito indispensable la documentación. Este esfuerzo, que supuso para mí algo totalmente nuevo al escribir La luna sobre La Sabika, me produjo la necesidad de seguir investigando sobre una cultura a la que, como españoles, debemos mucho. Si en su momento aseguré que la excusa para escribir La luna... era una deuda de honor hacia la ciudad de Granada y Federico, no podía hacer menos con la ciudad que me vio nacer y a la que añoro tanto cuando me ausento de ella. Yo quería saber cómo se había formado Madrid, y fui a dar, nuevamente, con la cultura que me atrajo tanto al estudiar Granada. La cultura andalusí había vuelto a mí sin pretenderlo. Madrid se formó por los árabes. Su nombre proviene de los árabes y su cultura proviene de los árabes. En las páginas que siguen trataré de reunificar algunos de los estudios que se han realizado gracias a las excavaciones en la ciudad y, como hice con La luna..., imaginaré cómo podría vivierse en esa ciudad que ahora es el colmo del estrés y de los ruidos. Es bien sabido que el inicio de la ciudad de Madrid se encuentra en lo que hoy es el Palacio Real. Primero fue una atalaya, luego una alcazaba (algunos hasta apuntan un castillo), para convertirse en alcázar cristiano y finalmente en Palacio Real. Muchas dudas hay al respecto y algunos difieren sobe los lugares donde emergieron estas construcciones. Mi misión no es investigar ni establecer pruebas concluyentes. Solamente aspiro a convertirme en una docente, muy elemental, desde luego, de la historia de Madrid y divulgar, por medio de la novela y mi –por ahora- facilidad de imaginación, la vida cotidiana de los árabes madrileños. Madrid tuvo dos murallas. A saber, una musulmana y otra cristiana. De ahí que haga mención a ambas en el título de esta novela. En «La primera muralla» hablaré de la vida antes de la dominación cristina, de la vida cotidiana de los andalusíes madrileños, de sus anécdotas. En «La segunda muralla» surgirá la coexistencia entre dos cultural: la musulmana y la cristiana, y cómo fue desarrollándose esta segunda desde la conquista total de los cristianos por Alfonso VI en 1083. Es, por tanto, un recorrido por la vida de Madrid desde sus orígenes hasta avanzada la época medieval. Poco queda de este periodo que pueda demostrarse, pero para eso está la herramienta primordial del novelista, que es la fantasía. Con esta breve presentación empieza la primera de las murallas. Texto: En la ciudad de Dimashk todos quieren viajar. Había surgido la necesidad de saber sobre las nuevas conquistas de sus hermanos en tierras extrañas. Primero fue Tariq ibn Ziyad quien había dado nombre a muchos de esos lugares remotos. Todos hablaban de él como un héroe y había adquirido tal renombre que se le mentaba en los zocos y en las mezquitas. Sólo haberse convertido en un mártir hubiera engrandecido aún más su fama. Por tanto, todos los jóvenes querían convertirse en Tariq, en guerreros defensores de la fe, pues no se podía comprender mayor dicha que la de morir defendiendo la palabra del profeta Mohammed, aquél que los cristianos desprestigiaban y llamaban Mahoma. Pero el viaje no era fácil. Muchos días y muchos meses separaban las tierras de Damasco del nuevo paraíso. Si de camino las enfermedades o las guerras internas no acababan contigo, bien podía hacerlo el sayj al-yahud si se despertaba a tiempo para devorarte (17). Con lallegada de Ali Ibn Muhammad, apodado Ziryab, que en persa quiere decir «el que hace oro», en la época cristiana de 822, todo cambió en Córdoba. Hasta entonces la influencia cristiana había sido decisiva, pues muchos de los allí nacidos, que no se consideraban musulmanes, sino andalusíes, desconocían los placeres del antiguo Oriente. Hasta que Ziryab no demostró la eficacia de algunos utensilios de belleza, como el cepillo de dientes o el beneficio de vestir de blanco o con sedas vaporosas en verano, todos los andalusíes eran seres tan aburridos como sus propias vestiduras. Ziryab había congeniado con Abderramán II, tal vez por su edad y por sus aficiones, pero sobre todo porque ambos compartían un espíritu abierto a las innovaciones. En definitiva, eran tan curiosos como lo era Kabir y lo fueron tantos inmigrantes por aquella época. Como los andalusíes se dejaron convencer por la sabiduría de aquel persa, tanto en lo referente a alimentación como en higiene, sin olvidar, desde luego, la música, Ziryab abrió varias instituciones en Córdoba. Una tenía por finalidad enseñar la música de Oriente, donde se daba cabida a una fusión de melodías; en ella se practicaba con un nuevo instrumento, el laúd de cinco cuerdas, que él mismo había inventado. Otra de las instituciones fue una escuela de belleza. Ésta la regentaba Aixa, la madre de Faruk, y había dado grandes beneficios al sabio, pues el culto al cuerpo era una actividad muy preciada por aquellos días. Que La Casa de las Esencias la dirigiera una mujer no era totalmente extraño. Algunas mujeres, sin saber cómo, habían conseguido su hueco en una sociedad claramente gobernada por hombres. Como las llamadas medinesas, tres esclavas del emir Abderramán que se habían hecho famosas por su facilidad para el canto y la poesía. Otras habían destacado en la medicina y aunque no se consideraban verdaderas profesionales cubrían un área importantísima en la sociedad femenina, atendiendo a concubinas en el harem o en casas particulares a parturientas. En cuanto a la cocina, Ziryab ya había influido tanto que por norma general se ordenaban los tres platos como con el tiempo se conocerían después, es decir: primero la verdura o la sopa, luego la carne o pescado y finalmente el dulce. Y su colocación en mantel de lino (en vez de cuero) y en recipientes de cristal (en vez de metal) se hizo muy famosa. En definitiva, Ziryab supo engatusar a todos los andalusíes, fueran cordobeses o no, bien a través de su estómago o de sus sentidos, y desde luego por sus vicios, pues fue el introductor destacado del vino en las comidas (a pesar de la prohibición exhaustiva de la escuela malikí), y por supuesto del juego de ajedrez, que admiró tanto Abderramán II (27-28). Así comenzó el negocio de Aixa, el mismo día en que Muhammad b. ´Abd al-Rahman al-Awsat, emir de Córdoba, el que había sido proclamado el rabi II 238 de la Hégira (23 de septiembre de 852), decidió construir una muralla alrededor de Mayrit. Desde entonces figurará en todos los libros de historia que el hijo de Abderramán II, Mohammad I, es el fundador de «esta noble ciudad de al-Ándalus» (49-50). En aquella casa transcurrió su vida hasta que lo trasladaron a Mayrit. Abderramán, el miramamolín, quería pasar una temporada en aquella tierra tan cercana a la bella Toledo, así que trasladó su séquito por una corta temporada mientras los alarifes construían su palacio cerca de Qurtuba, el que iba a dedicar a su concubina preferida, Zahra, y que se llamaría Madinat az-Zahra en su honor. Tras años antes, el rey Cristiano Ramiro II había intentado atravesar las murallas de la ciudad. Aunque derribó parte de éstas, no consiguió entrar en Mayrit y Abderramán se convirtió ante los madrileños en al-Nasir, el victorioso (61). Dicen que al-Ándalus era un lugar idóneo para realizar la yihad. La guerra santa no tiene nada que ver con la guerra. Por lo menos en su sentido estricto. No se lucha por defender un territorio, ni por la vida, sino para propagar la palabra de Allah, lo que incumbe a todos los musulmanes libres, sanos de cuerpo y de espíritu. Es cierto que algunos ulemas interpretaban este apartado del Corán como un acto de muerte, casi de suicidio, pues quien matara a un cristiano obtendría la recompensa del Paraíso. Pero otros no lo creían así. ¿Era realmente necesario matar al enemigo? Algunos se conformaban con obligar al cristiano a convertirse al Islam. La regla general se resolvía concediendo el aman, es decir, la inmunidad, si el enemigo se rendía antes de caer en manos musulmanas. Aunque otros interpretaban este punto sólo para los paganos, proporcionando a la gente del libro (los judíos) y a los cristianos la posibilidad de continuar practicando su propia religión bajo la condición de reconocer la protección del Islam. Si para los ulemas la situación era complicada, no digamos para los propios creyentes. Por lo general, en al-Ándalus no se practicaba la guerra santa como en otros países orientales. Este sentimiento de cruzada religiosa proliferó años más tarde con la decisión del papa Urbano II de conquistar Jerusalem, pero mientras tanto era más productivo convertir a los cristianos en rehenes o esclavos que matarlos, aunque fuera a cambio de obtener el Paraíso. Eran tiempos de caballeros. Incluso entre los musulmanes existía la caballerosidad. Se obsequiaba al buen enemigo y nunca se engañaba de obra o palabra. Así ocurrió con la cercana Toledo, que abrió sus puertas a los musulmanes recién llegados a la península pretendiendo su ayuda para derrocar al rey cristiano Roderico; pero una vez dentro, los musulmanes desearon quedarse y convertirse en jefes, y la actitud de los toledanos cambió, actitud que provocó la ira de los extranjeros. Un musulmán despechado en la guerra no da tregua. Si, advertido el enemigo, no colabora, el musulmán asaltará la ciudad, la saqueará hasta sus últimas consecuencias. Toledo se quedó sin la mesa de Salomón por ese motivo y sólo Allah sabe dónde se encuentra tal joya, buscada desde hace cientos de años por cristianos, árabes y judíos (79-80). Una alfombra de pétalos de rosa cubría varios kilómetros, se adentraba por la Puerta de al-Mudaina y continuaba hasta la misma Mezquita Mayor, donde Muhammad ibn Abí Ámir iba a ser recibido por el câdí, el visir y sus secretarios. Desde el año cristiano de 981 se había otorgado a sí mismo el sobrenombre de al-Mansur, es decir, el Victorioso, y los castellanos, con su manía de cambiar los nombres árabes, lo denominaban Almanzor. Los castellanos lo encumbraban tanto como los propios musulmanes, pues a pesar de ser simplemente un háyib, en la corte del califa había asumido tantos cargos y tanto poder, que algunos consideraban que él era el verdadero dirigente. Los rumores de la corte había propagado la idea de que Almanzor había obtenido el poder gracias a sus favores como semental. No sólo había enamorado a Subh, la mujer vascona del anterior califa al-Hakam, sino que enardeció el corazón de todas las concubinas del harem. Su poder había llegado a ser tan grande, que no sólo aparentaba ser un califa, sino que vivía como un califa. Gracias al cargo de sáhib al-madina, prefecto de la ciudad, que desempeñaba en Córdoba, había conseguido comenzar las obras de una nueva ciudad similar a la que en su día construyera Abderramán III. En el año 981 trasladó toda su corte burocrática a Madinat al-Záhira y ordenó que su laqab, es decir, su sobrenombre, figurara en casa uno de los papeles a él referidos. Fue obligatorio besarle la mano como se hacía ordinariamente con el califa, y poco después se volvió a otorgar otros dos sobrenombres más, el de Sayyib, «Señor», y el de Malik Karim, «el Rey Generoso». Como decía, los castellanos admiraban Almanzor. A veces lo temían. Pero no hacía mucho que su fama había mermado al decidir adentrarse en territorio cristiano con intención severa de conquistarlo, lo que no era, por otra parte, extraño para un musulmán, si no hubiera sido porque su ejército llegó hasta Santiago de Compostela y la arrasó. Esta ciudad es para los castellanos un símbolo indiscutible, pues en ella dicen que se encuentran los restos de uno de sus santos. Ha adquirido tanta fama que el peregrinar a su tumba muy pronto será tan obligado para los cristianos como para nosotros hacerlo a La Meca. Almanzor hirió de lleno los corazones cristianos saqueando el santo sepulcro y robando sus campanas, que trasladó hasta nuestra tierra y utilizó de lámparas en la ampliación de la Gran Mezquita de Córdoba. Que cubrieran el suelo de pétalos de formando una alfombra uniforme hasta la entrada a Mayrit era sólo una forma de agradecer al califa, Hisham II, que se acordara de la ciudad. Salvo Mohammed I, que la fundó, ningún otro había vuelto a ver sus increíbles murallas, las cuales eran inaccesibles, pues se encontraban en un lugar estratégico muy importante, y la vida transcurría dentro de ellas con verdadera serenidad (103-104). El esplendor de al-Ándalus se desintegraba a los ojos de los andalusíes como una estrella fugaz. De todos era sabido que el poder que aún en sus manos Abderramán III sería difícil de mantener. Primero fue su hijo al-Hakam, cuya despreocupación por las cosas mundanas provocó la vanidad de su hayib al-Mansur. El poder con el que éste se hizo fuerte moriría con él y de esta manera, igual que el aroma de una flor se acaba al marchitarse, el control de Córdoba se deterioró, pasando de mano en mano hasta desmembrarse en su totalidad. Al-Ándals se convirtió en un territorio dividido en reinos pequeños. Cada uno tenía su propio rey, y de esta desunión sacó provecho el cristiano, quien no paraba de cebarse sobre el perro herido exigiéndole el pago de parias, bien por no entrar en conflicto con un estado o por defender a otro del ataque de uno de los suyos. Nadie hubiera imaginado que el rey cristiano Alfonso, llamado el Bravo, sería capaz de conquistar la bella Tuyaytula (Toledo), ciudad de exquisita situación estratégica y con la que se negociaron algunos requisitos, como el de respetar vidas, propiedades y creencias de quienes habían vivido dentro de sus dominios pacíficamente. Pero si Toledo fue decisiva para el avance cristiano, no lo iba a ser menos otra de las ciudades, Mayrit, quien a partir de entonces iba a ir perdiendo paulatinamente si denominación árabe para convertirse en Madrid. Se veía en el punto de vista de sus enemigos. Así fue una mañana del año cristiano de 1085. El ataque cristiano fue imposible de contener, pues tan recio era. Un ataque que, sin ser de sorpresa, puso en entredicho la capacidad musulmana para la defensa. Tanto empeño pusieron esos infieles en derribar por un lado y traspasar por otro las altas murallas de Mayrit, que a los ojos de los moros parecían gatos trepadores, y así desde entonces habríamos de llamarles; pero como los cristianos son en extremo ratos y soberbios, lo que en principio era un insulto se convirtió entre ellos en un orgullo. ¡Que Allah les confunda a todos! Sin embargo, el Señor de los Creyentes da a cada cual lo suyo. Por eso es de honor advertir que la dominación cristiana no supuso grandes cambios entre la población andalusí. De hecho esta transformación fue más destacada cuando el califato cedió a Mayrit como plaza fuerte y la convirtió en posesión de la taifa de Toledo, pues los gobernantes, del clan Banu Di I-Nun, eran por aquel entonces de origen bereber y por lo tanto muy ortodoxos (129-130). Por las calles, los cuentacuentos repetían las hazañas del ejército musulmán en un lejano lugar llamado Zalaqa. Sólo los juglares, que empezaban a proliferar tímidamente, cantaban la historia contraria, la de la victoria de las tropas castellanas frente a las moras en un territorio denominado Sagrajas. Ambas historias se solapaban en el tiempo y finalmente nadie llegaba a saber cuál de ellas era la auténtica. La verdad, si es que existía, circulaba entre la gente pudiente y los funcionarios, quienes se negaban a admitir la derrota del rey castellano. Alfonso VI había arremetido contra los almorávides, moros de más allá del al-Ándalus, que habían venido a ayudar a los reinos de taifas enemigos de Castilla. Moros y cristianos, sin embargo, sí se ponían de acuerdo en una sola cosa, y no era otra que admitir que tal derrota se debía a que Alfonso había rechazado la mejor de sus ayudas, la del hombre que siempre le había sido fiel, es decir, la de Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz se había convertido en todo un personaje. Nadie hasta el momento había conseguido eclipsar con tanta rotundidad la fama de un rey y muchos le consideraban como tal, pues él era el que reconquistaba y donaba tierras y a veces decidía sobre ellas. En definitiva, se decía que tenía más poder que el propio Alfonso, y eso ni a él ni a sus cercanos y medrosos ayudantes les gustaba en demasía. Por aquel tiempo Rodrigo se encontraba en el destierro. Había salido de Castilla en el año cristiano de 1081 para ser admitido en la corte del rey Muqtadir de Zaragoza, con quien alimentó una gran amistad, digna de ver entre un cristiano y un musulmán. Un juglar que se había establecido en Mayrit proveniente de la cercana Toledo cantaba las andanzas del héroe de Vivar. Y decía así: Y es fama que, a la bajada, juró por la cruz el Cid de su vencedora espada, de no quitar la celada hasta que gane a Mayrit (145-146). Habían pasado algunos años de la batalla de la famosa batalla de Zalaqa o se Sagrajas y la reina Constanza, como buena mujer, había insistido tanto a su esposo, el rey, sobre la necesidad de tener a Rodrigo Díaz en la corte, que finalmente Alfonso declinó su decisión y consintió en que volviera del exilio. Lo recibió en la corte de Toledo. Allí permaneció el caballero durante algún tiempo junto a su esposa, la sorprendente Jimena, y sus hijos, Diego, Cristina y María, hermanas estas últimas del mismo parto (149). No tuvo más ocurrencia que fabricarse unas botas con la piel de la serpiente y lucirlas por Mayrit como si fueran su trofeo. Todos vieron, por fin, el cuerpo del iblis, pero nadie se creyó que Rodrigo Díaz, el Cid, hubiera entrado en la casa de un humilde fontanero. Y con esto se corroboró aquella frase tan usada entre mis hermanos que decía así: «Bajo un Rodrigo se perdió esta península, pero otro Rodrigo la libertaría» (154). Desde que en 1142 el castillo se convirtiera en alcázar, muchos poderosos atravesaban la ciudad. Así pudo observarse cuado se anunció la futura boda del rey, Alfonso el Octavo, con una extranjera. Era una alianza provechosa, pues la novia era hija de Enrique II de Inglaterra y de la bella Leonor de Aquitania, mujer recia y tan formidable que no hubo otra igual en todo el orbe cristiano. La novia, que se llamaba igualmente Leonor, debería acudir a Tarazona por tanto gran herencia de castillos y señoríos para su esposo. Esto tuvo lugar en el verano de 1170 (167). -Decidme, señora Juana –decía Almodía castellanizando el nombre de Jeanne de Anjou-, cómo es que vais siempre con músicos. -La música abre el alma del enamorado –exclamó la francesa con parsimonia- y le hace más sensible a los placeres. En mi tierra nada se hace sin un trovador. Las mujeres hemos descubierto el placer de los sentidos, el de la belleza física vistiendo con altiva imaginación y el de la interna buscando el amor en todo aquello que haces. -Así pues, ¿siempre os casáis por amor en Francia? –preguntó Almodís más sorprendida que envidiosa. -Yo no he dicho eso, mi querida amiga. Pero el amor se ha de buscar de muy distintas maneras. Veréis, en nuestra tierra se han instituido las Cortes del Amor. Leonor de Aquitania difundió este tribunal por todo su reino. Ella misma ha dicho a sus hijas que el amor no puede extender sus derechos entre marido y mujer porque los amantes se comprometen a lo que sea recíproco y gratuito, mientras que los esposos están sujetos por deber a todas las voluntades del otro. Sin embargo, atended a lo que os voy a decir ahora, pues éstas son las reglas del amor. Una a una fue catalogando las condiciones del enamorado. Jeanne, la francesa, creía firmemente en todo cuanto decía y así lo rubricaba el trovador, que con su música acompañaba las palabras de la bella dama. • El pretexto del matrimonio no es excusa válida contra el amor. • Quien no es celoso no puede amar. • Nadie puede tener dos amores a la vez. • No conviene amar a una dama a la que uno se avergüence desposar. • Una conquista fácil quita al amor su validez. • Todo amante debe palidecer en presencia de su amada. • Amor nuevo expulsa al viejo (173-174). Todos aplaudieron y Eros comenzó a trovar la siguiente canción: Lanquan li jorn son lonc en may m´es belhs dous chans d´auzelhs de lonh, e quan mi suy partitz de lay remembra´m d´un´amor de lonh... Que dicho en castellano viene a ser algo así como: Por mayo, cuando los días son largos, me agrada el dulce canto de los pájaros de lejos, y cuando me aparto de allí me acuerdo de un amor lejano... (177). El presente siglo, el XIII para los cristianos, se presentó inmejorable para la ciudad de Madrid. Ya en su comienzo se le concedió un fuero que dividió la villa en colaciones y con él se otorgaba a los vecinos del lugar, a través del Concejo o Ayuntamiento, la soberanía, no como antiguamente, detentándola el propio rey. En el fuero se observaba la riqueza de los campos de Madrid, cultivados por sus vecinos, como lo hiciera Isidro Merlo, hombre sencillo que pasó al recuerdo de todos por contribuir a hechos poco corrientes, como el de conseguir que los bueyes araran solos su tierra o que las aguas de un pozo escupieran al niño que habíase caído en él. Poco después, la batalla ganada a los moros en las Navas de Tolosa significó para Madrid el auge como ciudad guerrera. Los madrileños, que convivían de forma pacífica con los musulmanes y empezaban a admitir a una pequeña comunidad judía, se enfrentaban al Miramamolín almohade enarbolando la bandera de la ciudad, en la que por primera vez se representaba con un oso empinado hacia un madroño (213-214). Alfonso, el rey castellano, era un enigma. Se le consideraba buen batallador y con gran querencia a la defensa cristiana, lo que había expresado con victorias reconocidas entre los moros. Así había encauzado su vida en un principio, ambicionando ser el emperador del Sacro Imperio Romano, el emperador de la cristiandad, y por ello defendía la idea de cruzada, de lucha contra los musulmanes dentro y fuera de su reino. No impedía esta actitud que también fuera condescendiente en otros momentos y que sintiera especial atracción por las culturas que poblaban sus territorios. Tal vez porque no obtuvo éxito en su nominación como emperador alemán, Alfonso empleó todas sus fuerzas en otros menesteres, a saber, de protector de la cultura, y por esta razón gustaba de vivir largas temporadas en Toledo y a veces en Madrid, pues era zona de convivencia de las tres religiones que, aunque despreciaba con las armas, admiraba con la pluma (216). -Dime una cosa, estimado Moisés –preguntó Hamid observando a los traductores diseminados por la estancia, afanosamente contentos de realizar su trabajo, colocando ejemplares, descolgando otros, discutiendo por conceptos-, ¿qué pretende el rey traduciendo todos estos libros? ¿No sería más correcto leer los libros que defienden su religión? -El ansia de saber dignifica al hombre. Así lo cree don Alfonso. Y lo cree tan firmemente que no traduce las obras al latín, como sería lo correcto, idioma culto de sus hermanos. Lo hace en el idioma de la calle, en el romance, que es el castellano nuevo que todos hablan últimamente. Estoy seguro de que muy pronto no se hablará en latín salvo para las grandes ocasiones, y este hecho ha de cambiar el mundo, porque será la oportunidad para que la gente sencilla pueda leer a Avenzoar y a Averroes y sus consejos médicos, a Maslama el madrileño y sus descubrimientos matemáticos, incluso la poesía de Wallada, la princesa omeya que tanto éxito tuvo en la corte de Córdoba (219). Y así era en verdad. Mientras Madrid progresaba, la aljama mudéjar se iba relegando al peor de los oficios y al más pobre de los barrios. Quitando a los judíos, que habían abandonado la Puerta de la Xagra, frente al campo, para reunirse junto a la de la Vega, ningún ciudadano madrileño sufría más las consecuencias de la riqueza de la ciudad. Madrid, que desde el 1309 había tenido Cortes convocadas por el rey Fernando IV para solicitar financiación para la campaña contra los musulmanes se había visto privilegiada al involucrarse en las batallas contra los árabes. Bien aportaban tropas en la batalla del Salado y en el cerco de Algeciras en 1343, bien lo hacían más tarde en Gibraltar, cuya hazaña provocó la construcción de la iglesia de San Pedro, llamada el Viejo, reconstrucción de la que ya existía de la origen musulmán. Sin embargo, el hecho más notable se produjo dos años antes de transcurrir esta historia, en 1346. El rey castellano Alfonso XI, llamado el Justiciero, había dotado a la villa con un nuevo fuero, asignando a la ciudad gobernador propio y una escuela de gramática dirigida por hombres eminentes. Se constituyó el Concejo de los Doce Regidores, que sustituía al que ya había, y con esto se quiso ver que Madrid iba a ser requerida desde entonces como ciudad en la que centrar el poder castellano. Todo esto dio grandeza a los cristianos que moraban en Madrid. No se cansaban de levantar parroquias, llegando a ser hasta diez. A saber: Santa María (sobre el solar de la mezquita musulmana), la de San Juan (que más tarde se convertiría en la parroquia del alcázar real), la de Santiago, la de San Miguel de la Sagra, la de San Miguel de los Octoes (junto a la puerta de Guadalajara), la de san Justo, la de San Salvador, la de San Andrés, la de San Pedro y la de San Nicolás. Los musulmanes, cuyos rezos a Allah apenas se oían, iban convirtiéndose poco a poco al catolicismo. Algunos se acogían a la apostasía de palabra, pero no de corazón, tal y como les permitían sus leyes, y otros se convertían en todo orden al ver en el cristianismo poder y prosperidad para el futuro. Por la acción de los primeros los propios cristianos frecuentaban un sentimiento de desconfianza hacia los conversos, pues muchos de ellos no se convertían en verdad (234-235). Del rey Enrique se decían muchas cosas, pocas de ellas buenas; incluso que su hija era de un tal Beltrán de la Cueva que andaba batiéndose por las calles de la ciudad por defender el nombre de su amada, que no era otra que la reina. Por ello dieron en llamar a la pequeña Juana con el apelativo del supuesto padre, la Beltraneja. Así era Madrid, algo pendenciero y sarcástico pero nada aburrido, pues al tiempo que sus calles se ensanchaban se ensanchaba también la imaginación del madrileño, que no hacía más que inventarse historias sobre los grandes personajes que por allí vivían. No era extraño ver al rey Enrique frecuentar las tabernas que ofrecían buen vino a los viajeros que entraban por Puerta Cerrada. Decían de él que le gustaba ser acompañado por su guardia mora y presumir de los jóvenes uniformados, vistiéndose como ellos. Sea cual fuere su inclinación, don Enrique tuvo la buena idea de celebrar el nacimiento de su hija con justas, juegos de cañas y alanceamiento de toros bravos. Y como los madrileños son alegres por naturaleza, disfrutaron de las celebraciones dando su afecto a la pequeña Juana, a quien defenderían incluso después de la muerte de su padre, allá por el 1474, ocurrido en el interior del alcázar. A la ciudad se le atribuyó el lema de «muy noble y muy leal» y quisiera el monarca no marcharse del cielo sin antes haberle dado a Madrid una plaza que centralizase sus actividades políticas. Así, la plazuela de San Salvador, que ya era centro de actividades comerciales, se reorganizó levantándose suntuosas casas, como la de Álvaro de Luján o la de los duques de Alburquerque. Al sur se levantó la carnicería y un poco más allá la alhóndiga del cuero, la alhóndiga de la harina y, por supuesto, la casa del corregidor y la cárcel (252-253). No en vano ofreció a la madre la posibilidad de ponerse a bien con Dios. Era un riesgo que podía pagar con la cárcel e incluso con la hoguera. Y en verdad que lo hubiera sido porque por aquel tiempo los reyes que llamaban Católicos dictaron un decreto por el que se obligaba a abandonar los territorios de Castilla a todos los mudéjares, dando tan sólo un plazo de tres meses para adoptar la religión católica. Este decreto se puso en boca de todos. La gran mayoría de los mudéjares de bautizó, pero nuevamente resultó ser ésta una hipocresía, pues, como con decretos anteriores, se continuó practicando la fe musulmana. Sólo esta vez se temía una diferencia: la Inquisición, pues bien velaba por los intereses de los Reyes Católicos, quienes para tal fin la habían creado (273-274).
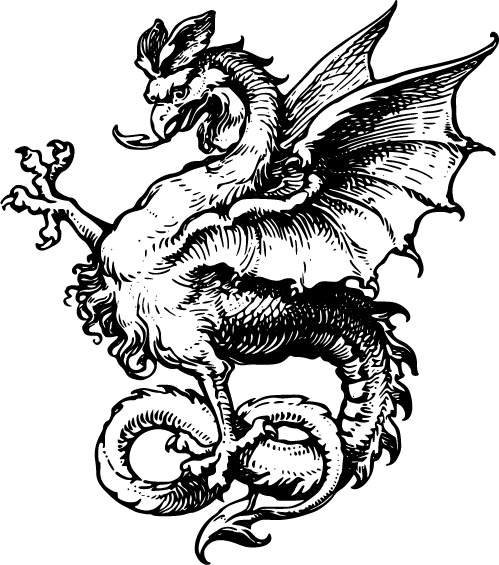 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P