 )
El señor de Carucedo
Madrid, Entrelíneas, 2003
Victoriano Redondo Ledo fundó y dirigió el Boletín Confidencial de Información Turística y ha sido colaborador y redactor de publicaciones relacionadas con el turismo, además de guionista cinematográfico.
El señor de Carucedo (2003)
En el siglo XV la abadía de Carracedo, por cuya posesión se hallaban enfrentados el señor de Cornatel y el marqués de Villena, fue entregada a un grupo de antiguos soldados del rey Juan II. Una noche, los nuevos monjes encontraron a un bebé abandonado, a quien pusieron el nombre de Gonzalo y de cuya educación se encargaron. La vida feliz del joven se vio truncada al dar muerte al señor de Cornatel tratando de defender a su amada Luz, lo que motivo su huida y su participación en la campaña de Granada a las órdenes de Hernán Pérez, distinguiéndose en la batalla y ganándose el perdón por su crimen. Sin embargo, al volver a la abadía, Gonzalo se enteró de que Luz había desaparecido, y que el hijo del señor de Cornatel pretendía vengar la muerte de su padre. Los engaños del noble no conseguirán, no obstante, impedir que los dos amantes se casen y entren a formar parte de la leyenda.
Novela de recreación histórica
Conquista de Granada Descubrimiento de América Gobierno de los Reyes Católicos Camino de Santiago Leyenda del lago de Carucedo
Manuscrito que se transcribe El señor de Carucedo es la recreación literaria de unos de sus guiones cinematográficos que quedaron inéditos.
Alférez portaestandarte del rey Juan II. Hastiado de la corrupción de la corte de Enrique IV y de su pasividad en la lucha contra el infiel, Julián querrá licenciarse, junto con sus compañeros, para servir a Dios ya no con la espada, sino a través de la vida monástica y de las obras piadosas. Será el prior de la abadía de Carucedo, y el autor de un diario mediante el cual conoceremos la historia de Gonzalo.
Soldado a las órdenes del alférez Julián. Su esposa y el hijo que esperaban murieron durante el parto, dejando un vacío en la vida de Gonzalo que la milicia no pudo llenar. Gonzalo aceptó de buena gana acompañar a su señor en la vida monástica, y la llegada de un bebé a la abadía despertará sus sentimientos paternos. Nombrado padrino del muchacho, guiará su educación y lo casará con Luz.
Aunque su nacimiento parece estar vinculado al secreto de una familia noble, Gonzalo no querrá saber nada de su familia, y sólo considerará como tal a los monjes que lo apadrinaron. Tras conocer a Luz abandonará su idea profesar los votos, y acudirá a la batalla no para conseguir la gloria, sino para mitigar el dolor por el alejamiento de su amada. Salvará la vida de Del Pulgar y será nombrado caballero de Santiago.
Cuando Gonzalo huye para combatir contra los infieles, la fama de Hernán Pérez, tras la toma del Salar, corre de boca en boca, y Gonzalo se unirá a aquellos que quieren ingresar en sus filas, sorprendiendo al alcaide por su habilidad. Hernán, vitoreado por los soldados y estimado por los monarcas, verá en Gonzalo un reflejo de sí mismo cuando joven, y lo tratará como a un hermano. Se narran sus gestas de los trece cenetes y la toma de la mezquita.
El monarca pretende, en su nombre y en el de la reina, culminar la empresa de la reconquista mediante la conquista de Granada. Agradecido por los servicios de Hernán Pérez, Fernando querrá investirlo caballero. Acampado ya en Santa Fe, tendrá que refrenar los impulsos de sus guerreros, exaltados antes las provocaciones de los musulmanes, pues la caída de Granada es inminente y no quiere perder a ninguno de sus caballeros.
La reina, aclamada por sus súbditos, suscita la curiosidad de Gonzalo, que pretende conocerla. Isabel es presentada como una mujer generosa con sus servidores, con un profundo sentido de la justicia y preocupada por las reformas que aún deben realizarse en su reino. Se mostrará siempre interesada en conocer de primera mano los detalles de las batallas, y concederá a Gonzalo el perdón por la muerte del señor de Cornatel.
Presentado como hermano del marqués de Villena. Encumbrado al poder desde una baja posición, en la corte se rumoreó que él era el padre de la Beltraneja, sin que el rey nunca lo desmintiera. Ante las disputas entre el señor de Cornatel y el marqués de Villena por la abadía de Carracedo, y temiendo que el último volviera a la corte, decidió entregarla a los antiguos soldados de Juan II.
Tras el regreso de Gonzalo a la abadía de Carracedo, el señor de Cornatel se obsesionará con vengar la muerte de su padre, no tanto por amor filial como por orgullo de casta y vanidad aristocrática. Sorprendido al saber que la reina ha brindado su protección a Gonzalo, y demasiado cobarde para enfrentarse a la soberana, ideará una treta para acabar con el joven, pero será él quien perezca arrastrado por una riada.
Sobrina del marqués de Villena destinada al servicio de la reina Isabel. Por orden de ésta, María se encargará de atender a Gonzalo durante su convalecencia tras la campaña de las Alpujarras. María acabará enamorándose de Gonzalo, su héroe, y su desconsuelo irá en aumento al ver que, a pesar de todos sus detalles, el joven es incapaz de sentir por ella nada más que agradecimiento, pues su corazón pertenece a Luz.
Joven aldeana vasalla del señor de Cornatel. Desde el primer momento, su belleza cautivará a Gonzalo, que la confundirá con un ángel, pero será también el funesto resorte de la lujuria del señor de Cornatel. Muerto éste, Luz aconsejará a Gonzalo que huya, y ella acabará perdiendo la razón y vagando por las tierras cercanas, suscitando la conmiseración de los vecinos. El reencuentro con su amado le devolverá la cordura.
Preámbulo: Perdida entre los valles de la montañas leonesas, se alzaba en el siglo XIV la fortificada mole de una vieja abadía. El sonido de su esquilón mayor regía la vida de los sencillos pastorcillos de los entornos; y allá a lo lejos, repetido el eco por los genios que moraban en las entrañas de la tierra, volvía la campana a sonar llamando a la oración a las mujeres de negras tocas y limpios delantales, que a su eco se santiguaban implorando de los santos de su devoción mejor suerte y, sobre todo, protección ante las posibles asechanzas del maligno. Cuentan las crónicas que la abadía fue erigida en tiempos de los caballeros templarios como avanzada y escudo que guardaba la entrada a la tierra en la que estaban depositados los restos del apóstol Santiago, y que tras la desaparición de la Orden aún permanecieron los supervivientes de la guardándola, hasta que el último de los caballeros profesos entregó su alma a Dios. Abandonada durante años, fue objeto de la ambición expansiva por parte del señor de Cornales y de su rival, el marqués de Villena, dueños de los territorios lindantes, deseosos de hacerse con ella por ser la llave para el dominio y posesión de los territorios vecinos. Tuvieron disputas, numerosos enfrentamientos que acabaron de forma cruenta sin que ninguna acción fuera decisiva para ninguno de los intereses enfrentados. Ante la inutilidad de sus esfuerzos, al final optaron por solicitar la mediación del rey para que actuara como árbitro en la disputa. Era el rey de Castilla y de León, aparte de otros reinos, don Enrique IV, que entre sus muchos defectos, como cuentan sus historiadores, tenía el de ser abúlico hasta el extremo de haber declinado la gobernación de sus estados a favoritos. Primero fue el marqués de Villena, que pese a lo mucho que obtuvo de la magnificencia real, se enojó con su señor al no serle concedido el maestrazgo de la Orden de Santiago, vacante por la minoría de edad del infante don Alfonso, hermano del rey, y serle otorgado al hermano del marqués, don Beltrán de la Cueva, al que muchos imputaban la paternidad de la princesa doña Juana, sin que el propio rey lo desmintiera ni siquiera en su lecho de muerte. Esto trajo como consecuencia que el marqués no sólo se enemistara con el rey, sino también con su hermano don Beltrán: por la dejación del rey fue a éste al que le había tocado la resolución al litigio sobre la abadía, litigio que estaba en suspenso, pues conociendo el valor estratégico de la misma y los beneficios que se derivaban de su posesión, no quiso decantarse ni por su hermano ni por el otro de los litigantes, manteniendo en suspenso la decisión a la espera de una ocasión más propicia y adecuada. Enrique IV fue atípico en lo que se esperaba lo fuera un rey castellano empeñado en la Reconquista. Cuentan las crónicas de su reinado que en el curso del mismo, que fue largo en años, no alzó un solo dedo en continuar la lucha contra el infiel, y que incluso, para escarnio de la cristiandad, llegó a sustituir la guardia de su persona, desde siempre confiada a caballeros cristianos, por soldados moros e incluso delincuentes comunes culpables de crímenes horribles que el rey gustaba le detallaran sus propios autores. Castigaba a las víctimas y premiaba a los criminales. Hubo por ello muchos descontentos, banderías que muchos nobles alentaban y, entre las personas que le asistían de cerca, disidentes deseosos d abandonar su servicio. Y fue un pequeño grupo de éstos últimos, antiguos soldados de su padre, encabezados por el que fuera alférez portaestandarte del rey, asqueados por los vicios y corrupción que imperaban en la corte, quienes determinaron dejar de servirle. Prepararon la correspondiente petición de licencia, que entregaron para que siguiera el curso establecido. Cuando ésta llegó a manos de don Beltrán, coincidió con un mensaje que le había enviado el marqués de Villena en el que, tras hacerle ver el tiempo que hacía que estaba esperando le fuera concedida en titularidad la abadía de Carracedo, le amenazaba con presentarse en la corte y le daba para una respuesta un plazo que en realidad era un ultimátum por lo perentorio, si no se tomaba una decisión que fuera acorde con sus intereses. Esto era peligroso para don Beltrán, pues conociendo el carácter voluble del rey cabía la posibilidad de que al ver de nuevo al que fuera su favorito en actitud suplicante le despertara el deseo de tenerle de nuevo a su lado, en detrimento del favor que ahora estaba otorgado a don Beltrán, con la pérdida para éste de los privilegios que disfrutaba. El marqués deseaba la abadía por la importancia que tenía el enclave, ya que su situación permitía controlar el acceso al reino de Galicia, dando a su poseedor una influencia dominante excesivamente peligrosa para los intereses de la corona. Había que evitar a toda costa su entrega. Eso lo había meditado don Beltrán, sobre todo cómo oponerse a la pretensión de su hermano, cuando le fue solicitada la audiencia del antiguo alférez, que se le presentaba con la pretensión de saber si la petición de licenciarse él y sus compañeros había sido aceptada. Fue recibido con muestras de cordialidad por el valido, con el que había participado en tiempos del anterior rey en acciones contra el moro. Tras los primeros saludos e intercambio de recuerdos compartidos, don Beltrán quiso conocer el porqué de la licencia solicitada. Hablando en su nombre y en el de quienes le habían confiado su representación, le expuso que era su deseo y el de sus amigos retirarse, pues debido a que habían alcanzado una edad avanzada y no había guerra ya contra el moro, habían decidido dedicar el resto de lo que les quedara de vida a la práctica de ejercicios piadosos que les sirvieran, cuando comparecieran ante el altísimo, para presentarle una mejor hoja de servicios que la que hasta entonces habían escrito con la espada. Quiso don Beltrán saber si ya habían escogido una orden en la que poder estar todos juntos, sabiendo de sobra lo difícil que ello les sería, recalcando que lo más probable es que fueran dispersados por diversos conventos. Hábilmente había llevado la conversación a un terreno que le convenía. Desde el momento en que le había expuesto el alférez la idea de dedicarse a la oración, junto con sus compañeros de armas, vio en la solicitud la ocasión tan deseada de dar remate al problema que tenía en torno a la donación de la abadía de Carracedo. Buscando entre los legajos que tenía encima de la mesa, tomó un pergamino. Era el título por el que se otorgaba en propiedad, de por vida y libre de cargas alodiales, la abadía de Carracedo. Esta firmado por el rey y sólo le faltaba poner en él el nombre de la persona a la que le fuera concedida la propiedad. Mostrándoselo sonriente, le propuso que se hiciera cargo de la abadía. Allí podrían estar reunidos los que habían firmado la petición de licenciarse y podrían gozar de por vida de la propiedad, incluso transmitirla a quienes ellos estimaran hacerlo. No se trataba de ninguna abadía rica en rentas. Antes bien, los que la ocupaban estarían obligados a ayudar y defender no sólo a los viajeros que fueran camino de Santiago, sino también a las gentes de los entornos que estaban siendo presionadas por señores feudales ambiciosos. La oferta satisfizo a don Joaquín, que vio en ella la respuesta a su deseo de estar juntos, así como de seguir siendo útiles al ayudar a sus vecinos y necesitados. Provistos de la cédula real acreditativa de su propiedad, se estableció en la abadía la nueva comunidad. La noticia del hecho se difundió con rapidez por la comarca y llegó a conocimiento de los dos rivales. Pero mientras el marqués enviaba a su hermano una carta en la que en tono amenazante le exigía explicaciones, el señor de Cornatel, herido en su soberbia, decidió actuar por la vía directa. Creyendo que su imponente figura sería bastante para amilanar a unos míseros frailes, se presentó en la abadía demandando en tono altanero la entrega de la misma. Dotdo de extremada paciencia, no exenta de energía, don Joaquín, que había sido designado por la comunidad para regirla, en razón no sólo a que hubiera sido su antiguo alférez, sino también por sus mayores conocimientos, le respondió con sequedad que tenía la carta del rey en concesión perpetua y que como tal, al ser propiedad de la comunidad y tener potestad incluso sobre extensos territorios, no aceptaba imposiciones de nadie por muy alto que se creyera. Que pensaba mantener la posesión a toda costa y que cualquiera que tuviera intención de hacer algo contra ellos se lo pensara dos veces antes de cometer ninguna locura, pues lo iba a pasar muy mal. Ante esta respuesta, lleno de rabia al sentirse humillado por aquel frailuco, se marchó el de Cornatel, no sin antes amenazar con que pronto tendría noticias suyas. Los frailes no olvidaron esta amenaza, y si bien continuaron con sus trabajos diarios, hubo en su atuendo un hecho nuevo: a sus hábitos de fraile se le añadió un elemento chocante con su condición de religiosos, el de llevar pendiente del cíngulo con el que ceñían sus hábitos la espada o la maza guerrera de su preferencia. En lo alto del muro, entre las almenas que coronaban la tapia, siempre había apostado un par de hermanos armados con ballestas y provistos de abundante dotación de saetas. La amenaza no se hizo esperar. En su bravuconería por creerse superiores en el manejo de las armas, los mesnaderos del señor de Cornatel cayeron en su arremetida impetuosa en tal descalabro que les obligó a retirarse de la lucha dejando multitud de heridos, así como los bastimentos que se habían procurado para la acción, entre los que se encontraba, para satisfacción de los frailes, que dieron por ello gracias a Dios, importante cantidad de ganado lanar, que pasó a engrosar la cabaña que ya tenían los frailes. Enterado de la derrota que sufrió su rival, el lugarteniente del marqués de Villena, en ausencia de su señor, pero siguiendo sus instrucciones, optó por proceder de distinta forma. Los centinelas que vigilaban desde lo alto de las murallas dieron la señal de alerta. Al tañido de la campana la abadía despertó dispuesta a la defensa. Pero el ataque no iba a ser inminente. En torno a la abadía se había alzado por la noche el real de los hombres del marqués, con un impresionante tren de sitio. La abadía estaba cercada y amenazada con un asalto que los numerosos seguidores del marqués daban por poco menos que irresistible si los frailes no se rendían. Pero no recibieron respuesta al alarde, por lo que, dispuestos a darles una seria lección, se ordenó el asalto a la abadía. Lo que menos podían imaginar era la réplica que les dieron, pues lejos de amilanarse ante tan numerosa fuerza que se les venía encima, los frailes demostraron que no en balde habían sido antes soldados; y de los mejores que produjo Castilla en tiempos del rey don Juan, pues tras descalabrar a la primera de las oleadas que se habían atrevido a trepar por las escalas que habían apoyado en la muralla, lo mismo hicieron con la segunda y las restantes. Viendo el riesgo que les suponía el asalto, estaban tomándose un respiro los atacantes antes de ordenar una nueva acción cuando, para sorpresa y pánico de los soldados del marqués, la puerta de la abadía se abrió, dando paso a una tropa de jinetes que lanza en ristre se lanzaron en acometida impetuosa contra los que asediaban la abadía. Esto fue lo último que vieron los pocos soldados que habían salido indemnes de los asaltos, ya que el temor a lo que se les venía encima les hizo dar media vuelta y abandonar el campo, dejando en poder de los frailes el tren de sitio que habían traído, así como las intenciones de no volver a repetir ninguna acción contra aquel tipo tan extraño de frailes que eran capaces de combatir como el mejor de los guerreros. La fama sobre el valor militar de los frailes corrió por toda la comarca, y se acrecentó aún más cuando, para paliar parte de su fracaso, el lugarteniente del marqués de Villena decidió asolar las tierras del señor de Cornatel apoderándose de los labradores que las colonizaban. Un hombre que pudo evadirse de entre los prisioneros que trasladaban llegó a la abadía en petición de ayuda. Dado que en la carta institucional se establecía por mandato real la obligatoriedad de ayudar y prestar apoyo al que lo solicitara, el abad dispuso la salida de un destacamento montado en socorro de los que iban cautivos. La tropa que salió de la abadía interceptó a los que conducían a los infelices que habían capturado en el momento en que se consideraban libres de posibles peligros. Tal fue la sorpresa y el miedo –justo es asegurarlo- que les produjo el ver de pronto ante ellos en actitud amenazadora a aquellos frailes montados y que con la lanza amenazaban con atacarles, que llenos de pavor arrojaron sus propias armas y se internaron en desbandada por entre los árboles del bosque que tenían cerca. No hubo lucha ni por supuesto persecución, pues la acción de los frailes se limitaba a ayudar a los oprimidos, no a perseguir delincuentes. Liberados los presos, regresaron a sus tierras, no sin antes agradecer a los frailes enviados por la abadía en su ayuda el favor que les habían hecho. Fue a partir de ese momento cuando las gentes decidieron ponerse bajo la protección de la abadía. En casos de extrema necesidad, en ella encontrarían el socorro y la ayuda necesaria, sobre todo contra los ambiciosos nobles que hasta entonces los habían estado esquilmando a pesar de la extrema necesidad que los infieles padecían. Sólo tenían que avisar a los frailes cuando hubiera peligro para que de inmediato se les prestara el tipo de socorro que necesitaran. También sabían que en la abadía podían encontrar refugio, pues sus muros eran lo suficientemente sólidos para no temer la acometida por poderoso que fuera en contrario, que sería incapaz de abatir sus defensas. La paz volvió a reinar por primera vez en el territorio. Si bien la rivalidad entre el señor de Cornatel y el marqués de Villena seguía latente, había por lo menos un lugar y una zona en la que ninguno se atrevió a molestar; era aquélla que estaba bajo el dominio y propiedad de la abadía y los hombres que, libres por su concesión, utilizaban sus recursos naturales para desarrollar sus pequeñas industrias. Esto permitía a la gente de la comarca una mejor vida dentro de la precariedad casi absoluta que la pobreza de las tierras ofrecía (9-16). Sentado ante su mesa de trabajo, fray Jacinto, que se alumbraba con humeante candil de aceite, escribía sobre lustroso pergamino en hermosas letras floridas, con las que iniciaba cada renglón, el diario de todo lo sucedido el día precedente en la abadía. (Fue gracias a su meticulosa y detallada tarea como pudimos leer y estudiar los datos para narrar esta historia) (22). Al ver a una de las muchachas, el rostro de Gonzalo se transfiguró como ante la contemplación de algo sobrenatural, extasiado como si se le hubiera aparecido un ser angelical; sin darse cuenta de sus actos, sus manos dejaron escapar el pan y el queso con los que estaba almorzando y su cuerpo se fue venciendo hasta quedar de rodillas en actitud de rendida adoración. Para las dos jóvenes aquello estaba fuera de lo normal. No comprendían el significado de aquella actitud; y quedaron sin saber qué decisión tomar, aunque era evidente que no corrían el menor peligro. En la cara angelical de una de las jóvenes, la que era objeto de la admiración silenciosa de Gonzalo, junto a la cortedad de verse ante un extraño, se pintó una sonrisa más bien temerosa, pues ignoraba el porqué de la actitud del muchacho. Una voz apenas audible brotó de los labios de Gonzalo como en un susurro. -¿Quién sois? ¿Qué ángel sois? Temerosa, la joven no sabía cómo responder al muchacho, y Gonzalo insistió. -Ya os he visto antes. Estáis en el cuadro con la imagen de nuestra señora que está colgado en la capilla. Estáis justo a la izquierda, casi a sus pies, junto con otros ángeles. -Yo no soy ningún ángel. Sólo soy una chica. -¿Una chica? –Gonzalo dudaba que fuera real lo que estaba ante sus ojos, por lo que insistió-: Yo estoy seguro de haberos visto. -¿Cómo puede ser eso, si nacimos al mismo tiempo y desde entonces nunca hemos salido de nuestras casas? –Fue la otra muchacha la que quiso aclararlo. Ante esa evidencia, Gonzalo, dudoso, insistió: -Os aseguro que su cara aparece en el cuadro. No puedo equivocarme, cientos de veces la he visto. -Ignoro cómo puede ser. Yo nunca he salido de este lugar, como os ha dicho mi amiga. -¿Quién sois entonces? –preguntó Gonzalo en el colmo de la duda. -Me llamo Luz y vivo con mi abuela en aquella casa –señalándola-. Y mi amiga se llama Marta (42-43). Habían pasado días desde que Gonzalo abandonara presuroso el escenario en el que había transcurrido su vida. Atrás quedaban, con jirones de su alma, hechos y recuerdos de su juventud empalidecidos ante el más presente de la mujer amada. De ese amor que por ser el primero es excluyente de otros amores, el único puro y generoso que sentimos en nuestras vidas, el que se idealiza hasta alcanzar los límites de lo perfecto. En el caso de Gonzalo se sublimaba por la circunstancia que hizo obligatoria la separación entre ambos. Por eso, si bien el amor pone en ocasiones alas en los pies de los enamorados a la hora de ir al encuentro de su dicha, en otras son pesadas cadenas las que se arrastran cuando la separación se impone. Y así fueron las que arrastraba en su caminar Gonzalo, que apenas si prestaba atención en su recorrido a lo que le rodeaban En ocasiones, su corazón se rebelaba; de buena gana hubiera dado media vuelta arrostrando incluso la muerte, pues era preferible morir a seguir soportando el dolor que le roía las entrañas. Y así sufriendo, fue dejando atrás pequeños lugares, oyendo de vez en cuando, cuando atinaba con poblaciones más grandes, noticias que comentaban los aldeanos sobre lo que había ocurrido como ocasión de alguna escaramuza perdida o ganada contra los moros; o sobre las gestiones, unas veces positivas y otras negativas, que llevaba a cabo la reina Isabel ante sus súbditos. Mucho me había asombrado saber que, habiendo solicitado la reina ayudas y socorres, sus súbditos se negaran alegando que ello les supondría incrementar los precios de las cosas, lo que causaría la ruina del pueblo. Esta negativa no la entendía Gonzalo. Venía de una tierra en la que el capricho del señor feudal era razón suficiente y su incumplimiento generaba incluso la muerte del oponente. Él era fiel testigo. Y lo que más le sorprendía era que la negativa se la hacían nada más y nada menos que a la reina de Castilla, a la soberana absoluta incluso de los propios señores feudales. Comentando admirado el comportamiento de la reina, el prior del monasterio que le había dado cobijo temporal hizo un poco de historia sobre el tema. En tiempo de los visigodos, los reyes, para obtener el favor de los ciudadanos y su apoyo para conseguir la corona, siempre disputada entre las familias nobles, ofrecían a cambio la concesión de privilegios como el derecho a regirse por las propias leyes que emanaran del pueblo. Eran leyes que, habiendo sido dictadas por los propios ciudadanos, velaban por el bienestar del colectivo que se las había dado. Cuando la reina doña Isabel acudía a los pueblos en demanda de ayudas, el pueblo la escuchaba y, basándose en los fueros y privilegios admitidos por los reyes al jurar en el acto de su coronación el mantenimiento y respeto a los mismos, le daba o negaba lo que la reina pedía, y a la reina no le quedaba más remedio que acatar la decisión de sus súbditos. Así era de sencillo. De nuevo en ruta, Gonzalo iba pensando en la conversación que había tenido con el prior. No entraba en su mente que leyes protectoras lo fueran para unos pocos privilegiados, que hubiera pueblos a los que se les permitiera rechazar demandas hechas por los reyes y que, sin embargo, nobles que sólo eran señores en minúsculos territorios pudieran abusar se sus vasallos. Cuando rebasó en su marcha las tierras manchegas, la fama de los sucesos guerreros llegó a él con mayores énfasis. Ya no sólo eran el rey o la reina sus héroes, al menos para el pueblo. Nombres como el del conde de Cabra; el duque de Feria; el marqués de Cádiz, Hernán Pérez del Pulgar eran los que destacaba el pueblo llano como autores de hechos heroicos; paladines de las armas castellanas, como el caso más reciente de don Hernán Pérez del Pulgar, que acababa de conquistar en un acto de audacia el castillo fortaleza del Salar y por cuyo mérito el rey lo había nombrado alcalde. También oyó hablar de otro de los grandes señores que destacaba por su fuerza, atribuyéndole el pueblo, entre otras proezas, la de que por ser tan fuerte su brazo hacía repicar las campanas de la Giralda sevillana al arrojarles con la mano piedras desde el Patio de los Naranjos (59-61). El pueblo cordobés se había dado cita en las proximidades del puente de San Rafael y se agolpaba bullicioso aclamando la llegada de los brillantes cortejos que acompañaban a los grandes del reino, viendo desfilar, hasta su entrada en los jardines del Alcázar Real, al marqués de Cádiz, al que acompañaba su hermano, el paladín de la reina, don Gonzalo Fernández de Córdoba, que había salido a su encuentro y lo acompañaba su hermano, el paladín de la reina, don Gonzalo Fernández de córdoba, que había salido a su encuentro y lo acompañaba ante la presencia de la reina; el duque del Infantado; el conde de Tendilla; Garcilaso, el gigantesco y nervudo capitán que hacía repicar las campanas de la Giralda de Granada de Sevilla lanzándoles piedras desde el Patio de los Naranjos. El salón del trono del alcázar se iba llenando a medida que llegaban los capitanes convocados. La llegada del séquito de Hernán Pérez del Pulgar sirvió para poner de manifiesto los lazos de amistad que le unían con los otros grandes del reino, que recordaban acciones guerreras en que ambas partes habían participado. Las puertas laterales del salón se abrieron para dar entrada a los heraldos que precedían la salida de los reyes. A su vista, los presentes enmudecieron. Iban inclinando la cabeza en señal de respeto y vasallaje al paso de los reyes. La reina tomó asiento en el trono y el rey, tras hacer una inclinación de cabeza a su esposa, se dirigió a la concurrencia. -¡Alteza!, nobles señores de Castilla y de los otros reinos, aliados ilustres que habéis venido de lejanas tierras a compartir nuestra lucha contra el enemigo común de la cristiandad: sabed que la reina y yo hemos decidido dar cima a la reconquista de los territorios aún en manos de los infieles. Nos falta muy poco para el remate final. Para acabar con ellos hace falta cortar a los infieles sus rutas de suministros y privarles de las ayudas que les pudieran llegar desde el mar, tanto en soldados como en suministros de boca. »Para la primera de las operaciones, el grueso del ejército se desplazará hasta rodear de tal forma Granada que haga imposible la llegada de los socorros que esperan y con los que cuentan para resistir nuestro esfuerzo, obligándoles al mismo tiempo a mantener el grueso de sus tropas en su defensa. Por nuestra parte, dedicaremos nuestro esfuerzo a atacar hasta conquistar las ciudades marítimas por las que les pudieran llegar los refuerzos que les enviarán desde África. El resto de las tropas saquearán las tierras que les pudieran proveer de alimentos, obligándoles a fijar tropas en detrimento de las que defienden Granada. »Si esto se cumple, si estas instrucciones se llevan a buen fin, si Dios nuestro Señor lo tiene a bien y su Santísima Madre, la virgen María, nos apoya, con la ayuda de nuestro Señor Santiago, que nunca ha dejado de protegernos, daremos fin a la reconquista. »Éstas son las instrucciones de la reina y mías. Nada más terminar la exposición, un clamor unánime se produjo entre los reunidos al grito de: -¡Castilla, Castilla, por la reina doña Isabel y su esposo don Fernando! (72-74). Amanecía en uno de los últimos días del mes de julio del año de gracia de 1489. Un destacamento de caballería al mando de Aguilar recibía a las puertas del castillo-fortaleza, del que era alcaide Hernán Pérez del Pulgar, las mismas instrucciones referentes a su misión. El destacamento salía a modo de descubierta y exploración precediendo al grueso de las fuerzas, que lo haría una hora más tarde. Marcharían en dirección paralela a Sierra Nevada hasta que al disminuir las alturas de sus cimas se les ofreciese la ocasión de encontrar en ellas un paso que permitiera el acceso a las Alpujarras. Deberían rehuir cualquier contacto con el enemigo. Pero si ello no fuera posible y hubieran de combatir, habrían de hacerlo evitando implicar al grueso de las fuerzas, pues con ello pondrían en alerta al enemigo y desaparecería el factor sorpresa en el que se basaba la expedición militar (77). El rey se levantó de su sillón y tras recibir de su secretario, el duque de Escalona, la espada que le tendió por la empuñadura, se acercó a Hernán, que hincó la rodilla para recibir el espaldarazo del rey. Éste dejó caer con suavidad la espada y con ella le golpeó alternativamente dos veces, una en cada hombro, pronunciando las palabras de investidura. -¡Que Dios nuestro señor y el apóstol Santiago os hagan buen caballero, que yo os armo caballero! –y dirigiéndose al duque de Escalona-: En mi nombre, calzadle al caballero don Hernán Pérez del Pulgar la espuela de oro. Hernán de levantó y puso el pie derecho sobre un escabel que uno de los pajes había traído por indicación del mayordomo real. El duque, habiendo recibido de manos del rey la espuela de oro, se la calzó a Hernán. Y ya investido éste como caballero, la reina habló para conocimiento de todos los presentes. -Es nuestro deseo que la acción que habéis realizado se conozca en el futuro como la acción de los cenetes. Y en su memoria, para demostrar su importancia y la gratitud que por ello os debemos tanto a vos como al resto de los caballeros que en ella participaron, quiero, y es también el deseo de mi señor, el rey, que el pecho de ellos ostente la Cruz de Santiago (100-101). Pero la horas iban pasando sin que la esperanza de la joven se convirtiese en realidad. Doña María alternaba momentos de silencio con otros en los que la elocuencia desmedida se mezclaba con sus íntimas ensoñaciones. Sus dieciséis años recientemente estrenados eran una mezcla del candor que aportaba la niñez con un nuevo y para ella desconocido sentimiento que iba unido a la juventud. En las historias de los héroes que cantaban los juglares, sus versos colmaban de sentimentalismo las mentes de los que los escuchaban. Y ella tenía ante sus ojos, postrado en la cama, para ella sola, a uno de aquellos héroes cuyas acciones de leyenda había oído contar a los juglares que amenizaban las tardes en el castillo-palacio en el que había crecido al lado de sus padres. Ante ella estaba no un herido cualquiera; si ien no estaba aún su historia puesta en versos y en boca de los bardos, Gonzalo era para ella un héroe merecedor de que fueran cantadas sus hazañas (106). Mientras los dos hombres conversaban en el interior de la tienda, un hecho nuevo se había producido, sembrando, si no la alarma, al menos sí la curiosidad en torno al campamento cristiano. Un moro de talla gigantesca, montado en un brioso caballo, se acercaba con aire desafiante, mientras su caballo caracoleaba nervioso, contenido por la mano férrea del moro que lo montaba. Se trataba del moro Yarfe (o Tarfe, como es conocido por otros escritores), un auténtico gigante ya conocido por anteriores desafíos con los caballeros cristianos, a los que había dado muerte. Coronado las murallas de Granada, una multitud de moros estaba presenciando el espectáculo, esperando con impaciencia que algún cristiano se atreviera a aceptar el desafío. Pero si bien el valor de los cristianos les empujaba a salir a su encuentro sin parar mientes en las consecuencias, había en su contra una orden expresa del rey, que prohibía enfrentarse en duelo personal contra ningún moro que les desafiara. Las razones para oponerse estaban en que los sarracenos poseían armaduras más ligeras que las que usaban los cristianos, lo cual había supuesto una ventaja para los moros en ocasión de combates singulares ocurridos anteriormente, con la pérdida innecesaria de vidas entre los cristianos. Eso lo sabían los moros, que para encizañar y provocar a los cristianos, desde las almenas, tras las que se habían agolpado para presenciar el combate, no cesaban de lanzar improperios e insultos de toda índole. Pasaba el tiempo y viendo que ningún caballero aceptaba salir a combatir contra el paladín moro, éste, cansado de esperar en su campo la aparición de un rival, al apercibirse de que su desafío no obtendría respuesta, entregó su lanza al escudero que le acompañaba, exigiéndole con impaciencia que le entregara la jabalina que portaba. Con ella en la mano, se dirigió al galope en dirección al lugar donde se distinguía la tienda que habitaban los reyes. al instante, la guardia de la reina se dispuso a repeler lo que suponía un intento de atacar a la soberana. Pero no era ésa la intención de Yarfe, quien al llegar a distancia conveniente detuvo su caballo y alzando la mano que empuñaba la jabalina la lanzó con fuerza en dirección a la tienda de la reina, cayendo a regular distancia de la misma. A su gesto y acción, un clamor de indignación sonó en todo el campamento cristiano. El moro había desafiado a todo el ejército (114-115). -Y ahora, caballeros, vamos al segundo de los motivos de esta reunión. Hoy hemos sido afrentados gravemente sin que, por la prohibición del rey, hayamos podido responder. Si bien nos está prohibido aceptar desafíos personales, nada hay que nos impida devolverles la afrenta haciéndoles otra que más les duela. –Ante el gesto de expectación que mostraban los presentes, añadió-: Mañana, 15 de diciembre, voy a entrar en Granada a tomar posesión de su mezquita mayor e incendiar la ciudad (118). Viendo que la plaza estaba desierta, Hernán ordenó a dos de los hombres que se apostaran vigilantes a la entrada de las dos calles que partían de la plaza. Seguido de Gonzalo y de Bedmar, que llevaban las espadas desenvainadas e iban dispuestos a intervenir en defensa de Hernán si fuera necesario, éste se acercó a la puerta de la mezquita. Hizo con reverencia la señal de la cruz sobre su pecho y expuso con la otra mano una tabla en la que, encabezada por el avemaría, estaban escritos el credo y el acta que previamente había elaborado, por la que él, don Hernán Pérez del Pulgar, señor del Salar, en nombre de sus altezas los reyes doña Isabel y su esposo don Fernando, tomaba posesión de la mezquita, a la que dedicaba el culto a Santa María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, acto que realizaba el día 15 de diciembre del año de Nuestro Señor de 1490 (121-122). Llevando al paso a su corcel, Yarfe lo detuvo a distancia suficiente para que no le pudiera alcanzar ninguna flecha que le lanzaran los cristianos. Cuando hubo conseguido que todo el campamento castellano se fijara en él, obligó a su caballo a caracolear en movimientos ostensiblemente insolentes, que descubrieron, para mayor indignación de los cristianos, que atada a la cola del equino y arrastrada por el suelo entre nubes de polvo y en medio de la suciedad del campo, estaba la tablilla del avemaría que había clavado Hernán Pérez del Pulgar en la puerta de la mezquita. Esto fue la gota que colmó la aparente tranquilidad de los cristianos e hizo que el campamento todo, al unísono, rompiera en clamores de venganza contra la ofensa hecha a los símbolos escritos en la tablilla. Cuenta la historia que para vencer la resistencia de los reyes, compareció ante ellos don Garcilaso de la Vega, que postrado ante la reina, con lágrimas en los ojos, demandó la licencia para castigar la ofensa sacrílega que habían hecho los moros, sin levantar sus rodillas del suelo hasta que la reina le autorizó a responder al reto. El combate entre el moro Yarfe y Garcilaso de la Vega tuvo un principio nada favorable para el cristiano. Tras romper las lanzas en la primera de las acometidas, hicieron continuar el duelo a espada, teniendo la desgracia Garcilaso de que la suya se partiera, quedando un pedazo unido a la empuñadura, y que en la acometida impetuosa de Yarfe cayera al suelo, impidiéndole el peso de la armadura levantarse. Sentado a horcajadas sobre su pecho, iba el moro a asestarle el golpe final cuando al levantar el brazo que empuñaba el arma dejó al descubierto un hueco en la armadura que aprovechó el cristiano para, en un golpe de suerte, hincarle lo que le quedaba de su espada, poniendo fin con ello a la vida y la leyenda de invencible que tenía aquel moro entre sus correligionarios. Un clamor triunfal se alzó en el campamento cristiano, clamor que no obtuvo otra respuesta que el silencio doloroso por parte moruna (132-133). La reina doña Isabel recibió en audiencia a un hombre que vestía raídos hábitos de la orden franciscana. Éste le expuso sobre unos planos su proyecto de hacer más fácil y corta la ruta que habían de seguir los bajeles para traer desde lejanas tierras las costosas y demandadas especias. Estuvieron presentes en la audiencia, aparte de los mencionados, su secretaria personal y amiga, doña Beatriz de Bobadilla y, separadas del grupo principal, las dos damas destinadas al servicio personal de la reina, doña María y doña Teresa. La reina, después de haber oído las explicaciones que le dio sobre el plano, tomó la palabra: -Creedme, don Cristóbal, que es de mi gusto e interés llevar a la realidad la empresa que nos habéis propuesto. Creo verdaderamente en ella. Opino que es factible y que nos conviene llevarla a efecto. Pero ahora estamos a punto de coronar felizmente con la conquista de Granada la gran tarea que heredamos de nuestros antepasados, en la que hemos volcado todos nuestros esfuerzos y recursos. Mientras la reina hablaba con Cristóbal Colón, las jóvenes camaristas, ajenas por completo al hecho histórico que se estaba desarrollando en su presencia, intercambiaban en voz baja sus confidencias. -¿Así que no os ha dicho nada aún? –preguntó doña Teresa extrañada. -Ni una sola palabra. -Pues es extraño, siendo tan valeroso caballero. -No sé qué hacer. ¿Ir a preguntarle? -¡Ni se os ocurra! Él es el que tiene que dar el primer paso. -¿Y si no lo da? -Os prometo que en cuanto acabe la toma de Granada volveremos a tratar este asunto, que, repito, me interesa mucho. Entre tanto –dirigiéndose a su secretaria-, ved que provean a don Cristóbal Colón de cuanto necesite mientras dure su estancia entre nosotros (139-140). La reina quedó unos instantes pensativa, meditando las palabras sinceras –de eso no cabía la menor duda- que acababa de escuchar. Por una parte comprendía que su intercesión a favor de la camarista no había dado ni daría fruto alguno que permitiera llevarle la felicidad. Pero ella era la reina de Castilla. En sus manos estaba hacer y ser la justicia. Lo que acababa de escuchar era la evidencia palpable de una injusticia y de un abuso que ella era la primera en rechazar. Y no era un hecho aislado. De su reino había que eliminar tales abusos como fuera. Ella sabía que el derecho de pernada era una imposición que la salacidad de los nobles había transformado en ley en sus dominios, en los que se consideraban por encima de la misma corona. Unos dominios ínfimos en los que imperaba como única ley la del capricho personal. En su largo batallar contra el vicioso reinado de su propio hermano, el finado Enrique IV, había sido testigo de muchas cosas malas que estaba tratando de eliminar. Quedaban flecos como el que el señor de Carucedo acababa de explicar. Y a ella, como reina y justicia, le correspondía remediarlos. En ese sentido tomó la palabra: -Grave es oponerse a un señor, pero mucho más grave es que el que manda y tiene poder abuse del mismo en contra de los humildes, a los que está obligado a proteger. Obediente a mi palabra, hablasteis temiendo un castigo que, si fue por una culpa, no fue vuestra, sino del mal señor que quiso pisotear vuestra condición de hijos de Dios antes que de vasallos suyos. Podéis ir tranquilo a cumplir con la palabra que empeñasteis. Nadie se atreverá a pediros cuenta de nada, pues llevaréis, junto con nuestra gratitud por los grandes servicios que nos habéis prestado en la conquista de Granada, un salvoconducto mío que os guardará ante cualquier intento contra vuestra persona por parte de quienes se pudieran creer con derecho a reclamaros por la muerte de... Por cierto, no nos habéis mencionado el nombre del que murió. -El señor de Cornatel. Indicándole a su secretaria, doña Beatriz de Bobadilla: -Toma nota, pues, doña Beatriz, y traedme a la firma el salvoconducto, pues es mi deseo firmarlo en persona. Cuando Gonzalo hubo salido de su audiencia con la reina, habían desaparecido de su ánimo las pesadumbres que había soportado desde que dejó sus amadas tierras. Por el salvoconducto de la reina ya era un hombre que no tenía que ocultar a nadie su pasado. Era un hombre nuevo que se disponía a emprender el camino de regreso. Cuando, ignorante aún del resultado de la audiencia, doña María se reintegró a su servicio, la soberana, mirándola con ternura, se excusó: -Hice lo que pude (150-151). -Hablad, buenas gentes. ¿Qué podemos hacer por vos? Uno de los hombres se adelantó nervioso y mientras sus manos estrujaban la montera con la que suelen cubrirse los pastores, trató de explicar en tono balbuciente: -Hay un gran miedo en nuestro pueblo. Apenas si nos atrevemos a salir de nuestras casas. El otro hombre reforzó lo dicho por su compañero, poniendo de ejemplo algo que en sus pensamientos lo decía todo: -La mujer del Dionisio malparió del susto. -¿Pero a qué viene todo ese miedo? ¿Qué es lo que lo produce? -Desde hace varios días –comenzó a aclarar uno de los hombres- un alma en pena vaga por el lugar. Fray Jacinto y el otro fraile se hicieron la señal de la cruz en el pecho. Las leyendas y creencias sobre aparecidos eran cosa común entre las gentes de aquella época. Creencias y leyendas que aún perviven en los tiempos modernos, como es el caso de la Santa Compaña, las meigas, etc. -¡Dios nos asita! –no pudo por menos que expresar fray Jacinto-. ¿Estáis seguros de lo que decís? -Yo mismo la vi no hace tres días. Fray Jacinto hace un movimiento con la mano derecha, como pidiendo calma, al mismo tiempo que le dice al otro fraile: -Tened la caridad de pedirle a fray Gonzalo que venga. Me interesa que oiga a estos hombres. –Luego, volviendo a mirar a los hombres, prosiguió el interrogatorio-: Así que visteis a un alma en pena. ¿Y cómo era esa figura? -Vestía toda de blanco. La respuesta tranquilizó a fray Jacinto. Coincidió con la llegada de fray Gonzalo. -¿Me ha llamado vuestra reverencia? -Sí. Estos hombres han venido a pedirnos ayuda. Por lo visto ha aparecido en su pueblo un ser, que ellos creen de otro mundo, que les está atemorizando. Dicen que es una figura toda vestida de blanco. -Eso es algo tranquilizador. Lo malo sería si vistiera de negro. Si bien en la época el blanco era señal de luto, el que la figura humana apareciera vestida de negro significaba catástrofe, o lo que era peor, la presencia del maligno. -Ved qué podemos hacer en su favor –propuso con fatiga fray Jacinto a fray Gonzalo. Éste preguntó a los hombres. -¿Qué habéis pensado que podemos hacer en vuestro favor? Vuestras mercedes sabrán cómo conjurar a los malos espíritus. -Sólo queremos que el espíritu se marche. Que deje de asustarnos. -Si la causa de vuestro temor fuera que pretendieran forzaros contra vuestra voluntad, nuestra influencia tendría argumentos para hacerles desistir de su maldad; pero en este caso no hay maldad ni fuerza. Sólo cabe rezar. -Nosotros ya lo hacemos –replicó uno de los hombres-. Pero por lo visto el rezo de una gente que no sabe de otra cosa más que de trabajar no sirve. -Siendo así, lo único que se me ocurre es ir y bendecir vuestras casas con agua bendita. -¿Querría vuestra merced hacerlo? –preguntó ilusionado el hombre. -Por mi parte no hay ningún inconveniente, siempre que el señor abad lo autorice. -Haced lo que creáis más oportuno. -Por si acaso –propuso con intención el otro hombre-, llevad una buena espada, no sea que os veáis en la necesidad de usar algo más contundente que el agua bendita (170-172). ¿Pero cómo conseguir que Gonzalo participas en una partida si no salía de la abadía? Al castillo habían llegado noticias que contaban que, de cuando en cuando y en cualquier lugar habitado, se presentaba una mujer misteriosa que, sin molestar a nadie ni hablar ni pedir nada, se sentaba en cualquier piedra y en cualquier rincón de la aldea y con la mirada perdida en la lejanía quedaba sin moverse horas enteras hasta que algún alma caritativa se compadecía de ella, de su soledad y de su melancólico abandono y le daba un poco de la escasa comida que tenía, cosa que la mujer agradecía dirigiendo una leve sonrisa y una sencilla mirada a lo que depositaban en su mano. Nunca nadie le escuchó una sola palabra. Era tal su silencio, incluso el sigilo con el que se movía, que nadie se había apercibido del lugar por el que venia ni hacia el que se marchaba después de haber recibido el alimento. La gente aseguraba que estaba loca, pero en aquellos tiempos decir loca era sinónimo de estar poseída por el diablo. Para la simpleza de las gentes ordinarias, eso era suficiente motivo para arrojar a los infelices del lugar tirándoles piedras; sin embargo, la mujer nunca fue molestada en ninguna de las aldeas que visitó. Como es lógico suponer, el de Cornatel tenía noticia de esto, como la tenía de todo lo que ocurría en sus tierras. Y esto le dio la idea para hacer salir a Gonzalo de Carucedo de su encierro voluntario y así ponerle al alcance de su venganza (174-175). -Ha debido de estar abandonada mucho tiempo, pero sobre todo en la soledad más absoluta, lo que hace aún todo más amargo. En un gesto de rebeldía, Gonzalo se dejó llevar por su arrebato: -¡Pues eso se acabó! Ya jamás volverá a estar sola. Compraré una propiedad y en ella estaremos hasta que Dios disponga, si tiene a bien devolvérmela. Fray Gonzalo consideró que ya era inútil su ministerio, ya que lo que la gente creía un alma en pena era en realidad Luz. Despojándose de la estola, propuso a su ahijado: -¿Te parece que volvamos? Gonzalo miró a su padrino, luego a Luz, y comprendió que había llegado el momento de partir. Poniendo en ello toda la delicadeza de su corazón y sobre todo procurando no hacer ningún movimiento brusco que la pudiera asustar, dado que seguía sin reconocerle, la tomó con suavidad de la mano al tiempo que la invitó con la palabra y el ademán a levantarse, y llevándola de la mano, se dispuso a caminar. -Vamos, Luz, te voy a llevar a un lugar en el que vas a ser muy feliz- -¿Y Gonzalo? ¿Dónde está? –preguntó Luz con un hilo de voz. -Confía en mí. Te llevo a su lado. Esas palabras hacen que Luz acepte sumisa acompañar a los dos hombres. En cumplimiento de las órdenes del señor de Cornatel, varios hombres armados con arcos y flechas habían tomado posiciones en torno a las casas donde les habían dicho a sus emisarios a los frailes que se producían las apariciones (179-180). Olvidando otro tipo de consideraciones y sólo a impulsos de su resentimiento por la injusticia que padeció, iba a clavar la espada contra el pecho de su enemigo cuando, coincidiendo con el hecho, la luz de un relámpago iluminó la escena por un momento, permitiendo de Luz distinguiera al fin la figura que estaba apunto de matar al de Cornatel. Esto le hizo lanzar un grito de advertencia: -¡Gonzalo, no! Al oír su nombre, Gonzalo reconoció la voz amada de Luz. El que hubiera dicho su nombre y la forma en que lo dijo significaban para él que la había recuperado. Olvidando, pues, su ira, dejó en el suelo al maltrecho señor de Cornatel y corrió hacia al roca. El de Cornatel, cobarde como era, en lugar de agradecer la misericordia de perdonarle la vida, quiso llevar a sus últimas consecuencias su venganza, ordenando a sus hombres: -¡Las flechas! ¡Lanzadlas! ¡Que no escape! Y justo en ese instante, en el momento en que los hombres se disponían a tensar sus arcos y lanzar las flechas, Gonzalo llegó a la roca donde le estaba esperando con los brazos abiertos Luz, a la que recogió entre los suyos, fundiéndose ambos en un fuerte abrazo. Una tremenda cascada de aguar se precipitó interponiéndose en el camino de las lechas asesinas, haciéndoles perder su fuerza impulsiva y caer al sueño, del que fueron arrastradas por la corriente impetuosa de las aguas, que empezaban a inundar el valle. El señor de Cornatel, antes de que la riada le arrastrase (tanto a él como a sus esbirros), pudo contemplar a los dos amantes abrazados y tras ellos, sonriente y feliz, a fray Gonzalo, que fiel a sus ministerios bendecía a su ahijado y a su amada Luz como esposos ante Dios, tal y como ellos habían deseado (186-187). EPÍLOGO: Éste es el final de la historia. Hay quienes aseguran que el matrimonio fue coronado por largos años de felicidad, otros dicen que encontraron su hogar en una casa que el cielo construyó para ellos en el fondo del lago. Sea cual fuere el desenlace, sólo conocemos lo que en sus largas vigilias escribió el abad don Joaquín, que lo fue en la abadía de Carracedo, en los muchos años de vida que Dios le permitió gozar para testimoniarnos esta historia. Él fue el que la escribió. Nosotros nos hemos limitado a transcribir lo que en floridas letras empezaba él a escribir cada día, que no fue otra cosa que la historia del lago de Carucedo. Por eso tú, viajero que desde Ponferrada quieres ir a visitar la tumba del apóstol Santiago a Compostela, detén por unos instantes tu marcha al poco de salir de dicha ciudad, junto al lago de Carucedo, que hallarás a tu derecha en la carretera, y si al pasar encuentras una flor, que tu mano la coja para arrojarla al agua en recuerdo del singular amor cuya historia te hemos contado (189).
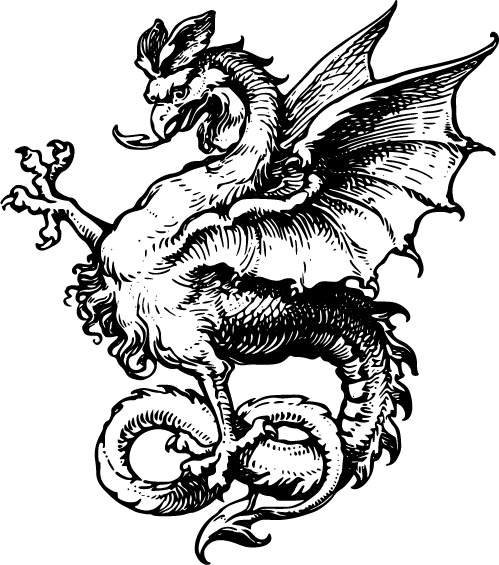 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P