 )
El vuelo de las termitas
Murcia, Editora Regional de Murcia, 2003
Caravaca de la Cruz, Gollarín, 2005. Cito por la tercera edición (2005)
Luis Leante nació en Caravaca de la Cruz en el año 1963. Es Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Murcia y profesor de latín en Alicante. Sus relatos han sido publicados en distintas revistas y antologías y llevados al cine, y es coautor del libro Los campamentos de refugiados saharauis a principios del siglo XXI (2002).
Camino del jueves rojo (1983) Premio Albacara de novela corta El último viaje de Efraín (1986) R El criador de canarios (1996) R Paisaje con río y Baracoa de fondo (1997) Al final del trayecto (1997) Premio Odaluna de novela La Edad de Plata (1998) Premio Ciudad de Irún de novela El canto del zaigú (2000) Premio Rodrigo Rubio de novela negra Academia Europa (2003) Premio Ciudad de Barbastro de novela corta El vuelo de las termitas (2003) Mira si yo te querré (2007) X Premio de Novela Alfaguara Premio Mandarache 2009 La Luna Roja (2009) Cárceles imaginarias (2012)
En el año 1245, las visiones premonitorias de Felipe de Lyon se materializaron con la llegada del mostruoso Eximio de Poitiers a la Real Colegiata de Poitiers y la muerte de su abad, que coincidió con la aparición de un nuevo grupo de templarios liderados por Hugo de Gonneville con el mismo objetivo que Eximio: encontrar la cruz patriarcal robada por de Ginés Pérez Chirinos durante la ceremonia de coronación de Federico II. Felipe, a merced de todo tipo de ultrajes desde el fallecimiento de su tío abuelo, se vio obligado a enfrentarse y a matar al novicio Casto, y el capellán templario le impuso como penitencia no cejar la búsqueda de la reliquia robada. Fue así como el novicio abandonó Roncesvalles junto a los templarios a las órdenes de Gonneville y llegó a Pamplona, donde por error dio con sus huesos en la cárcel y se reencontró con Lorenzo. Tras lograr abandonar el cautiverio, y recuperado de las dolencias producidas por el fuego de San Antón, Felipe descubrió que el grupo de templarios había desaparecido pero, fiel a la penitencia que le fue impuesta, convirtió su vida en un interminable peregrinaje tras los pasos de Chirinos y de la cruz del patriarca. Desde Puente de la Reina, pasando por Burgos, León, Toledo y Cuenca, su ingenuidad de novicio fue quedando atrás, y Felipe conoció los engaños del mundo, el color de la sangre y el amor de las mujeres, siguiendo el rastro del excepcional Chirinos y el sendero de muerte dejado por Eximio de Poitiers. Y a pesar de haberle sido conmutada la penitencia, sin saber si perseguía la cruz patriarcal o la reliquia lo buscaba a él, llegó hasta la frontera murciana con el reino granadino, donde Chirinos, exhausto e imposibilitado de regresar a Jerusalén, perdida para los cristianos, legó la cruz a los templarios de Caravaca. Sin embargo, tampoco en aquel lugar la reliquia estaba protegida de la ambición de los hombres: Eximio de Poitiers y el deán Giovanni pactaron su robo, y Felipe tuvo de que mancharse de nuevo las manos de sangre para sobrevivir, vengar el dolor sufrido y recuperar la reliquia y devolverla a la fortaleza de Caravaca, con la esperanza de que su futuro matrimonio fuera la etapa final de un viaje iniciado veinte años antes.
Novela de recreación histórica
Orden del Temple Objeto: Cruz de Caravaca Cátaros Federico II Lignum Crucis Peste De termitibus
Notas enciclopédicas y léxicas (traducción)
Novicio de la Real Colegiata de Roncesvalles, donde fue adoptado a los cinco años por su tío abuelo, el abad, después de que su madre perdiera el condado y cayera en desgracia. Aquejado del fuego de San Antón, Felipe tiene sueños premonitorios que algunos creen demoníacos. Tras la muerte del abad, que lo protegía, sufrirá numerosos desdenes, y verá cómo se tambalea el mundo seguro en que se crió.
Hijo segundón de una linajuda familia navarra que, tras haber tenido que abandonar Leire por las continuas faltas a los votos, recaló en Roncesvalles, donde fue apadrinado por el prior, quien, convertido en nuevo abad, protegerá sus excesos. Casto, conocedor de la enfermedad y los sueños que martirizan a Felipe, disfrutará vejándolo, e incluso intentará abusar de él, por lo que Felipe acabará dándole muerte.
Compañero de Felipe en Roncesvalles. Tras la fuga de Felipe, las acusaciones por la muerte de Casto se dirigieron hacia él, y Lorenzo se vio obligado a abandonar la Colegiata y a marchar a Pamplona, donde será encarcelado. Tras trabajar con el judío Nehemías, logrará amasar una gran fortuna, y será el mayor suministrador de materiales para la construcción de las nuevas catedrales, aunque será capaz de prescindir de sus riquezas.
Templario comisionado por Armand Périgord para encontrar la cruz patriarcal y demostrar que no fueron ángeles quienes la arrebataron. Tal como había visto Felipe en sueños, llegará hasta Roncesvalles desde Tierra Santa tras la huella de Chirinos, y se pasará toda la vida persiguiéndolo. A sus manos se debe la muerte de Beatriz y, aunque logra robar la cruz, tras pactar con Giovanni, Felipe lo asesinará.
Mariscal de la Orden del Temple. Siguiendo las órdenes del maestre Guillaume de Sonnac y de Inocencio IV, Gonneville, a pesar de su estado decrépito, liderará a un grupo de templarios encargados de recuperar la cruz robada por Chirinos y devolver así la esperanza perdida tras la caída de Jerusalén. No podrá cumplir su misión pues, a pesar de las atenciones recibidas, morirá en Pamplona.
Maestro constructor templario. Indignado por la coronación de Federico II como rey de Jerusalén, Chirinos robó la cruz patriarcal durante la ceremonia, y huyó de Tierra Santa en un continuo peregrinaje hasta hallar un lugar digno para construir una capilla donde fuera venerada. Hombre extraordinario, tan amado como odiado y perseguido, acabó hastiado y cansado, y entregó la cruz a los templarios de Caravaca.
Hija de Samuel. Llamada Sara antes de su bautismo, fue amante de Ginés, con quien engendró a Inés. Tras haber marchado a Astorga e intentado olvidar a Chirinos, regresará a León para buscar algún remedio para la cura de su hija, y se encontrará con Felipe y Lorenzo, que se rendirán a su belleza. Ignorando el peligro que corre, se pondrá en contacto con Casilda, posterior amante de Ginés, y será asesinada por Eximeno.
Padre de Beatriz. Envidiado y admirado por ser el orfebre que mejor trabaja la plata en León, será requerido por Chirinos para realizar un relicario digno de contener la cruz patriarcal. A pesar de las reticencias iniciales, Samuel trasladará su taller hasta la posada de Chirinos. El contacto con el extraordinario templario motivó su conversión, pero, enterado de los amores de éste con su hija, acabó repudiando a Beatriz.
Hija de Beatriz y Chirinos. Enferma del fuego de San Antón, Inés encontrará en Felipe no sólo un médico para sus dolencias, sino un fantástico preceptor que sabrá explotar sus amplias capacidades y un hombre del que enamorarse. A pesar de que tanto su madre como el propio Felipe intentaron encauzar el afecto de Inés hacia el juglar Munio, el antiguo novicio acabará entregándose a ella y pidiéndole matrimonio.
Caballero templario a las órdenes de Gonneville. Tras la muerte del mariscal y la disolución del grupo, acabó renegando de la Orden del Temple, y Felipe se encontrará con él años después, cuando ostente el cargo de deán. Giovanni, que retiene al moribundo obispo de Murcia en su favor, y está inmerso en numerosas intrigas, acabará pactando con Eximio para conseguir la cruz patriarcal, pero Felipe lo matará.
Juglar que alegraba las veladas leonesas en casa de Lorenzo. Querrá desposarse con Inés y se le declarará, ignorante de que ella piensa en Felipe. Usará sus dotes como juglar para infiltrarse en el prostíbulo donde trabaja Casilda, amante de Chirinos, para averiguar el paradero del templario. Cuando Lorenzo marche de Cuenca, le dejará a Munio y a otros dos hombres las riendas de sus negocios en Toledo y en León.
Hijo de del herrero templario Guilbert. Usurpará la identidad del constructor Asbag ben Mansur cuando éste muera en Pamplona y se marchará con su hija. Felipe se reencontrará con él en territorio de Caravaca, donde Panecio, apoyado por los templarios, sigue los pasos de Ben Mansur y atrae a un nutrido número de curiosos. Ayudará Felipe y a los suyos a instalarse y a hacer funcionar su molino.
El novicio Flipe ha estado soñando cada noche, durante los dos últimos meses, que el anciano abad moría de repente. Igual que otras veces, en vez de una pesadilla le parece estar viviendo algo real. En mitad del sueño se despierta empapado en sudor, se incorpora ligeramente, abre los ojos con angustia, intentando iluminar la oscuridad con sus pupilas, y se desploma, derrotado, sobre el colchón de paja. Así, una noche tras otra durante los últimos dos meses. Una vez despierto, en el destartalado dormitorio de los monjes no se escuchan más que respiraciones entrecortadas, algún ronquido y el viento que se cuela por las ventanas mal cubiertas. El novicio Felipe siente el palpitar frenético de su corazón y el sudor del rostro y de las manos que se le enfría con el aire helado de la nave. A su lado rebulle sobre un jergón el novicio Casto, que ahora tose y se da la vuelta. Felipe sospecha, atormentado, que el novicio Casto está despierto y que lo vigila. Desde el fondo del dormitorio suena un pedo muy prolongado, seguido de un ronquido. Felipe cree haber escuchado la voz del novicio Casto en el camastro de al lado. Se estremece. De repente, siente pánico al pensar que ha podido decir algo en voz alta durante el sueño. Se queda inmóvil. Su corazón es la única señal de vida. El novicio Casto le está hablando en voz muy baja, casi en susurros, pero aun así Felipe es capaz de reconocerlo (7). -Tienes razón, hermano Felipe, pero esta reliquia es diferente. ¿Has oído hablar de la cruz del patriarca de Jerusalén? -Vagamente –mintió el novicio, intentando ocultar su ignorancia, y de nuevo se sintió mal. -Pues esa cruz jamás había salido de Tierra Santa. Cuando la reina Elena encontró la Vera Cruz del Señor, hizo arrancar un fragmento, el que había estado en contacto más íntimo con el cuerpo de Jesús, manchado con su sangre; y luego le dio la forma de esta cruz de cuatro brazos. Este símbolo lo habían adorado antes otros pueblos paganos desde el principio de los tiempos. Ahora, si lo hacen en sus aldeas sin cristianizar, adoran también a Cristo. Enseguida, Felipe relacionó las palabras del templario con los signos que había descubierto en las piedras de la torre y también grabados con fuego en la mula de Eximio de Poitiers. No se atrevía a preguntar, aunque la curiosidad era grande. -Esa cruz –siguió el templario- ha permanecido en el pecho de todos los patriarcas de Jerusalén desde que la llevó el primero: nuestro amado Roberto. Los templarios hemos sido los encargados de custodiarla desde hace más de cien años. Nada es tan querido para nosotros como ese símbolo impregnado de la sangre que nos redimió. -¿Y fue Ginés de Cuenca quien la robó? -En efecto –dijo Hugo de Gonneville, retomando las palabras del caballero Giovanni-. Sucedió hace más de quince años, durante la proclamación de Federico II como rey de Jerusalén. Los templarios nos opusimos rotundamente a que un emperador excomulgado por el Papa se convirtiera en nuestro rey. Sufrimos en aquellos meses muchas represalias por semejante postura, pero no dimos nuestro brazo a torcer. Y, tras muchas intrigas, aquella ceremonia resultó frustrante para el nuevo rey. Cuando fue a someterse al rito se aceptar la cruz del patriarca para colgarla de su pecho como una divina bendición, la reliquia había desaparecido. Casi todos estuvimos de acuerdo en que habían sido los ángeles quienes se la habían arrebatado para demostrar a los mortales que Dios no aprobaba aquella coronación sacrílega. Pero sabíamos bien que no había sido así. No estaba planeado. Ginés de Cuenca tomó la iniciativa por su cuenta y robó la cruz del patriarca Gérold, la que había llevado en su pecho Roberto, primer obispo de Jerusalén. El mariscal se detuvo fatigado. En el rostro reflejaba la emoción de sus palabras. -Seguid, os lo ruego –le pidió Felipe-. Me intriga lo que ocurrió después. -¿Después? Ahora es después. Tú lo estás viendo. Ginés de Cuenca huyó de Tierra Santa. No sabemos quién lo ayudó. Los templarios lo buscamos entonces durante casi un año, pero parecía que se lo hubiera tragado la tierra. Doloridos por semejante pérdida, hicimos sacrificios y purgamos el pecado en nombre de nuestro hermano. Hasta que más de quince años después llegó la misteriosa carta que tú escribiste. Entonces nos enteramos de otras cosas que se habían mantenido en secreto. -¿Habláis de la misión de Eximio de Poitiers? -Así es. Tras la muerte del gran maestre Pedro de Monteagudo, fiel amigo de Ginés de Cuenca, el nuevo maestre Armand Périgord, con el dinero y el apoyo de Federico II, volvió a buscar la reliquia por todo el mundo. Pero lo hizo en secreto, sin decirnos a ninguno de sus hombres lo que pretendía. Armand de Périgord se vendió vergonzosamente y colaboró con el emperador. Sin duda, el nuevo rey de Jerusalén quería demostrar que aquello había sido un robo y no la intervención de los ángeles. -Pero el papa Inocencio IV –intervino por primera vez el capellán- ha depuesto a Federico II hace apenas unos meses en un concilio que se ha celebrado en Lyon. Nosotros mismos hemos tenido el honor de hablar con su santidad en su exilio. Ahora no hay que demostrar nada, ni la intervención de los ángeles ni el sacrilegio de Ginés de Cuenca, que Dios se apiade de él. Además, hemos perdido Jerusalén y necesitamos levantar el ánimo de nuestros hombres, recuperando para ellos esa fuerza que alimenta su fe. -Nuestra misión no es ningún secreto. Obedecemos al gran maestre Guillaume de Sonnac y al santo papa Inocencio IV. Pero los intereses de Eximio de Poitiers y los nuestros no son los mismos (92-93). -Cuando Federico II entró en Jerusalén, los ánimos de los templarios estaban muy exaltados. Incluso hubo una conjura para asesinarlo en el momento de su coronación; pero el patriarca y el gran maestre se opusieron. Eximio de Poitiers, que se había destacado por su valentía en la guerra, se ofreció para apresar al emperador delante de sus solados en nombre de la Santa Iglesia de Roma. Sabía que aquello supondría su condena a muerte, pero pensaba que al menos sí se retrasaría la coronación. Él creía que, si cada vez que el emperador intentaba proclamarse rey de Jerusalén, alguien alzaba su voz en contra, se podría minar la moral de aquel ejército que se encontraba siguiendo a su cabeza en tierras muy apartadas de su reino. Pero los acontecimientos no sucedieron así. El mismo día de la ceremonia, a pesar de la tensión, los templarios acudimos al templo y asistimos a la coronación dirigida por el patriarca Gérold. Cuando llegó el momento culminante, el patriarca cogió la cruz de cuatro brazos que llevaba sobre su pecho y, al levantarla para imponérsela a Federico, sintió que alguien se la arrebataba de las manos. Fue Ginés de Cuenca quien se la quitó. Tan sencillo como acercarse hasta el patriarca por detrás, esperar a que los vasallos agacharan la cabeza y, cuando todos se clavaron de hinojos con las miradas fijas en el suelo, coger la cruz y alejarse hacia el ábside del templo. Ni siquiera tuvo que correr. Salió de allí caminando con gran naturalidad. Y, si el patriarca Gérold no hubiera gritado, nadie se habría dado cuenta. La guardia del emperador tardó un instante en reaccionar y, cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, desenvainaros sus espadas y fueron detrás del ladrón. Los templarios también corrimos detrás, aunque no sé si para atrapara a Ginés o para impedir que lo mataran impunemente. Sin embargo, Ginés de Cuenca fue tan rápido que llegó incólume hasta la capilla en donde se guardaba la cruz del patriarca y se encerró por dentro. Él mismo había sido el constructor de aquella cámara blindada, así que él mejor que nadie sabía el tiempo que podía resistir en su interior hasta que derribaran la puerta de hierro o abrieran un hueco en los muros. -¿Y lo abrieron? -Así fue. Los soldados del emperador derribaron la puerta con un ariete, después de haber destrozado varios. Pero para ello emplearon gran parte del día. Consiguieron entrar cuando ya faltaba poco para el anochecer. -¿Y...? -Encontraron la capilla vacía. -¿Y Ginés de Cuenca? -Esa misma pregunta nos hacemos muchos desde entonces. Sobre todo, Federico de Hohenstaufen. Los constructores tienen conocimientos sobre los materiales que el resto de los mortales ignoramos. Existen muchos castillos con pasadizos y escondrijos que sólo quienes los concibieron son capaces de descubrir. Pero durante más de un año fueron muchos los constructores que visitaron aquella capilla y no lograron descubrir el modo en que Ginés de Cuenca había salido de allí. Por eso se difundió la noticia de que habían sido los ángeles quienes habían robado la cruz de las manos del patriarca Gérold en el momento en que iba a imponerla sobre el pecho del nuevo rey de Jerusalén. La fama corre más veloz que el mensaje de Cristo. También yo llegué a pensar que en realidad Ginés de Cuenca era un mensajero de Dios que había llegado a Jerusalén para proteger los lugares sagrados de un hombre sacrílego como el emperador. Muchos lo han creído durante años. Casi te podría asegurar que el propio Federico II ha llegado a estar convencido. Pero los hechos demuestran que no fue así, que Ginés de Cuenca sigue vivo y tiene la cruz. -Pero el hecho de que siga vivo no indica que tenga aún la reliquia. El capellán guardó silencio. La incredulidad del muchacho lo exasperaba. -Podría haberla dejado en algún lugar seguro –añadió Felipe. -Eso no sucederá nunca. Ginés de Cuenca no se detendrá hasta que haya construido una capilla para dar culto a la cruz del patriarca y honrarla como se merece, lejos de manos impías y sacrílegas. Sin duda, debe de pensar que los templarios ya no somos dignos de tal gloria (128-129). -Lo sé, no soy un necio. Pero él era distinto a todos. Con la mirada leía tus pensamientos, y con la mirada te trasmitía los suyos. Él nunca se consideró el hijo de Dios. Su poder no le emanaba de dentro. -¿De dónde, pues? -De la cruz de Cristo. No pongas esa cara, no estoy loco. Los ángeles la depositaron en sus manos. En una ocasión, mientras dormía, soñó que unos ángeles bajaban del cielo, le posaban un trozo de la cruz de Cristo sobre el pecho y le pedían que la pusiera a salvo de los hombres impíos. Cuando despertó, encontró sobre su pecho la cruz del patriarca de Jerusalén, una cruz de cuatro brazos. Desde ese día, se convirtió en un hombre distinto. Tenía poder más allá de la muerte. Estaba tocado por la Gracia de Dios. Él trajo consigo aquella cruz desde Tierra Santa. El soldado interrumpió su discurso al descubrir el rostro de Felipe pálido como el de un muerto. Le temblaba la barbilla e intentaba balbucear unas palabras que no le salían de la garganta. Se apretujaba las manos y tenía los ojos desorbitados. -¿Qué te ocurre? Tienes muy mal aspecto. ¿Estás enfermo? Viendo que Felipe no reaccionaba, lo abofeteó. Al rato, se serenó: -Seguid contando lo de ese hombre –dijo Felipe. -¿Es eso lo que te turba? -Sí. Lo que decís me inquieta. No podéis haceros una idea. -¿Lo conozco, pero oí hablar de alguien que podría ser él. ¿Cómo se llama? -Chirinos. -¿Ginés Pérez Chirinos? ¿Ginés de Cuenca? Ramiro tardó en responder. Ahora era él quien se mostraba azorado: -Seguramente. -La última noticia que tuve de él es que había muerto en Burgos. Se cayó de un andamio. -Es el mismo, sin duda. Hace catorce años estaba vivo: ahora, no lo sé –dijo el soldado con amargura. -Me aseguraron lo contrario. -Pues no te informaron bien. O no te informaron del todo. Murió, en efecto. Eso dicen quienes lo recogieron. Quisieron llevar su cuerpo a Santiago para enterrarlo junto a la tumba del Apóstol. Sin embargo, cuando llegaron a León, respiraba. -¿Resucitó? -Hace años no lo hubiera dudado. Ahora ya me da igual lo que ocurriera realmente. -¿Ese hombre es el padre de Inés? ¿Estáis seguro? -Yo, no. Pero Beatriz sí lo está. Felipe estaba tan aturdido que no sabía por dónde empezar las preguntas. De pronto le pareció increíble que aquel hombre guardara tantas claves que hasta ahora se le habían negado a él. Sin poder controlarse, empezó a llorar desconsoladamente (283-284). -Dile el nombre, Lorenzo, el nombre del templario que la robó. -Se llamaba Ginés de Cuenca. Pero ¿qué más da? -Encontramos su pista en Burgos hace unos seis años. Su nombre completo, según consta en los documentos de las obras de la nueva catedral era Ginés Pérez Chirinos. Allí nos dijeron que murió al caer accidentalmente desde un andamio. Desde entonces, dimos la búsqueda por finalizada. Felipe guardó silencio y se quedó mirando a Beatriz. Ella permanecía con el rostro sereno. En lugar de turbada transmitía una paz contagiosa. Lorenzo miraba a los dos, sintiéndose fuera del juego. Aquello le resultaba incomprensible, absurdo. Tanto que no se sentía con ánimos para intervenir. Finalmente, Beatriz salió de su ensimismamiento. -No murió en Burgos. Yo lo conocí algún tiempo después. Estaba vivo, te lo puedo asegurar. Tampoco fue un accidente. Cayó desde un andamio porque uno de sus hombres lo empujó. Llegó muerto a León, eso decían, pero yo lo conocí vivo. De repente, Felipe rompió a llorar como un niño, y sus lágrimas le escurrían por las manos, haciendo un surco en la roña y formando pequeñas manchas en el suelo. -¿Entonces es cierto? ¿Lo conociste? -Te han informado bien. Sin duda te habrán dicho también que Chirinos es el padre de Inés. ¿Con quién hablaste? ¿Con Ramiro? Felipe no podía contestar por culpa de la emoción. Se limitó a asentir con la cabeza. Mientras tanto, Lorenzo no alcanzaba a comprenderlo todo al mismo tiempo. Su mente, confusa, daba un repaso a lo que acababa de oír. No sabía si sentirse optimista o defraudado por lo que acababa de revelar su amigo. Durante meses había evitado cualquier tema que tuviera relación con el pasado de Beatriz, y ahora Felipe rompía la privanza y aireaba las que él consideraba miserias humanas (288). -¿Quién es en realidad ese Ginés Pérez Chirinos? –le preguntó Felipe, impaciente-. ¿Por qué se cuentan cosas tan contradictorias sobre él? ¿Quién dice la verdad? Beatriz se pasó el dedo corazón por la frente y entornó los ojos. Sus palabras sonaban como las de una persona cansada, demasiado cansada. -Con frecuencia yo misma me he hecho esa pregunta. Y, aunque en alguna ocasión me he creído capaz de contestármela, ahora cada vez estoy más segura de que no llegué a saber muy bien quién era en realidad aquel hombre. Verás: la primera vez que lo vi, yo tenía diez años. Sí, una niña sin conocimiento. Pero no penséis mal. Seguramente, Chirinos rondaría entonces la edad que yo tengo ahora. No vi nada en él que no hubieran visto los demás. Cuando yo lo conocí, estaba vivo. Pero sus seguidores aseguraban que había llegado muerto a León. -¿Quiénes eran aquellos seguidores? -No lo sé con seguridad. Gente de todas las partes: francos, navarros, castellanos. Había también algún pulano, que es como llamaba a los cristianos nacidos en Tierra Santa. Por donde pasaba se le añadía gente. Muchos renunciaban a su mujer y a sus hijos para seguirlo. -¿Y qué esperaban encontrar a su lado? -Si no lo has conocido ni nunca has hablado con él, no podrás entender nada de lo que te cuente yo. -Entonces, explica mejor eso de que sus seguidores aseguraban que había muerto. -Así era. Uno de los hombres que viajaban con él lo empujo desde un andamio en Burgos; allí parece ser que murió. El grupo se disperso, desconsolado. Seguramente volverían a sus reinos y a sus casas. Pero los más piadosos decidieron llevarlo a Santiago, para darle sepultura cerca del Apóstol. Le siguieron siendo fieles incluso después de la muerte. Cargaron con él desde Burgos, envuelto en un sudario. En el pecho llevaba la reliquia de la cruz de Cristo, una cruz de cuatro brazos arrancada del madero sagrado. Según aseguraban aquellos hombres, unos ángeles la habían colocado en manos de Chirinos y le habían encomendado que la pusiera a salvo de los hombres impíos que la poseían. -¿A quién crees tú que se referían? -Yo nunca lo pregunté. Si he de ser sincera, tampoco me interesaba mucho. -¿Viste la reliquia con tus propios ojos? -Sí, muchas veces, pero no me dejaron tocarla. Además de ser una niña, a las mujeres nos consideraban impuras. -¿Qué recuerdas de aquella cruz? -No tenía nada de particular. Era del tamaño de una mano y con cuatro brazos, los dos superiores más cortos que los inferiores. Estaba oscurecida por el paso de los años y llevaba unos relieves negruzcos que aseguraban que eran de la sangre de Cristo. Por lo demás, no tenía nada de particular. Cualquiera hubiera podido construir una semejante. Sin embargo, su poder escapaba a la naturaleza humana. Cuando el cuerpo sin vida de Chirinos llegó a León, uno de sus hombres, mientras velaba el cadáver por la noche, se dio cuenta de que el sudario se movía como si el muerto estuviera respirando. Llamó a los demás y comprobaron que estaba vivo. Sus heridas habían empezado a cerrarse y la sangre se le había secado. Sólo tenían algunas costillas rotas. Allí, sin duda, estaba la mano de Dios. Dicen que aquella cruz había hecho ya cosas extraordinarias, pero no de tanta consideración. -Lo que dices es sorprendente. Sin embargo, tú no fuiste testigo del milagro. -No. Sólo sus hombres. Yo fui testigo de lo que ocurrió después. Pero aquello, más que un milagro divino, fue un milagro de la naturaleza. -¿A qué te refieres? -Al amor, por supuesto, el mayor milagro que Dios ha realizado en los hombres. Lorenzo y Felipe se miraron desilusionados. Si no conocieran la cordura de aquella mujer, habrían pensado que Beatriz desvariaba. No se atrevieron a pedir que continuara con la narración. Guardaron silencio hasta que ella regresó de lo más profundo de sus pensamientos y continuó con la historia. -No sé si Chirinos estaba tocado por la Gracia de Dios. Antes, es cierto, lo creía ciegamente. Tampoco sé si la fuerza le venía de la reliquia o era la reliquia la que se beneficiaba de su poder. Pero de algo estoy segura: aquel hombre era un ser extraordinario. Tenía algo de lo que carecíamos el resto de los mortales. Sus palabras eran convincentes, sus actos eran los de un hombre santo. Podríais pensar que en una niña era muy fácil provocar aquellos sentimientos. Lo cierto es que, cuando lo conocí, yo sólo tenía diez años. Sin embargo, no fui la única que descubrió aquellas extraordinarias virtudes. Ya lo creo que no. Hubo judíos y musulmanes que se convirtieron al cristianismo para seguirlo. Mi propio padre lo hizo, y también me bautizó a mí. Me cambió el nombre de Sara por el de Beatriz. ¿Os sorprende? Él no pedía nada a nadie, pero la gente se lo entregaba todo. Algunos pensaron, cegados sin duda por el exceso de fe, que él era la reencarnación de Cristo. Ya sé que es una exageración, incluso una herejía. Hombres violentos se volvieron corderos a su lado. Los adúlteros volvieron con sus esposas. Los ladrones se arrepintieron. Los asesinos pidieron perdón a los hijos de sus víctimas. Muchos le ofrecieron sus fortunas con el fin de que Chirinos pudiera consumar la obra para la que Dios lo había elegido. -¿De qué obra estás hablando? -Aseguraban quienes lo seguían que Chirinos había viajado por todo el mundo buscando un lugar sagrado en donde guardar para siempre la reliquia y adonde los verdaderos cristianos pudieran acudir para venerarla. En varias ocasiones quiso construir un templo, pero las circunstancias hacían que los proyectos nunca pudieran concluirse con éxito. Había conseguido reunir una fortuna considerable con las donaciones para la construcción de un gran templo. Sin embargo, él y sus seguidores vivían pobremente. Vestían ropas de monje viejas y raídas. No renovaban calzado hasta que se veían obligados a caminar descalzos. Rezaban varias veces al día, por los vivos y por los muertos. Comían con moderación, apenas probaban la carne y sólo bebían vino cuando caían enfermos. Hablaban poco entre ellos y nunca frivolizaban sobre nada. Daban gracias a Dios por todo, y lo hacían sin levantar la voz. Abominaban de la caza y del juego. Nunca se enojaban entre ellos. Vivían bajo una disciplina rigurosa. Velaban hasta el extremo no sólo por el cuidado del alma, sino por la higiene del cuerpo; por eso llevaban la cabeza afeitada y la barba rasurada. Dormían vestidos. Se levantaban mucho antes del amanecer. Observaban tres cuaresmas, y comulgaban y daban limosna tres veces por semana. Nada les pertenecía: todo lo que era de uno era de los demás, incluso las ropas vestían. Practicaban la castidad hasta extremos inimaginables. Incluso les había impuesto Chirinos la prohibición de mirar de frente a las mujeres. Quienes incumplían esta regla sufrían la mortificación del cuerpo y del espíritu. Primero se flagelaban ellos mismos y, si reincidían en el deseo carnal, era el propio Chirinos quien los azotaba ante sus compañeros. Todos aceptaban de buena gana los castigos, pues el reconocimiento de la pena era el primer paso para conseguir el perdón. Los que cedían a la tentación y practicaban ayuntamiento con una mujer eran expulsados del grupo (290-292). -Pero la frontera siempre es un territorio peligroso. Con frecuencia, la vida de un hombre no vale allí ni un modio de trigo. -Eso es una leyenda que no me atemoriza. Además, no he elegido el lugar al azar. Veo la mano de Dios en todo esto. Después de años como testigo de tantas cosas que no me incumbían, ahora escucho una voz que me dice que mi sitio está ahí, en ese villorrio. -¿De qué lugar me estás hablando? -De la fortaleza de Caravaca. -Jamás había oído hablar de ese lugar. -Pues en las nuevas tierras de Castilla no se habla más que de ella. Cada vez es mayor el número de gente que acude en peregrinación desde todas las partes del reino. Desde el año pasado es una bailía templaria. Allí están ocurriendo cosas que se escapan a la comprensión de la mayoría de la gente. -¿Y qué es lo que puede atraer a alguien hacia un lugar desconocido y remoto? -Una aparición milagrosa. Los templarios custodian en la fortaleza una cruz de cuatro brazos arrancada al Árbol de la Vida, el propio madero de Cristo- dijo Lorenzo sin darle importancia a sus palabras, pero hizo una pausa para comprobar la reacción de su amigo-. Cuentan los peregrinos que vuelven de allí que la cruz se apareció en aquel lugar, bajada del cielo por dos ángeles. Felipe permanecía muy serio. No terminaba de dar crédito a lo que estaba escuchando. -¿Estás hablando de la misma cruz en la que pienso en este momento? -No lo sé. Es un misterio. Pero lo cierto es que la aparición milagrosa está atrayendo a mucha gente. Eso es realmente lo que le interesa al rey. Para eso colocó allí a los templarios: para asegurar la frontera y que no se despoblara. -¿Y quién te ha contado esto? -Anda en boca de todo el mundo. Cada día aparecen peregrinos que vienen y van a la bailía de Caravaca. -¿Y ellos aseguran que la cruz está allí? -Por lo que parece, todos dicen lo mismo. Los peregrinos vienen desde muy lejos para adorarla. Quienes han sido rescatados de las mazmorras sarracenas recorren muchas leguas, desde otras fortalezas de la frontera, para ofrecer sus cadenas en el templo que alberga la reliquia. -Todo esto parece una pesadilla. Haga lo que haga, no voy a librarme de la sombra de esa cruz. Antes las perseguía yo, y ahora es ella la que me persigue (443-444). -Habláis como si os arrepintierais de todo vuestro pasado templario. -Y así es. El tiempo me ha demostrado que los fines de los caballeros del Templo no siempre son tan sagrados y píos como parece. Tantos años lejos de tierra Santa hacen que uno vea las cosas con distanciamiento y sin pasión. Lo de los templarios de la bailía de Caravaca es escandaloso. -¿Por qué? –preguntó Felipe sin demasiada convicción-. No he oído contar nada malo de ellos. -Pero yo conozco la historia desde dentro. Se aprovechan de la fe de la gente para enriquecerse a su costa. Las arcas de los templarios están mucho más llenas que las del propio rey. En realidad, la Corona de Castilla sobrevive gracias a los préstamos que recibe de ellos. Pero no son trigo limpio. Aquí no los quería nadie. De hecho, la única encomienda templaria es la de Caravaca, con Bullas y la aldea de Cehegín. El resto son encomiendas concedidas a la Orden de Santiago. Son como una isla en la mitad del desierto de la frontera. Nadie los aprecia ni se relaciona con ellos. Y sin embargo, como tú dices, cada vez son más los peregrinos que llegan hasta su fortaleza y aportan cuantiosas donaciones. La cruz del patriarca les sirve como reclamo. No me cabe duda den que a la Corona le interesa que estén en ese punto de la frontera, porque son un foco de atención. Pero se han valido de artimañas poco cristianas. -He oído lo que se cuenta por ahí, que dos ángeles la bajaron del cielo. -Sí, eso mismo ha contado Ginés de Cuenca en muchas partes del mundo. Pero tengo constancia de que, poco tiempo antes de la milagrosa aparición, Ginés de cuenca estaba en Cartagena, intentando embarcar en dirección a Tierra Santa. -¿Para devolver la reliquia? -Para dejarla en el lugar de donde nunca debió salir: el Templo de Salomón. Pero Jerusalén, ya lo sabes, no es cristiana. -No consiguió embarcar. ¿Me equivoco? -No te equivocas. Había demasiados intereses para que la reliquia estuviera en otras manos. -¿Intereses de quién? -Por ejemplo, de los templarios de Castilla. Y también de los de Aragón. No me preguntes por qué, pero Ginés de Cuenca se dirigió finalmente a la frontera con el reino de Granada y entregó a sus antiguos hermanos de la Orden la cruz del patriarca de Jerusalén. -¿Y por qué hizo eso? -¿Por qué? Por lo mismo que lo habrías hecho tú si hubieras dedicado toda tu vida a huir con la reliquia: por hastío, por cansancio, por enfermedad, qué sé yo. Porque al hacernos viejos vemos las cosas de otra manera; se apagan las ambiciones, se intenta reparar los errores de la juventud. Porque seguramente sabía que iba a morir pronto y no tenía a quién confiar la cruz. Tendrías que preguntárselo a él. Pero o mucho me equivoco, o se lo ha tragado la tierra. A ningún monje del Templo le interesa ahora que la cruz está otra vez en manos de los templarios, que Ginés de Cuenca ande por ahí suelto contando sus desventuras. -¿Estáis insinuando que podrían haberlo asesinado sus propios hermanos? -No lo sé, ni me interesa ya averiguarlo. Pero si algo he aprendido de los templarios, después de vivir entre ellos tanto tiempo, es que son capaces de todo. Te sorprenderías si te revelara las cosas de las que yo he sido testigo y que un juramento me impide hacer públicas. -En el fondo, ya lo estáis haciendo de algún modo. Vuestra acusación parece muy grave. -De ninguna manera. Nada de lo que te cuento te haría sospechar la naturaleza de los actos a los que me estoy refiriendo. -Dicho así, prefiero no saber nada de ellos (455-456).
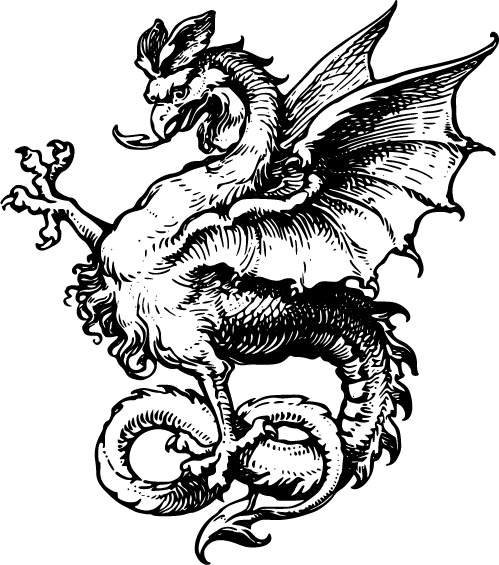 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P