 )
En busca del santo prepucio
Zaragoza, UnaLuna, 2003
Eladio Romero nació en Pont de Suert (Lleida) en el año 1956. Es doctor en Historia y catedrático de Enseñanza Secundaria en el instituto Sierra de San Quílez en Binéfar. Ha publicado diversos artículos y libros sobre la Guerra Civil Española y numerosos libros de viajes.
Ni Dios ni Patria, Libertad (2001) La batalla del Ebro (2001) Cacao p´al moro (2003) La verdadera historia del sátiro de Esplús (2003) En busca del Santo Prepucio (2003) Vidas indignas (2004) El misterioso caso del crimen de Toledo (2004) Luis Roldán y las caras de Belchite (2005) La república de los locos (2005) En coautoría con Salvador Martínez Los crímenes masónicos de Jack el Destripador (2006) La esposa de Dios (2006) Objetivo Birmania (2007) El ánima de Stalin (2007) Un asesinato banal (2008) Los coleccionistas de cráneos (2010)
Se publica la traducción de unos manuscritos hallados en la Aljaferia de Zaragoza y debidos a la pluma de Almagio de Montefiore, legado de Urbano II que en 1094 llegó a Aragón para recordarle al rey Sancho su compromiso pecuniario contraído con la Iglesia de Roma. A lo largo de su viaje descubrió la antigua veneración tributada en Aragón a Procopio de Utxafava y al Santo Prepucio, a cuya búsqueda se sintió llamado para purgar sus pecados. Sin embargo, tras el asalto fallido a Huesca, Sancho Ramírez le confiará que ha sido víctima de sus propios hombres, y el nuevo monarca, posible culpable, lo retendrá por precaución. Liberado de su cautiverio y testigo la toma definitiva de Huesca, Almagio sufrirá una tentativa de asesinato, y en su huida será apresado por los hombres de Al Mustain. En una Zaragoza acosada por cristianos y almorávides, Almagio redactará la imaginativa crónica de sus vivencias, y allí acabará sus días después de volver a Roma y renegar de los abusos y mentiras del cristianismo.
Crónica-Epístola. Manuscrito encontrado. Novela de reconstrucción histórica. Parodia
Santo Prepucio Parodia (reliquias, crónica) Conquista de Huesca Vidas de Santos (Indalecio, Tais, Cristina, Nunilo, Alodia, Mimosa, Procopio de Utxafava) Islam-Cristianismo Batalla de Alcoraz San Juan de la Peña Lombardos
Mapa “Aragón. 1063-1131” (221) Los pergaminos originales de lino que confeccionan este libro, se acabaron de imprimir el 5 de diciembre de 2003, fecha de la IX Feria del Libro Aragonés de Monzón. Dichos originales se encuentran depositados en custodia del Museo Provincial de Zaragoza. Los documentos pueden ser vistos por el público en la festividad de San Jorge (221). Ilustraciones de «Monedas de Sancho Ramírez» (218) Prólogo e epílogo del traductor-editor En portadilla: Asesor científico: Ahmad Ben Katin (nombre que adoptará Almagio) Arqueólogo-emérito de los museos zaragozanos Datos del autor de la introducción y del epílogo Eulogio Romero González (Abioncillo de Calatañazor, Soria, 1956) es comandante de submarinos retirado, latinista, arabista y autor de una documentada biografía sobre Barrabás. Con la presente traducción pretende dar a conocer dos interesantísimos documentos hasta ahora inéditos, datados a finales del sigo XI, y que aportan una nueva visión del reino aragonés durante aquella crucial época (6).
http://www.redaragon.com/cultura/librosydiscos/default.asp?ac=mo&id=20206
Eclesiástico florentino que ejerció como chantre en tiempos de Gregorio VII. La misión encargada en el inhóspito reino de Aragón por Urbano II se convertirá en su peregrinaje personal para purgar el pecado cometido con una jovencita, al que se siente animado por presuntas apariciones, levitaciones y estigmas. En Zaragoza conocerá la pureza del Islam y acabará siendo secretario de Al Mustain.
Monje de San Juan de la Peña y sobrino de Frotardo, al que, además de la parentela, une también cierta afición por el vino. A pesar de las reticencias iniciales, Aimerico acabará proporcionando a Almagio información útil para sus indagaciones, y le mostrará con orgullo la biblioteca del monasterio, en la que sus copistas con capaces de encontrar, crear o falsificar el documento que sea necesario.
Legado pontificio en Aragón y abad de san Poncio de Tomeras. Acomodado a un tipo de vida servil y cortesano, así como a los continuos placeres del vino, se granjeará la desconfianza de Almagio. Sus interminables e incompresibles sermones serán conocidos entre el auditorio por suscitar sentimientos mundanos como el tedio y la desesperación.
Según la crónica almagiana, el rey Sancho nació gracias a las mediación del santo Procopio, y al mismo se encomendó para tener descendencia con su esposa Beatriz, a la que al final tuvo que repudiar por su furor uterino y por consejo del papa Alejandro II. En su lecho de muerte, elegirá a Almagio por su ingenuidad para confesarle que ha sido traicionado y la flecha que le ha dado muerte la ha disparado un cristiano.
Aunque no lo exprese nunca en público, odia al rey Sancho Ramírez por repudiar a su madre. Según la crónica almagiana, sufrió de males genitales que sanaron gracias a su advocación al arcángel San Miguel. Aplazará la conquista de Huesca iniciada por su padre, y correrán rumores sobre un posible parricidio. Demostrará su crueldad con Almagio, vigilándolo, encarcelándolo y ordenando su muerte.
Recto y benevolente, Al Mustain, tras reír con la crónica almagiana y perdonarle la vida al legado pontificio, le proporcionará un retiro dorado para que sea educado en la fe islámica. Se mostrará interesado en los acontecimientos de la conquista de Huesca, los pactos de los cristianos con el Cid, y preocupado por el acoso del rey Pedro y la llegada de los almorávides, señales que parecen indicar el final de una época.
Antiguo barón pamplonés al servicio de Al Mustain. Fue vasallo de Sancho Ramírez y seguidor del culto procopiano, pero cuando el rey se propuso acabar con la secta, ordenó su muerte. Céntulo, depositario del Santo Prepucio, intuyó el peligro, y logró asesinar a su verdugo, por lo que sus propiedades fueron confiscadas y destruidas, y tuvo que huir a Zaragoza. Allí le entregó a Al Mustain la presunta reliquia.
Miembro de la curia de Jaca. Almagio descubrirá sus aficionas sodomitas, y las usará como moneda de cambio para recaudar datos sobre sus indagaciones, aunque ambos acabarán siendo amigos. Gustículo fue seguidor procopiano en un añorado pasado, pero el miedo lo llevó a aceptar su supresión. Será juzgado por pederastia, y antes de morir en la hoguera acusará a Almagio de difundir rumores sobre la responsabilidad de Pedro I en la muerte del rey Sancho.
Hijo de un anarquista catalán que durante su servicio militar en Aljafería de Zaragoza halló los manuscritos que se editan. A pesar de heredarlos, Sebastien, por su desconocimiento de latín y árabe y la complicada caligrafía de los textos, no pudo traducirlos, y tras dejarlos de lado un tiempo pensó en sacarles un buen rendimiento económico. Para ello contacto con Eulogio Romero.
Comandante de submarinos retirado, latinista, arabista y autor de una documentada biografía sobre Barrabás. La llamada de Sebastien François y la vista de las primeras páginas de la crónica de Almagio excitaron su curiosidad, y tras negativa de las instituciones consultadas para recaudar fondos, se vio obligado a hacer algunos sacrificios para comprar los manuscritos y traducirlos literariamente.
Introducción preliminar El presente texto, que aquí y ahora presentamos en rigurosa primicia, constituye un documento de incalculable valor, una fina joya historiográfica destinada a poner nueva luz a las numerosas incógnitas y lagunas que sobre el desarrollo del reino de Aragón, durante los cruciales años finales del siglo XI, se habían mantenido hasta ahora. Si exceptuamos la vida del santo espurio Procopio, incluida por el autor a modo de anexo, aunque redactada por otra pluma algo anterior, dos son en realidad los relatos que transcribimos, ambos originalmente sin título e indudablemente escritos por la misma persona. Su datación, a tenor de los datos en ellos expuestos, se situaría en torno a finales de 1096 para el primero y de comienzos de 1098 para el segundo. Se trata de los que podríamos calificar como la crónica de un viaje, elaborada en latín por imperativo del emir de la taifa zaragozana Ahmad Al Mustain (que reinó desde el 1085 hasta su muerte, acaecida en 1110), acompañada de una carta en árabe rubricada por el mismo autor y destinada al escribano de dicho emir, un hasta ahora desconocido Mohamed el Garrafa). El autor, ese Almagio da Montefiore del que hasta el presente tampoco habíamos tenido noticia alguna, habida cuenta de que la chancillería papal de finales del siglo XI vivió momentos de extrema confusión a causa de los enfrentamientos con el emperador, el exilio del propio pontífice Urbano II y la aparición de diversos antipapas, se nos presenta como un eclesiástico florentino afincado en Roma, nombrado legado pontificio por aquel papa y enviado a la corte de Sancho Ramírez en la primavera de aquel infausto año de 1094, el año de la muerte del propio monarca aragonés. Y he aquí la primera de las novedades aportadas por este texto, es decir, la sospecha de que el fallecimiento del rey en junio de 1094, hasta ahora atribuida a una saeta musulmana y acaecida en el curso de una rutinaria operación de observación frente a las murallas de Huesca, se debió en realidad a una trama urdida por el infante Pedro, su primogénito y por ello heredero al trono de Aragón y Navarra. Asimismo, se incluyen nuevos datos sobre la mítica batalla de Alcoraz, la que en noviembre de 1096 permitiría a Pedro ocupar Huesca a los musulmanes, y sobre la supuesta aparición de san Jorge en el curso de dicha batalla. Aunque no es el momento ahora de desvelar los entresijos del texto, sino de simplemente exponerlo al público con el fin de que expertos en la materia lo estudien desde todas las perspectivas posibles. Por mi parte, me he limitado a traducir tanto del latín como del árabe ambos manuscritos, darles título, dividirlos en epígrafes y establecer algunas investigaciones personales realizadas en torno a los hechos narrados, los cuales se exponen brevemente en el epílogo. La primera pregunta que sin duda surgirá entre los expertos y lectores en general, a tenor de los recientes escándalos que sobre el tema se han producido, será la relativa a si se trata de manuscritos auténticos o bien simples falsificaciones. ¿Quién no recordará el caso del diario de Hitler, que en 1983 llegó a engañar al prestigioso historiador británico Hugh Trevor-Roper, y que más tarde demostró ser un timo orquestado por el falsificador Konrad Kujau? ¿No existe la sospecha de que el supuesto diario de Jack el Destripador, descubierto en Liverpool en 1992 y posteriormente publicado, sea asimismo un fraude editorial? Así pues, y curándonos en salud, el que rubrica estas páginas y la editorial han decidido publicar el texto íntegro convenientemente traducido, dejando luego en manos de todos los expertos que lo deseen el estudio pormenorizado de ambos manuscritos, los cuales, aunque se conserven en nuestro poder, quedan asimismo a su disposición. Tipos de letra, fórmulas y frases empleada en la redacción, materiales utilizados en su elaboración (sobre todo tinta y un primitivo papel de lino, seguramente procedente de los molinos documentados que ya existían en la taifa zaragozana)..., todo ello es susceptible de ser analizado al objeto de verificar su autenticidad mediante cualquier método de prueba, incluidas la química o la biológica (rastros de polinización, sustancias incluidas en la elaboración del papel o la tinta, etc.). No obstante, antes consideramos de sumo interés dar a conocer la forma en que dichos manuscritos llegaron a nuestro poder, al creer que este aspecto del caso puede influir a la hora de valorar su originalidad o posible falsedad. Esta apasionante historia (permítaseme el adjetivo por considerarlo el más adecuado a lo que ahora voy a relatarles) comenzó el año 2001, allá por el mes de septiembre, pocas horas antes de que los newyorkinos sufrieran aquellos terribles atentados contra sus Torres Gemelas que dejaron dislocada y como medio mutilada la silueta de su gran ciudad. Fue en ese día 11 de dicho mes cuando recibí la extraña llamada que, procedente de París, sin duda iba a cambiar mi vida y la de mi editor. Recuerdo que el teléfono sonó muy temprano aquella jornada, precisamente en ese mínimo momento del día en que la mañana apenas titubea tras las ventanas y los humanos solemos cuestionarnos la mayor parte de nuestros principios. -Allô?, monsieur Gomegó? Mi primera reacción fue de sorpresa, pues no tenía entonces por costumbre mantener contacto con lugares tan alejados de mi limitado entorno vital. Además, todavía me encontraba semidormido y por ello poco proclive al uso de lenguas como el francés, que pese a ser comunitarias, resultaban para mí bastante extrañas. -Sí, yo mismo. -Hablo poco espaniol..., poquito, poquito. -Pues, si no le importa, cuando aprenda, entonces, vuelva a llamarme. -No, no se moleste usted pas..., quiegó hablag de un escritóóó´, monsieur. -¿Escrito?, ¿qué escrito?, ¿se refiere usted a alguna de mis obras? Si tiene usted alguna queja, hable antes con mi editorial. Además, ¿cómo ha conseguido usted mi número? -Pregsisamenté ha sido su editogggial quien me lo ha fasilitadóóó. En fin, no nos extenderemos más en tales prolegómenos, que sólo servirían para confundir al lector. Un exceso de palabrería podría afectar además a la credibilidad de nuestras explicaciones. La cuestión es que el comunicante, en un principio anónimo y posteriormente presentado ante mi escéptica mirada bajo el nombre de Sebastien François Piulats Tsé, era hijo de un español que, como tantos otros, acabó exiliado en Francia desde 1939 a causa de nuestra desgraciada Guerra Civil. En dicho país, casaría posteriormente con una discreta dama de la alta jerarquía camboyana llamada Wailin Tsé Salot, lo que explicaría su exótico segundo apellido (pues el primero delata un evidente origen catalán) y la chanza con que al escucharlo en un principio me tomé al asunto. Fue el tal Sebastien François (a partir de ahora simplemente Sebastien) quien nos contó la historia de los manuscritos aquí traducidos y publicados, que en aquel momento y desde hacía unos cuantos años se encontraban ya en su poder. Resultó haberlos heredado de su padre (un catalán llamado Jaumet Piulats i Comasòlives, el exiliado por más señas), quien en 1936, con 20 años recién cumplidos, se encontraba realizando su servicio militar en el cuartel zaragozano de la Aljafería). Era Jaumet de tendencias claramente anarquizantes, por ser hijo de un obrero barcelonés del ramo textil que ya de chico le aleccionó en las supuestas virtudes de la acracia, los valores de la solidaridad universal y el odio a todo tipo de gobierno reaccionario y clerical. Dejando de momento estas cuestiones ideológicas, sepamos que el tal Jaumet, mientras cumplía sin ninguna convicción su deber para con la patria, descubrió cierta noche de primavera, mientras efectuaba un periodo de guardia durante el cual simplemente se dedicaba a pasar tiempo en retrete, una pequeña jarra escondida bajo una baldosa mal encajada. Aun con los pantalones bajos, limpió el polvo de la pieza, rompió el reseco precinto de cera que la cerraba, hurgó (imagino que apresurado) en su interior y acabó descubriendo ambos manuscritos. Las tristes circunstancias que pocos días después le tocó vivir a España no permitieron a Jaumet evaluar a fondo el contenido de los legajos, pues debemos asimismo considerar que por su falta de educación tampoco era un experto en la materia, y que el único latín que seguramente debía conocer eran las siglas RIP (tan frecuentes por otro lado en cementerios y chascarrillos). Sublevado contra la República el general Miguel Cabanellas, jefe de la división orgánica que tenía su sede en Zaragoza, la situación de la capital del Ebro experimentó un giro copernicano. La violencia aplicada contra todos los que mantuvieran connivencia con ideologías de izquierdas, o simplemente simpatizaran con el gobierno republicano, ha sido ya estudiada por diversos especialistas y resulta sobradamente conocida. Por tal razón, un Jaumet temeroso de que se descubriera su talante libertario decidió huir, en cuanto tuviera ocasión, hacia el Aragón no sublevado, lo que consiguió a comienzos de agosto cargando con los manuscritos encontrados en la Aljafería. Se sucedieron a continuación más de dos años de guerra tanto en los frentes aragoneses como catalanes, encuadrado en una columna ácrata, hasta que la derrota republicana obligó a Jaumet a huir a Francia hacia enero de 1939. En ese país, tras sufrir los avatares de un nuevo conflicto que empujó al catalán a combatir en la resistencia antinazi, dicho es que matrimonió con la mencionada Wailin Tsé, ilustre emigrada de su Camboya natal por ser de condición procolonialista. De esta unión nacería en 1953 nuestro Sebastien, quien a su vez heredaría de su padre los documentos de la Aljafería. Tantas desgracias y trasiegos habían mermado notablemente la salud de Jaumet, hasta el punto de que éste fallecería dos años después del nacimiento de su único hijo. Guardó Wailin la herencia que su progenitor había legado a Sebastien, de forma que cuando éste cobró uso de razón intentó descifrar lo que en los documentos había escrito. No fue posible, debido también a su desconocimiento del latín y del árabe antiguo y a la pésima caligrafía de su autor, lo que durante unos años le hizo arrinconar el hallazgo de su padre. Pasado ese tiempo, recuperó la idea de sacar provecho a los manuscritos, y sabedor por su madre de su procedencia hispánica, decidió propiciar el interés de algún latinista. Casualmente descubriría mi nombre en un buscador internáutico, poniéndose de inmediato en contacto conmigo a través de la editorial. De ahí la llamada telefónica con la que hemos iniciado este relato. Cien mil francos fue la cantidad exigida por Sebastien (aún no circulaba el euro) por ceder ambos escritos. Y una merde, contesté irritado, hasta que no lo examine, ni un duro. A la semana siguiente llegaba a mi poder vía SEUR, procedente de la capital del Sena, un paquete con las diez primeras páginas fotocopiadas del primer manuscrito, y tras una lectura detallada, consideré la oportunidad de solicitar una beca al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) para adquirir lo que ya consideraba como “un documento de incalculable valor. No ha lugar, en todo caso lo compraremos nosotros, fue la respuesta. A continuación, me dirigí al consejo comarcal de la Litera Baja (Alto Aragón), que mostró cierto interés, aunque argumentó la siempre socorrida falta de fondos para su negativa. No importaba. Convencido ya como estaba de la enorme importancia de aquel escrito, opté por llevar a cabo un estricto plan de ahorro personal y solicitar un crédito a la Caja Rural, llegando hasta el extremo de imponerme ayunos extraordinarios y guardar toda la paga extra de julio para reunir el montante exigido. Así, en dos meses conseguí los 24000 euros precisos y contacté con Sebastien para cerrar el trato. Ahora son 30000 euros. Ya sabe, la inflación, otros posibles clientes más solventes.... Al parecer, el gabacho había aprendido ya a la perfección la lengua de Cervantes, al menos en lo que a la especulación económica se refiere. Concédame dos semanas y manténgame esa última cifra –le pedí a aquel bucanero de la cultura. La verdad es que el tal Sebastián me estaba resultando un hueso duro de roer, un verdadero especulador que pretendía aprovecharse de mis enormes ansias de conocimiento para lucrarse a mi costa. ¡Menudo cuatrero! Tuve que apretarme nuevamente el cinturón, hipotecar un párking de mi propiedad e incluso vender un segundo vehículo (el utilizado por mi esposa) aprovechando el plan Renove decretado por la administración central. Al final, y no sin ciertos apuros, lograba hacerme con los documentos. Siete meses de total dedicación me había llevado la traducción y el estudio pormenorizado de los escritos de Almagio, comprobando cada dato y arañando palabra tras palabra el sentido de la difícil caligrafía de su autor. En varias ocasiones he tenido la sensación de que muchos párrafos habían sido redactados con prisas y sin demasiado cuidado, como empujados por la premura y el deseo de acabar cuanto antes. El fruto de este trabajo es el texto que a continuación vendrá, convenientemente dividido en epígrafes inexistentes en el original y cuyos títulos son también míos; el único propósito que me ha empujado a tal fraccionamiento ha sido el de hacer su lectura más agradable y provechosa. Adelanto que mi traducción tiene más de literaria que de literal, puesto que ha sido concebida esencialmente de cara al gran público aficionado a la historia, aunque, eso sí, respetando el sentido original de cada frase y, por supuesto, la total fidelidad a los hechos narrados. Asimismo, se incluye al final un breve epílogo, en el que se añaden nuevos datos derivados de mis últimas investigaciones respecto a la veracidad de lo que en aquellos queda expuesto (7-14). Crónica Traducción del latín de Eulogio Romero González Material: pasta de papel de lino, de indudable origen islámico (+ ilustración) (15) Una noche, después de haber rezado y llorado mucho tiempo (dicen que es sano llorar de vez en cuando; si nadie te ve, alíviate), me encontré ante un hombre aparentemente enfurecido y dispuesto a castigarme por mi falta. Lo reconocí de inmediato por la luz que lo inundaba, el resplandor envolvente, la muestra de su omnímodo poder. No era otro que Jesús divino, a cuyo lado se encontraba sentada sobre un trono dorado una mujer de gran belleza y gracia maravillosa. En mi desamparo, me volví hacia ella con los ojos arrasados de lágrimas. Qué compungido me sentía. Entonces, la Virgen, pues no era otra la dama, se incorporó con gracia, e inclinándose hacia su preclaro Hijo le pidió perdón por mis pecados, misericordia para mis desdichas, levedad para mi espíritu atormentado. La penitencia, que tal como ya anuncié no resultó eterna, fue sin embargo inmediata, sintiendo azarosamente el dolor por todo mi cuerpo. Ante la adversidad, la oscuridad traicionera de Satán, siempre el favor del Cielo iluminado. Aparecieron las heridas, sangrantes lagas, laceraciones en manos, pies, frente y costado, todas a una propiciadas al modo de la pasión de Cristo y provocando en mí horribles sufrimientos. Hube de vendarlas de inmediato, puesto que dejaban un constante reguero de sangre allí por donde mi cuerpo hacía acto de presencia. Y, claro es, así no podía cumplir con mis obligaciones de chantre, ya que la intervención de Dios sobre mis míseras carnes no tardaría en delatar mi falta. Me había convertido en milagrosa criatura de un Padre justiciero y a la vez bondadoso, empeñado en reconducir mi camino hacia la salvación. Siempre sea alabado y me castigue en la medida de mis merecimientos. Toca el cuerpo de Cristo y sanarás, me dijeron los sueños de aquellas infaustas noches. El Cuerpo resucitó y subió al cielo, cuestionaba durante el alba de la siguiente mañana. No, no todo, insistían mis visiones nocturnas, quedó el Prepucio divino, la carne de la Circuncisión, búscalo entre los aragoneses, lo guardan allí. Y se produjo de nuevo el milagro, porque aquel que se decía designado por Dios, el pontífice Urbano Segundo, se metió un dedo en una oreja, hizo crujir las mandíbulas y sacudió la cabeza, todo para mandarme precisamente en misión hacia aquellos lejanos reinos. Siempre es y siempre será que los designios del Señor son cada día más inescrutables. Ahí radica precisamente el misterio divino, y con él, el de nuestra propia existencia (20-22). Aquella noche, mientras defecaba mis inmundicias (había comido carnero asado acompañado de un pan tierno y crujiente, y tal fue mi hartazgo que las premuras se hicieron sentir de inmediato), levité hasta lo más alto de la estancia; y cuando el Espíritu me elevaba hacia aquellas lúgubres alturas, sentí que me fusionaba por entero en lo incognoscible, con las vergüenzas a modo y sin el amparo correspondiente, pues me hallaba marcado por la desnudez y la impudicia. Qué tremenda locura, qué horrible aprensión. Fue entonces, mientras yo perdía por entero la noción de las cosas terrenas y la situación me impedía expresar lo que yo había visto en medio del deslumbramiento, cuando me sorprendió la cuidadora del lazareto. El horror se apoderó del lugar, y la viuda (pues tal era su condición mundana) huyó despavorida gritando auxilio y proclamándome santo sin conocer mi verdadera condición de pecador (arrepentido, eso sí, pero pecador al fin y al cabo) (22-23). (Llegados a este punto, en un aparte, uno de los comensales me dio a entender como pudo, usando de gestos y caras colmadas de asco, que a ver si mataban de una vez a la tal Cristina y podían concluir la cena en paz. Realmente la historia de aquella mártir nos estaba resultando punto menos que vomitiva y un tanto exagerada, pues no existe ser humano que resista tales estupideces) (32). Los canónigos agustinos del valle de Fanlo, bajo la dirección de su abad Banzo, casi cuarenta años atrás habían divulgado el culto a Procopio de Utxafava, conocido como el fecundador, un santo del que apenas se tenía noticia entre los más consumados hagiógrafos. Apoyaron aquellos sus prédicas en el asombroso hallazgo de una incorrupta y milagrosamente perfumada piel descubierta por un carnero, animal que tras el suceso presuntamente habló diciendo que Dios estaba con él y que aquello era parte de su Hijo. Lo que venía a significar que se trataba precisamente del Santo Prepucio, el divino pellejo de Jesús. La comarca cantó entonces loores a la Virgen y a su bienaventurado Vástago Salvador de la Humanidad, canciones que produjeron embarazos milagrosos sin ayuntamiento carnal y aun entre los animales tuvieron lugar extraños alumbramientos fuera de los periodos propios, de forma que todo el mundo en aquellas tierras se lanzó a la procreación instaurando de nuevo el paganismo, la carnalidad y el vicio nefando incluso per angostam viam. En el éxtasis que se produjo, hasta los animales huyeron despavoridos al ser perseguidos por unos rústicos empujados por la lascivia. San Agustín pecó con la carne y se salvó, nosotros pecaremos y también nos salvaremos, argumentaban los más conocedores. Fueron años diabólicos, de libertinaje y concupiscencia, hasta que semejantes males llegaron a oídos de las más altas autoridades del reino. El obispo García de Jaca, hermano menor del rey Sancho, puso el grito en el cielo denunciando que Satanás había llegado a convencer incluso a sus propios canónigos, los cuales abandonaban el celibato para practicar los más diabólicos sacrilegios. Haciendo acopio de energía, les aplicó la estricta regla agustiniana haciéndoles comprender que san Agustín había pecado, sí, pero más tarde se arrepintió aplicándose las convenientes disciplinas; luego les impuso la vida comunal y el fin de las prácticas seglares, hasta que pudo erradicar todos aquellos vicios y malas costumbres. Incluso el legado pontificio Hugo Cándido, llegado no hacía mucho a estas tierras, conoció el hecho y empujó al monarca a poner fin a lo que parecía una nueva Babilonia. Los barones del rey fueron enviados a la comarca de Fanlo y sus mesnadas acabaron eliminando el pecado de raíz. Pero, ¿y el Santo Prepucio? Su memoria se perdió entre la sangre derramada de los heresiarcas (48-49). Nota de Eulogio Romero. Por razones de rigor y orden en la narración, reproducimos a continuación el texto traducido del latín donde se incluyen la vida y supuestos milagros de Procopio, y que apareció en un pergamino adjunto al relato de Almagio (62). A poco a poco, acudió a rezar a la capilla del Salvador, y allí, el asta de Procopio, ante tan distinguido monje, tan hermoso de facciones y tan gallardo de cuerpo, comenzó a manar una espesa y dulce leche de la que bebieron todos los que por allí transitaban, y no fueron pocos los que curaron así de sus enfermedades o fueron testigos de acontecimientos sobrenaturales, pues hubo incluso un cantor castrado desde joven a quien le crecieron de nuevos los testículos como por arte de magia. Luego, de la improvisada fuente siguió brotando líquido, esta vez en forma de fresquísima y rubia cerveza, que aliviaba la sed de todos los que allí bebían. Nadie conocía la razón de aquel milagro, que algunos atribuían a una intervención directa de Dios por ser aquel el lugar donde tiempo atrás el presbítero Amando levantó la iglesia. Pero todos, todos acudían sedientos a la fuente, cuyos efluvios obraban prodigios variadísimos. Así, una anciana a quien Cristo no había querido conceder descendencia, quedó preñada nada más engullir la pócima y sin haber conocido varón. Otro creyente, esta vez un leproso, vio curadas sus llagas simplemente al lavarse con el amarillento líquido, lo que convirtió el lugar en punto de afluencia de numerosos enfermos y de otras gentes que solicitaban favores carnales tanto por el camino natural como por la vía más angosta, la transitada por los pederastas (68). Gracias a Dios, y por un nueva intercesión de Nuestro Señor Jesucristo, no ha mucho que otras aldeanas descubrieron entre unos riscos los restos de aquella capilla, sintiendo de inmediato ante el miembro incorrupto de Procopio un beatífico placer casi carnal. Días después, y en el mismo lugar, tuvo lugar el asombroso hallazgo de una incorrupta y milagrosamente perfumada piel descubierta por un carnero, animal que presuntamente habló diciendo que Dios estaba con él y que aquello era parte de su Hijo. Era sin duda el Prepucio que Procopio, aun tras su muerte, siempre había llevado consigo desde que Dios se lo entregó. El presbítero Adelfo levantó junto a esta humilde casa de San Andrés de Fanlo una nueva morada para aquellas sublimes reliquias, y hoy día hasta los muy justos reyes Rodemiro y Ermesinda hacen entrega de todo tipo de riquezas a sus cuidadores (69). Hasta que cierto día llegó la desgracia, que vino al parecer buscada o acaso provocada. Debo decir que no asistí a los hechos, pero sí a sus consecuencias. Según me contaron, el rey Sancho se acercó en exceso a las murallas de Huesca, recibiendo allí la herida de una saeta salida de entre las almenas. Todo resultó muy confuso, y poco puedo añadir para aclararlo. Entre varios barones lo llevaron hasta el castillo, donde, tumbado en su cama y con el dardo todavía clavado, pidió quedar únicamente en compañía de su médico. Pasado un tiempo, ordenó luego llamarme argumentando precisar de las postreras asistencias espirituales. Una vez en su presencia, contemplé la herida, que seguía sangrando pese a los apósitos del físico. Almagio, siéntate a mi lado, me pidió. ¿Por qué yo?, inquirí. Porque eres un ingenuo. Ah. Sí, ingenuo, candoroso y sin doblez, y además, buscas la Verdad. Pensé que el rey deliraba por causa de la calentura, aunque a medida que me hablaba, sus palabras me parecieron extremadamente cuerdas. No me mata el enemigo, sino que me asesinan los míos, me anunció cuando el físico húbose alejado a un rincón de la sala. ¿Qué decís? Lo que oyes, Aimerico, el que me lanzó la flecha surgió de entre los que me acompañaban, imposible que fuera un sarraceno, porque allí donde me hallaba tenía todo el campo ante mis ojos; el sicario que me tendido en esta cama ha sido enviado por traidores a mis espaldas. Dios, pensé, debería irme ahora mismo de aquí, pero no lo hice porque aquel hombre parecía necesitar de ayuda espiritual. ¿Quieres hablarme de tus pecados?, inquirí. Al diablo con mis pecados, necesito que me escuches para que en Roma cuentes todo lo acontecido, el pontífice sabrá entenderlo y actuar en consecuencia. A cada suspiro del monarca, el médico se acercaba preocupado. Apártate, mal físico, no quiero tus cuidados, insistía Sancho, seguro que obedeces a mi hijo. ¿Por qué mencionas a tu hijo?, quise saber. Porque me odia y me ha odiado siempre desde que repudié a su madre; así me lo ha manifestado cuando ha tenido ocasión, aunque nunca ante testigos. ¿Tiene todo esto algo que ver con el culto a Procopio y al Santo Prepucio?, aventuré. Lo tiene, por supuesto que lo tiene... (92-93). (Debo pediros perdón por las opiniones que sobre vuestra religión aquí se vierten, y que son simplemente las que Frotardo nos esgrimió en su discurso; sin embargo, si pretendo que sólo la verdad salga de mi pluma no tengo más remedio que expresarlas) (127). Y a una señal suya, los soldados me arrastraron con la intención de introducirme en otra celda. Fue en aquel preciso instante que, seguramente a causa del nerviosismo y de la tensión del momento, Dios provocó en mí la levitación más intensa y trascendente de todas las que hasta el momento había padecido. Los sayones, a pesar de que mostraron extrema fortaleza y energía, no lograron evitar que me elevara sobre sus cabezas hasta el techo del pasadizo, aunque uno de ellos, agarrado a mis pies, ascendió conmigo entre amenazas y gritos de terror. Baja de ahí, renegado del demonio, pecador, hechicero, criminal..., exclamaban sus compañeros blandiendo todo el repertorio de armas. El rey, en cambio, parecía divertirse con la escena, y durante un rato se dedicó a ejercitar la puntería lanzado cintarazos contra mis pies (155). Pero, ah, no acaba aquí la historia de nuestras pequeñas mártires. Hubo una tercera santa de las que no teníamos noticia, y sobre quien... (aquí, el obispo Pedro se atrancó, así mismo lo recuerdo)..., Dios, en su divina misericordia..., ha vuelto a darnos la luz, precisamente ahora que necesitábamos una señal de su predilección por este reino, justo cuando nos encontramos a punto de iniciar una nueva batalla contra el infiel. Gracias le sean dadas a nuestro abad de San Juan, el venerable Aimerico, que ha descubierto en su biblioteca el documento que demuestra la existencia de una tercera mártir, asimismo hermana de Nunilo y Alodia... (Recordé entonces a los laboriosos falsificadores del cenobio, realizando la meritoria tarea de inventar aquello que nunca había acontecido) (171). Entonces fue llamado uno de los principales judíos de la ciudad, un médico de afamada cultura al que llamaban Mosé Sefardí, y quisieron practicar con él lo mismo que en su tiempo hizo la emperatriz Elena con el hebreo Judas para descubrir la Vera Cruz. No sé si estáis al corriente de la historia, imagino que no, pero no me alargaré más de lo debido. En definitiva, que lo lanzaron a un pozo seco y allí lo tuvieron durante seis días hasta que, hambriento y sobre todo sediento, comenzó a gritar “Aragoneses, guerreros de Cristo, he tenido ya la visión milagrosa”. Pedro y algunos de sus canónigos se acercaron al borde del agujero y le preguntaron por dicha visión, a lo que Mosé contestó que quizá bebiendo un poco de agua podría contar lo acontecido. Se la dieron. Bebió del odre hasta dejarlo completamente desinflado, y entonces comenzó a hablar con tanta pasión que hubieron de sacarlo de su peculiar celda para narrarnos a todos, una vez de nuevo en asamblea, lo que Dios le había anunciado. ¿Os acordáis del caballero aquel, cuyas armas blancas y resplandecientes relucías como los rayos del sol, que se apareció en medio de la batalla donde fueron derrotados los sarracenos?, inquirió a los presentes. Nos miramos con escepticismo, aunque algunos, tras un cierto cavilar, contestaron que sí, que se acordaban bastante. ¿Y de su caballo enjaezado con paramentos plateados? Bueno, pues también se acordaban. ¿Y que portaba un escudo con la señal de la Cruz y que mató agarenos con una fuerza demoledora? Sí, sí, claro, se animaron otros. Pues no era otro que un santo oriental llamado Jorge, Dios me lo ha comunicado para que sepáis que vuestra victoria fue el fruto de vuestra fe. ¿Jorge, qué Jorge? Uno que murió martirizado en tierras orientales, Ah, ¿y de Mimosa?, ¿Dios no te ha dicho nada de Mimosa? Nada. El rey Pedro, antes meditabundo, pareció comprenderlo todo de inmediato. ¡Cuán equivocados estábamos!, exclamó extasiado, buscábamos una santa y en realidad era un santo el que nos permitió vencer; abad Aimerico, busca información en tu biblioteca, debes ponerte de inmediato manos a la obra para dilucidar lo que este judío realmente nos pretende decir. Alteza, así se hará. Conocida su habilidad, imagino que el abad apenas tardaría un par de jornadas en encontrar el pergamino más conveniente. En cuanto dispongamos de la documentación adecuada, adoraremos a ese tal Jorge como nuestro nuevo patrón, pues fue él quien nos permitió derrotar a los infieles y conquistar tan admirable ciudad, sancionó el monarca. Así fue como Mimosa acabó en el reino del olvido para dar paso al caballero Jorge, el nuevo adalid de los guerreros aragoneses. Quizá la historia os parezca una verdadera estupidez, pero así aconteció porque así yo lo vi (192-193). Carta de Almagio da Montefiore a Mohamed el Garrafa Traducción del árabe por Eulogio Romero González: Material: el mismo tipo de papel de lino (+ ilustración) (199). Venerable Garrafa. Como hombre de la corte y secretario de nuestro emir y señor Al Mustain, Alá lo acoja en su seno, me pides que te narre los acontecimientos posteriores a mi primera llegada a la ciudad de Zaragoza, para dejar constancia de todo ello en la crónica que sobre este reino estás redactando por encargo por encargo de nuestro emir y señor el dicho Al Mustain, Alá lo acoja en su seno todas las veces que sea preciso. Acontecen tiempos aciagos, bien lo sabes. Los morabitos norteafricanos, alentados por sus supuestos poderes sobrenaturales, acosan estas tierras para incorporarlas a sus posesiones. Por otro lado, los príncipes cristianos de Aragón, Urgel, Valencia y Castilla tampoco se quedan mancos en sus pretensiones, y es probable que estemos asistiendo al fin de un periodo de libertad para los vasallos del emir zaragozano. Entiendo que, con la crónica que estás redactando, tu finalidad no es otra que dejar constancia de una época que se acaba. Es pues mi intención la de contribuir a tu obra en la medida de mis posibilidades, narrándote los hechos en los que he sido protagonista y aportando las oportunas consideraciones, para que hagas de todo ello el uso que juzgues oportuno (201). Tras mi huida de Huesca, nuestro común señor al Mustain me trazó con suma cortesía y me concedió quince días de plazo para que explicara por escrito los motivos que me habían llevado hasta su corte. Con la mitad de ese tiempo tuve más que suficiente, puesto que me encerraron en una cámara del alcázar y, aunque estaba convenientemente atendido, apenas pude abandonar el habitáculo durante aquellos días. El resultado de mi crónica, cuyo contenido conoces perfectamente, no sólo complació al emir, sino que le provocó más de una sonrisa y alguna que otra carcajada. Por aquel entonces, mi único interés era el de poder regresar a Roma, para lo cual precisaba del permiso y del apoyo del señor Al Mustain. Éste, antes de darme una respuesta a mis solicitudes, me pidió que tuviera paciencia y que le dejara algún tiempo para comprobar lo que en mi escrito se decía, pues, según el mismo Al Mustain, en él se vertían ciertas explicaciones y se valoraban algunos sucesos de sumo interés para su propios gobierno y persona. En especial, le interesaba todo lo relativo al asedio y capitulación de Huesca, así como las alianzas establecidas entre el rey Pedro y el castellano Sidi Campidoctor. La verdad es que no puedo quejarme de mi encierro, que se me antojó una cárcel de oro bien distinta de la que durante tanto tiempo padecí en el reino aragonés (202). Porque, para colmo, has tenido la desfachatez de blasfemar contra nuestra religión y nuestro profeta Muhamad, atribuyéndole pecados inventados y por supuesto totalmente falsos. Son historias que corren entre los cristianos, intenté justificarme. Claro, y vienes a mi corte a contármelas. Piedad, señor, os lo ruego. Habrá castigo, te lo aseguro, pero no adelantamos acontecimientos, antes es mi deseo aclarar otras cuestiones; por ejemplo toda esa extraña historia del Santo Prepucio. Garrafa, con toda sinceridad te lo escribo, si bien ya no sé si mis visiones en las que la Madre de Dios me enviaba tras el anto Pellejo eran reales, o bien fruto de mi acalorado espíritu, en verdad te digo que mi periplo en busca de aquella reliquia por tierras aragonesas realmente aconteció tal y como se lo redacté a nuestro señor. Reconoce que no anduve muy acertado inventando mi historia de las llagas, pero con ello sólo pretendía tentar la compasión de Al Mustain. Lo del Prepucio, le aseguré, es cierto; o al menos os lo he contado tal y como me lo contaron a mí. Pero ingenuo Almagio, ¿pretendes hacerme creer que la carne de la circuncisión de Jesús se ha conservado intacta hasta hoy? Señor, ya no sé qué pensar, haced de mí lo que deseéis, manifesté sintiéndome derrotado y procurando no hacerle pasar por crédulo y estúpido. Llegado aquel momento, resultaba preferible no perseverar en mi error y abandonarme a la voluntad de Al Mustain, pues deduje que cuanto más ahondara en aquel asunto, más cruel sería mi castigo (206). Salve, Almagio, Alá te acompañe; no, no pongas esa cara, quiero hablarte de algo que de seguro llamará tu atención. Ya lo ha dicho el venerable Al Mustain, hasta hace unos ocho años fue súbdito del monarca aragonés, llegando incluso a seguir las enseñanzas de aquellos a los que tú llamas procopianos. Pero cuando al rey Sancho Ramírez, influido por sus malos consejeros, le dio por exterminar a la secta, convenció al noble García Aznárez para que acudiera a mi encuentro y diera fin a mi vida. Por fortuna fui informado de tales intenciones, y lo que en un principio había sido una celada preparada para matarme, se convirtió al final en una trampa para el propio García, pues aunque consiguió convencerme para que me acercara hasta su casa, no lo hice solo como pretendía, sino en compañía de mis hombres. Sucedió allí una ardua discusión en la que García acabó confesando sus intenciones; luego, en un momento de ofuscación, se lanzó contra mí con una daga en la mano. No hubo sorpresa, sino que me limité a defenderme y pedir ayuda, de forma que mi atacante se convirtió en la víctima de aquel engaño. ¿Y sabes a qué se debió semejante tragedia? No. Pues a que me tenían por depositario de ese pellejo al que tú llamas Santo Prepucio de Cristo, y por lo tanto se me consideraba enemigo del rey; reconozco, querido Almagio, que se sentí aterrado ante aquella muerte, e inmediatamente abandoné mis tierras para dirigirme hasta este fértil valle sarraceno. Una historia tan extraordinaria como la mía, sin duda, pensé. ¿Y el rey, qué hizo el rey?, le insté curioso. Maldito Sancho, manifestó; aquel injusto rey, que tan complacido se había sentido en el pasado con los adoradores de Procopio, ordenó que mis casas fueran destruidas, apoderándose sin reparo de mis propiedades; ojalá sus huesos quemen perpetuamente en el infierno. Pero, ¿era cierto lo que decían respecto a que poseíais en Prepucio? Sí. La sorpresa que tal afirmación me produjo fue mayúscula y un tanto turbadora. Explicadme, os lo ruego, solicité con el ánimo agitado. Tampoco hay mucho que explicar; los procopianos a los que aludes en tu escrito, y con quienes compartía muchas de sus creencias, me entregaron un pedazo de piel perfumada que guardaban en una arqueta y que decían ser el prepucio de Cristo; seguramente lo hicieron confiando en mi condición nobiliar; y cuando huí hasta este reino, lo traje conmigo y se lo entregué a nuestro emir. Miré al aludido y éste me devolvió con sorna la mirada. Sí, Almagio, me dijo a continuación, ¿a que no te lo esperabas?; y ahora creerás que tu dios te ha empujado hasta mis tierras para encontrar lo que andabas buscando con tanta insistencia. Señor, no sé qué puede pasa. El tercero de los personajes a los que me enfrentaba, que todavía no había despegado los labios, parecía sin embargo estas disfrutando enormemente con mis continuos asombros. ¿Puedo ver esa santa piel? Lo siento, no, la mandé enterrar en nuestro cementerio; y no tengo ninguna intención de buscarla, pero te puedo asegurar que si aquel pellejo era capaz de hacer milagros, yo soy hijo de la luna. Intervino entonces Céntulo reafirmando lo dicho por al Mustain, y aun manifestándome que él tampoco creía ya en la veracidad de aquella supuesta reliquia, pues se había convertido al mahometanismo para poder disfrutar de todas las mujeres que quisiera tanto en la tierra como en el cielo. Valiente razón, pensé en aquel momento, aunque no tardé en relacionar el libertinaje de los procopianos, tan estimados por el conde, con esa suerte de inmoderación carnal de que a causa de su religión disfrutan los varones musulmanes (208-209). Señor, antes, permitidme una pregunta, os lo ruego. ¿Sabéis realmente cómo murió el rey Sancho Ramírez? Al Mustain apenas pensó su respuesta. No, ni me interesa, aunque cuando conocimos la noticia, Benimusa buscó entre sus guerreros al que supuestamente había lanzado el dardo contra el monarca; y surgieron no uno, sino quince o veinte que se atribuyeron la hazaña sin duda en busca de algún premio; al final, decidió olvidarse del asunto porque no hubo forma humana de aclarar nada (211-212). No hace falta que te diga que la conversación con el pontífice me defraudó enormemente, lo cual, sumado a las dudas que ya mantenía desde que partí de Zaragoza, minó mi ánimo hasta exclamar que todo aquello era una farsa, desde la historia del Santo Prepucio hasta las estúpidas creencias respecto al poder de las reliquias; que los engaños de los clérigos cristianos clamaban al cielo y únicamente servían para engrosar sus bienes y empobrecer a los más humildes; que las enseñanzas de Jesús habían sido manipuladas por numerosos falsarios hasta el extremo de convertirlas en incomprensibles y carentes de cualquier sentido; que sólo el profeta Muhamad había sabido dar con la sencillez necesaria para comprender a Alá, Luz de Luz, Enormidad en la Enormidad, Humildad en la Humildad, y que por ello había decidido convertirme en la que ya consideraba verdadera fe como forma de vivir en paz conmigo mismo y de alcanzar la salvación (215). Epílogo Mientras se preparaba su publicación, la lectura y traducción de los documentos anteriores me llevó a realizar algunos viajes a Zaragoza, al objeto de ubicar algunos de los hechos relacionados con nuestra historia. Por supuesto, hoy en día resulta imposible saber exactamente dónde se encontraba escondida la jarra descubierta por el soldado Jaumet, habida cuenta de las radicales transformaciones sufridas por el palacio de la Aljafería tras la Guerra Civil. Pasar de cuartel a sede de las cortes autonómicas aragonesas, tras un ínterin de la restauración a fondo, hacen imposible dicho cometido. Documentado mediante diversas memorias arqueológicas publicadas en los últimos veinte años, pude dar con el espacio que en su tiempo ocupó el cementerio de la Zaragoza islámica, lugar donde según el texto almagiano había sido enterrado el supuesto Prepucio de Cristo. Por simple curiosidad me dediqué a visitarlo, y lo que más me llamó la atención del recorrido fue descubrir la existencia de una curiosa clínica, dedicada desde hace al menos cuarenta años a resolver todo tipo de problemas sexuales (eyaculación precoz, impotencia, dificultades para alcanzar la erección, etc.). Una clínica que, según supe después, goza de merecida fama en toda la región aragonesa. ¿Simple casualidad? Por último, aunque no por ellos menos importante, he logrado descubrir una referencia a cierto Ahmad Ben Kantin en la historiografía islámica de la península, concretamente en la obra de Muhamad Ibn al-Jatib. Los expertos del tema sabrán que este Ibn al-Jatib fue un famoso estadista, historiador y médico que vivió durante el siglo XIV en la corte nazarí de Granada y escribió dos documentadísimas crónicas sobre la historiografía de dicho reino en las que se remontaba a sus orígenes más antiguos. En cierto pasaje de su obra, cuando habla del gobernador almorávide de Zaragoza Abu Bakr Ibn Tifilwit (recordemos que los musulmanes norteafricanos se apoderaron del valle del Ebro en mayo de 1110, cuatro meses después de que muriera en combate contra los cristianos el emir al Mustain), refiere Ibn al-Jatib que aquél se rodeó de poetas, pensadores y hombres de gran prestigio intelectual. Y entre ellos destaca a Ahmed Ben Kantin, cadí de gran valía y recto proceder que había adquirido gran notoriedad en Zaragoza durante el reinado de Al Mustain, el cual huyó de dicha ciudad cuando se presentaron los idólatras del rey Alfonso con intención de conquistarla. ¿Será acaso ese Ben Kantin el mismo Almagio, autor de los manuscritos aquí publicados? Confiamos en que futuras investigaciones aporten nueva luz a los numerosos enigmas que esta edición plantea (219-220).
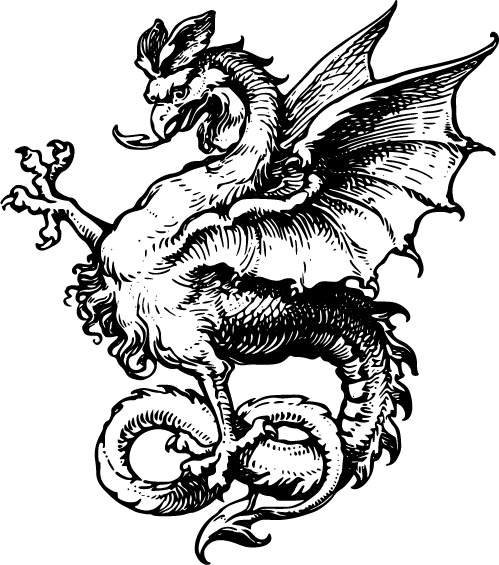 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P