 )
El dibuqq
Valencia, Pre-Textos, 2001
Leopoldo Azancot nació en Sevilla en el año 1935, y en la mencionada ciudad estudió Derecho. Fue subdirector de la revista Indice y, más tarde, también miembro del Secretariado Permanente de Cultura Andaluza y miembro del consejo de redacción de la revista Nueva Estafeta Literaria. Como crítico, colaboró en periódicos como ABC y El País.
La novia judía (1977) Fátima (1979) Ella, la loba (1980) Los amores prohibidos (1980) La noche española (1981) El amante increíble (1982) El rabino de Praga (1983) Jerusalén, una historia de amor (1986) Mozart, el amor y la culpa (1988) Tribulaciones eróticas e iniciación carnal de Salomón, el Magnífico (1992) El dibbuq (2001)
A principios del siglo XV, el rabí Eliezer ben David es llamado a Toledo por el parnás Yosef ibn Yagar para que se encargue de un extraño caso: Azriel ben-Yehudah parece haber sido poseído por un dibbuq, y algunos miembros de la comunidad judía creen ver en él la llegada del Mesías esperado. Tras el pogromo de 1391, las relaciones entre los judíos y los cristianos de la península son muy tensas, y Yosef teme que sus correligionarios, al proclamar la llegada del Mesías, provoquen la violencia de los cristianos. Fiado en sus conocimientos y su fe, Eliezer tendrá que indagar en la vida y en el pasado de Azriel para averiguar a quién pertenece el espíritu que lo ha poseído, lo que lo llevará a descubrir las insanas relaciones que el conocido cabalista mantuvo con su madre Déborah y reprodujo con Miriam, su última amante. La llegada de la Pascua acentuará las discordias entre las dos comunidades, pero Eliezer logrará que del arzobispo de Toledo detenga a los cristianos exaltados que pretenden irrumpir en la judería y liberará a Azriel de la posesión-locura que lo atormenta, y ayudará a restablecer la paz en la ciudad.
Novela de reconstrucción histórica
Judaísmo Sefer ha-Zohar Alquimia Cabala Antijudaísmo Progromo de 1391
http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/125/El_dibbuq
Miembro de una familia más ricas e intelectualmente prestigiosas de la comunidad judía de Toledo. Azriel dedicó su vida a la meditación y el conocimiento, y tras la muerte de su madre se inició en los estudios cabalísticos. Tras haber abandonado a su esposa y haber sido rechazado por Miriam, se encerrará en un torreón de su propiedad, y habrá quien vea en él al Mesias, a un loco o a un poseído.
Presidente de la kehilá de Toledo. Consciente de la precaria situación de los judíos tras la revuelta de 1391, Yosef teme que su pueblo vea al nuevo Mesías en el poseído Azriel, y que el fervor de los suyos desencadene nuevas violencias por parte de los cristianos. Por ello recurrirá al rabí Eliezer, e intentará apaciguar los ánimos de los exaltados, pero no querrá creer que Déborah es la responsable de la situación de Azriel.
Rabí de origen sevillano y amigo de Ibn Yagar que será llamado para intentar exorcizar o sanas a Azriel. Eliezer pertenece a una familia de padres conversos, pero él volvió a la fe de su pueblo y se convirtió en una reputado cabalista, unas veces respetado por los suyos y otras veces rechazado. Tras saber que Azriel es el autor de uno de los libros que marcó su existencia, Eliezer verá reforzado su interés por salvarlo.
Esposa de Azriel. A pesar de s condición femenina, Rahel es una mujer instruida y culta, pues Azriel la hizo partícipe de todos sus conocimientos, incluyendo los más secretos. Azriel focalizará en ella los sentimientos provocados por su madre y despertados por Miriam, pero a pesar de ser repudiada y atravesar importantes problemas económicos, Rahel se mostrará como una amantísima y generosa esposa.
Viuda del rabí Abraham Alfasí, maestro en la cábala y amigo de Azriel. Tras la muerte de su marido, Miriam se hará cargo de los negocios del rabí, y se convertirá en una mujer ambiciosa y de fuerte personalidad. Será entonces cuando conozca a Azriel, con el que iniciará una relación de dominio y al que abandonará tras romper la promesa de casarse con él. Su actitud, semejante a la de Déborah, propiciará la posesión de Azriel
Cabalista judío exaltado que cree que, tras los horrores de 1391, la paciencia de Dios se ha agotado, y han llegado los tiempos del Mesías, en la persona de Azriel. Isaac no dudará en predicar sus ideas en el entierro de uno de sus hermanos en la fe y en la puerta de la propia catedral de Toledo, de donde Yosef y Eliezer tendrán que llevárselo mediante engaños, pues sus palabras ponen en peligro la integridad de los judíos.
Vieja nodriza de Azriel y de su madre. A pesar de su avanzada edad, Ruth, que vivió con Azriel hasta que él se casó, aún conserva lucidez en su memoria, y Eliezer querrá hablar con ella para confirmar sus hipótesis sobre la posesión del cabalista. La nodriza, no sin cierta angustia y excitación, relatará cosas que no había contado nunca antes, y sus palabras ayudarán a esclarecer la personalidad de Déborah.
Madre de Azriel. Déborah, orgullosa y altiva desde niña, asumió, tras la muerte de su madre, la dirección de la vida familiar. Sin embargo, cuando su padre se volvió a casar, ella se vio despojada de su autoridad, y la ofensa que, según ella, cometió su padre, derivó en un profundo odio hacia los hombres, evidente en las enfermizas relaciones de dependencia y posesión que estableció con su esposo y su hijo
Cuando aparece un dibbuq, cuando el alma de un muerto invade el cuerpo de un ser humano vivo, y se posesiona de él, y pugna para hacerse con el control de su conciencia, el orden del mundo parece romperse. Horrorizados, los testigos de este fenómeno sobrecogedor se sienten concernidos por el mismo de inmediato: advierten que el equilibrio que ellos mantienen entre ese orden y el caos puede escapar de sus manos, desaparecer y dejar paso a un desorden absoluto en cuyo seno la vida tal y como ellos estiman digna de ser vivida a no sea posible; cobran conciencia de que están, y siempre han estado, interiormente divididos, y de que aquella parte de sí que consideraban la raíz de su individualidad puede adquirir una desoladora autonomía y arrastrarlos hacia zonas donde lo humano deja de serlo, donde se es sujeto pasivo de experiencias que mejor es no imaginar. De donde un miedo invencible, que pronto se torna colectivo, y que, en cuento tal, se agiganta, crece, se extiende ilimitadamente. A principios del siglo XV, un dibbuq se manifestó en Toledo. El hombre invadido –pues de hombre se trataba- respondía al nombre de Azriel ben Yehudah, y era miembro de una de las familias –diezmada hasta casi la extinción durante las matanzas de 1391- más ricas e intelectualmente prestigiosas de la comunidad judía de la ciudad. Alto, moreno, de cuarenta y cinco años cuando la presencia extraña comenzó a habitarlo, cuando se pobló de voces ajenas, había dedicado lo mejor de su vida al estudio y a la meditación, a la búsqueda del sentido oculto de la existencia, a la comprensión en profundidad de lo que hace de cada ser humano una realidad irrepetible y, sin embargo, semejante -¿hasta qué punto?- a la de quienes lo rodean. Célibe hasta su primera madurez, vivió con su madre hasta que dejó de serlo, hasta que conoció –deslumbrado- a aquélla a quien de inmediato hizo su esposa: Rahel, una muchacha de ojos azul oscuro y cabellera trigueña, signada por la delicadeza y la fuerza, en la que reconoció, no bien la vio por vez primera, la llama inextinguible que alejaría toda sombra de su alma de hombre. no muchos años después de su boda, de que bajo el dosel celeste de la jupá –en una sinagoga atestada por la flor y nata de la judería toledana- se diera y recibiera a la que quería como única compañera en este mundo y en el mundo por venir, murió su madre, viuda desde joven y, desde el inicio de su viudedad, administradora exclusiva del patrimonio familiar; pero no por ello alteró el rumbo de su vida estudiosa, ni se abocó en alguna medida al mundo conflictivo de los negocios; antes al contrario: puso en manos de servidores expertos, de su confianza, la gestión de su fortuna, y él orientó sus indagaciones hacia la cabalá. Tenia edad para ello, y, aunque su formación como talmudista había sido irregular e incompleta, en buena medida sin la guía de maestros seguros, los cabalistas toledanos, a quienes la conmoción producida por los acontecimientos terrible que diezmaran las juderías andaluzas y castellanas unos años antes había movido a romper con las leyes del secreto y a intentar dinamizar con sus saberes ocultos al conjunto de la comunidad de la que formaban parte, lo habían aceptado como uno más entre ellos y habían alentado su búsqueda de una vía audazmente personal para alcanzar la dequebut, la adhesión mística a Dios. Pronto rodeado por discípulos apasionadamente unidos a su persona y a sus enseñanzas, el respeto y la admiración que suscitara entre la mayoría de los miembros de la comunidad toledana hicieron que la revulsión provocada en todos por la posesión de que era víctima no tardara en alcanzar dimensiones desmesuradas. Eran, aquéllos, tiempos terribles. Las transformaciones políticas, sociales y económicas –radicales- por las que atravesaban los reinos peninsulares no eran comprendidas en todo su alcance por los más, y no encontraban hombres capaces de canalizarlas en un sentido positivo, lo que generaba miedo, descontrol de sí, búsqueda afanosa de una causa única de todos los males convocados por ese miedo que eximiera de responsabilidad en los mismos a quienes integraban el grupo al que uno pertenecía y que desviara la rabia que la situación provocaba hacia lo considerado radicalmente ajeno. ¿Y qué podía ser más ajeno que el judío? El judío, por otra parte, constituía la víctima propiciatoria perfecta: dado que los judíos eran minoritarios y estaban indefensos, aun desde el punto de vista legal, bastaba con exterminarlos, en tanto en cuanto causa mentida de todos los males, para acabar supuestamente con dichos males con un mínimo de esfuerzo. Y como este razonamiento aberrante era conocido por los judíos –que no habían olvidado los horrores de 1391, provocados por el paso de ese razonamiento a la acción-, ¿cómo extrañarse de que también en ellos el miedo se agigantara, y de que buscaran refugio en el pensamiento del Mesías? –sólo una intervención de Dios pon intermedio de un representante suyo podía, en la opinión de la mayoría, neutralizar el peligro-, con el consiguiente riesgo de que la necesidad vivamente sentida de un personaje dotado de una dimensión sobrenatural propiciara una inflación de orgullo en algunos y la atribución por muchos de la condición mesiánica a quien diera muestras de haber accedido a un estado que hiciera de él un hombre distinto de los otros hombres (9-12). -¿Conoces los exorcismos para conseguirlo? –preguntó Yosef. -No es cuestión de exorcismos. El recurso al exorcismo implica creer que la voluntad del exorcista puede enfrentarse con la voluntad del mal espíritu, haciendo caso omiso de la voluntad del poseído, y doblegarla con la ayuda de Dios, y que ese mal espíritu (sea lo que sea lo que entendamos por tal) que ha podido, con su voluntad, anular la voluntad de Azriel, tiene poderes superiores a los de un hombre; y creer todo esto no tiene sentido. Si el hombre es libre y responsable frente a Dios, ¿cómo no va a serlo frente a cualquier otro ser? En consecuencia, hay que admitir que si el mal espíritu se posesionó de Azriel tuvo que ser porque Azriel aceptó (no sé cuándo, no sé cómo) ser poseído. Pensar, en fin, que Dios, quien para hacer posible la libertad del hombre se abstiene de intervenir en las decisiones de éste, va a aceptar romper este principio de actuación porque yo o cualquier otro, por medios mágicos, lo fuerce a ello, es un pensamiento sacrílego. -¿Qué vas a hacer, pues, para conseguir lo que te propones y yo deseo con toda la fuerza de mi alma: acabar con la pesadilla del dibbuq? -Ante todo, averiguar quién ha poseído a Azriel, de qué medios se ha valido para ello; y luego, ayudar a Azriel a salir de la confusión que ahora lo domina y, una vez que haya vencido ésta, ponerlo en la tesitura de que pueda elegir, con plena conciencia de lo que hace, entre la posesión y su liberación. Sin que ellos se apercibieran, la noche había caído sobre el mundo, yla oscuridad los envolvía. -¿Lo conseguirás, Eliezer; conseguirás lo que te propones? –preguntó Yosef. -Lo conseguiremos. Yo apuesto por el hombre. Por Azriel y por mí. Y tú, ¿por qué apuestas? (23-24). -Un sirviente de mi confianza acaba de advertirme –dijo Yosef- de que un cabalista descontrolado, uno de esos hombres que, para nuestra desgracia, hormiguean entre nosotros desde el 17 Tammuz –se refería al 20 de junio de 1391, cuando las hordas, en Toledo, se desencadenaron contra los hijos de Israel-,se ha plantado ante la catedral y, a grandes voces, ha empezado a cantar las alabanzas del Mesías por venir, previniendo a los goyim de la suerte que les espera como consecuencia de sus pecados contra nuestro pueblo, de su pretensión blasfematoria de que Jesús, muerto hace tantos años, fue aquél a quien nosotros esperamos. Un gentío desconcertado y vociferante se ha reunido a su alrededor, y es de temer que, si no lo acallamos, sus palabras puedan excitar a la masa hasta el punto de hacerle invadir, con propósitos homicidas, las calles de la judería. He reunido a estos hombres –añadió- con el deseo de que me ayuden a arrastrar fuera de la furia previsible de los canónigos catedralicios al exaltado que así nos pone en peligro. ¿Vendrás tú con nosotros? (58-59). -Tengo aún otra pregunta que hacerte –dijo Eliezer cuando se convenció de que su interlocutor no tenía la intención de polemizar con él a propósito de lo último que había dicho-. Una pregunta, para mí, de la máxima trascendencia. Ésta: Azriel tiene fijada sobre la pared, en la planta del torreón donde se consagró a las prácticas alquímicas, una serie de imágenes en blanco y negro a la que parece haberle conferido una gran importancia. Esa serie de imágenes muestra la unión, que acaba por ser definitiva, de un hombre y de una mujer representados casi siempre desnudos y coronados, de un rey y de una reina. Y yo quisiera saber qué son, qué representan uno y otra. -Hablas –le respondió el alquimista- de un Rosarium Philosophorum que yo mismo le regalé. Se trata de la ilustración del arcanum artis, de la coniunctio Solis et Lunae; es decir, del misterio del arte al que nos consagramos los alquimistas, y de la unión suprema de los opuestos enemigos que tratamos de conseguir. Pues bien, todo ello constituye un secreto que no puede ser divulgado, un secreto cuya vulneración atraería sobre quien de esa forma procediera una maldición, la ira divina y la muerte por apoplejía. Riesgos probables, peligros ciertos, que yo sólo estaría dispuesto a arrostrar, revelándote lo que no debo, si tú, por tu parte, me hicieras una promesa, y te comprometieras ante tu dios a cumplir con ella. -¿Cuál es la promesa que me pides? -Te explicaré lo que deseas si previamente me juras que eliminarás del torreón donde vive Azriel todo rastro de su relación con la alquimia que pudiera conducir a alguien hacia mi persona, para pedirme responsabilidades por lo que él haya hecho o haga. -Yo sólo puedo prometerte que pediré a Azriel autorización para hacer lo que tú me pides. No pienso que se niegue a dármela. -Con eso me basta. Escucha. Nuestro arte, como ya te dije, propicia la conciliación o unión de los contrarios, que llamamos bodas alquímicas, con objeto de conseguir la quinta essentia, el aqua permanens o lapis philosophorum, que es, en el mundo exterior, aquello que convierte el más vil de los metales en oro, y en el mundo interior, lo que hace del iniciado un filius regius, el hijo de la más alta madre, un ser signado por la divinidad. En el plano personal, esas bodas alquímicas implican superar la oposición entre el Mal y el Bien, entre el amor y la justicia, entre lo masculino y lo femenino, y abocarse a lo mayormente prohibido, ahora y siempre: el incesto, propio sólo de dioses, permitido sólo a los dioses. El rey que viste en la imagen es el iniciado, y la reina, su madre, con la que el primero debe unirse, haciéndola suya, hasta constituir ambos (ya una sola persona) ese ser marcado por lo divino de que te hablé: un alma unificada y trascendida. –Calló un momento-. ¿Me entendiste? ¿Me comprendiste? –murmuró-. Porque ya dije demasiado, porque ya no puedo hablar más –agregó ansiosamente luego. Se levantó Eliezer de su asiento, y el otro, del suyo, tras él. La entrevista había terminado. -Perdona –dijo el alquimista- la pobreza de mi casa, de mi atuendo- He consumido toda mi hacienda en aras de mi sueño: el saber, el poder (108-110). -¡Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor! –masculló-. Y luego, alzando la voz: ¿es Azriel el autor de este libro, como reza en su encabezamiento? –preguntó. Rahel contestó afirmativamente. -Este libro, del que yo ignoraba quién lo había escrito –dijo Eliezer con voz tan recia y apasionada que la propia Estrella, dejando de fingir indiferencia por lo que él y Rahel estaban hablando, alzó la vista de la tela que cosía y lo miró con atención extrema-, marcó mi vida. Me permitió ser lo que soy actualmente y me abrió perspectivas que tengo por ilimitadas. –Parándose, con una sonrisa contenida en los labios y cerrando el libro, se pasó una mano por la frente-. Tengo que volver a ver a Azriel enseguida, aunque sólo sea para rendirle el tributo de admiración y respeto que merece por haber escrito este libro. ¿Te das cuenta, Rahel, de lo que, a partir de ahora, va a suponer para mí ayudar a Azriel a superar los problemas que lo atormentan? Desde el primer momento, desde que tuve noticia de su caso, me entregué en cuerpo y alma a la tarea de resolverlo, pero, en adelante, haré aún más: forzarme a penetrar en zonas de la psique, donde pueden encontrarse las claves de lo que le ocurre, que todos, aun los más valerosos espiritualmente, esquivamos como si recorrerlas fuera sacrílego (171-172). Ahora ya estaba en disposición de comprender cuál era la causa de que el rechazo de Miriam hubiera producido en Azriel un efecto que sólo podía ser adjetivado correctamente como cataclísmico. Al hacer el amor con ella, simbólicamente lo hizo con su madre, e interpretó el alejamiento posterior de la mujer como una confirmación de que era él, y no su madre, quien había buscado entre ambos una relación incestuosa, y como una condena definitiva de esa relación por parte de su madre, de Dios, cuyo puesto su madre suplantaba (176-177). Resonaba aún en el ánimo de todos el eco de la plegaria que acababa de ser dicha, cuando, de entre la masa de los judíos congregados entre las tumbas bajo un sol esplendoroso, se destacó un hombre que, penosamente, fue abriéndose paso hasta situarse ante la fosa recién cubierta. Era Isaac Abudraham, y en sus ojos aún había más brillo e insondable certeza que el día en que tomara la palabra, como en trance, ante la multitud de goyim reunida para oírlo frente a la catedral. -¡Escúchame, Meir! –gritó, dirigiéndose a quien yacía, bajo tierra, a sus pies-. ¡No temas por el futuo de los tuyos, pues la luz del Mesías ya brilla sobre nosotros! Ha sido escrito: «Israel dijo a Dios: ¿Cuándo, pues, vendrás a liberarnos? Y Dios respondió: Cuando hayáis caído al pinto más bajo, vendré a liberaros». Ese punto más bajo ya ha sido alcanzado: es aquél en el que nosotros nos encontramos, hostigados por las sombras de la muerte. Y su enviado ya se encuentra entre nosotros: es Azriel ben Yehudah, cuyo nombre yo proclamo, ahora y aquí, por más que se me haya prohibido hacerlo. Él se manifestará, en cuanto encarnación de la esperanza de Israel, muy pronto, ya: Pesaj se aproxima, la Pascua se inicia dentro de dos días, y ése será el momento del inicio de nuestra redención (200-201). El equilibrio entre la exaltación mesiánica y el miedo al desencadenamiento de una matanza, de la que ninguno de los judíos toledanos escaparía, se había roto en el ánimo de los congregados en la sinagoga. El temor se pintaba en todos los semblantes. Más allá de la preocupación por la propia suerte, por la suerte de los seres más próximos y queridos, el horror ante la ruptura total del orden de Dios que implica siempre el desencadenamiento de las masas contra los indefensos e inocentes, la inversión absoluta que supone el asesinato en nombre de Dios, mantenía en la conmoción a todos. Por ello, ¿cómo asombrarse de que, cuando ya se iba a proceder a la lectura de la Torah, la brusca y ruidosa llegada de un hombre sin aliento, balbuceante, rompiera el recogimiento que a duras penas había ido estableciéndose, y de que muchos de los asistentes al servicio abandonaran los lugares donde se encontraban para pedir al recién llegado información sobre lo que hasta tal punto lo había puesto fuera de sí? (209). Al oír esto, Azriel, sin replicar, miró a Eliezer como si éste no fuera un ser humano, ni un animal, ni siquiera un vegetal o una piedra; lo miró como si no reconociera en el rabí nada que pudiera formar parte de él, quien, así, lo anulaba con los ojos desmesuradamente abiertos. Luego, desplazó su jergón con los pies, abrió la trampilla que daba acceso a la cámara subterránea del torreón y descendió, al modo del que es tragado por las aguas, a ésta, que empezó a recorrer circularmente, con paso nervioso. Así siguió durante un largo rato. Emergió de las profundidades, pasado éste, con lentitud y sin esfuerzo, como si estuviera levitando, y era ella, su madre, quien lo hacía, tan inequívocamente, que el rabí no pudo evitar que un escalofrío le recorriera la columna vertebral. Y ello, a pesar de que Azriel, poseído como nunca por la detestable Débora, aún no le había dejado oír su voz. Cuando lo hizo, una vez ya en la misma estancia que Eliezer, aquella voz era y no era la suya: adamada, un punto histérica, se iba alzando hasta el chillido, en el área de los agudos, tensa al modo de la cuerda de un arco en el momento precedente a ser soltada. Con ella dijo, escalofriantemente. -Al casarse, mi padre (como tú bien piensas) hizo que yo me diera cuenta de que yo no era lo que yo, sin medir el alcance de ello, pretendía ser: alguien superior a todos los seres humanos. Y lo maté en mí, ¡en mí! Pero ello no me bastó, no me satisfizo lo suficiente, no tuvo la virtud de lograr que lo que había sido, para mi mal, no fuera: verme desposeída de la infinita (sí, infinita) grandeza mía. ¡Ah, ya tenía que recuperar esa grandeza a la que no había aspirado hasta entonces porque pensaba que la tenía, logrando que otro hiciera lo que mi padre había acabado por hacerme ver que nunca había hecho (a pesar de mi creencia en contrario) ni pensaba hacer: reconocer esa grandeza y postrarse ante ella! Y para ello elegí a Azriel y castigué a mi padre en él cada vez que se me rebelaba, no hacía de mí el único Dios, como hace en estos momentos. ¿Crees que voy a soltarlo ahora –añadió en un aullido-, ahora que está a punto de renunciar a sí, a morir por mí, a ser el cordero y el sacrificante que sacrifica y se sacrifica, sobre un altar negro, por mí, ¡por mí!? Nunca antes la voz de Eliezer había sido tan grave, y sin embargo tan sonora, como en el momento que siguió, al contestarle. -¡Grotesco demonio de pacotilla! –dijo-. ¡Mono que pretende imitar a Dios y sólo consigue sacar a luz el horror en que consiste lo que a Él se opone! ¿A quién vas a convencer de que el Santo es esa nada hacia la que te encaminas, esa nada que por más que te lo propongas nunca podrás asumir? Pataleas como un fantoche, como un títere, alrededor de dicha nada que te está negada porque no has conseguido, ni conseguirás, borrar de ti esa imagen y semejanza de Dios que infructuosamente niegas y que te condena. Y así seguirás por siempre, si no cambias, ¡oh, tú, grotesca, grotesca, grotesca! No pudo continuar: Azriel se había abalanzado sobre él y lo golpeaba con puñetazos feroces, con patadas sin freno, jadeante, impregnado de sudor maloliente, movido por una rabia que le quebraba el cristal de los ojos y arrojaba su alma a las gemonías (256-258). Miró a Yosef y descubrió animadversión en la mirada que éste le devolvió, rabia en su rostro: algo de lo que había dicho antes de levantarse debía de haber hecho que su amigo se sintiera personalmente, para mal, aludido. -¿Y quién, según, tú, poseía a Azriel? ¿Quién era ese dibbuq que lo ha invadido? –le preguntó Yosef, en un tono de voz que pretendía poner de manifiesto que no creería, bajo ningún concepto, en lo bien fundado de lo que el otro le contestara, fuera esto lo que fuera. -Déborah, su madre difunta. -¿Déborah? ¿Déborah? Eso es imposible. Y aunque no lo fuera, ¿quién eres tú para hacer tal acusación, quién eres tú para juzgarla? Estoy seguro, además, de que, si lo hizo, sus buenas razones tendría para ello. Razones que ni yo, ni tú, ni nadie está capacitado para evaluar (264-265).
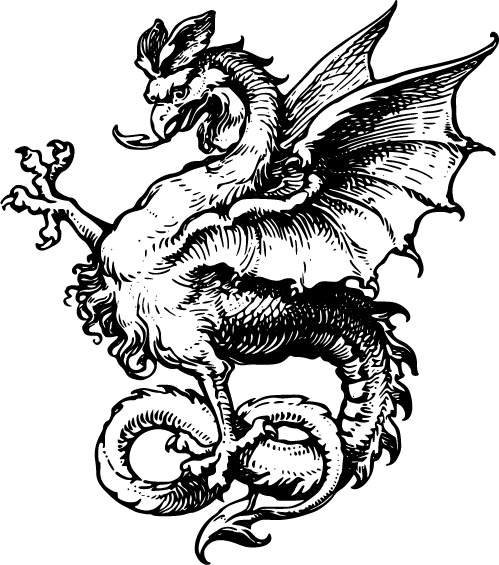 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P