 )
El caballero del Cid
Barcelona, Planeta, 2000
José Luis Olaizola nació en San Sebastián en el año 1927. Estudió Derecho y ejerció como abogado durante quince años, profesión que abandonó para dedicarse a la literatura. Ha estado estrechamente vinculado al mundo del cine, ámbito en el que ha ejercido como productor, director y guionista. Es también Presidente de la ONG Somos Uno.
Planicio (1976) Premio Ateneo de Sevilla Lolo (1976) Finalista Premio Ateneo de Sevilla Cucho (1982) Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor y Grand Prix de l'Académie des Lecteurs La guerra del general Escobar (1983) Premio Planeta Bibiana y su mundo (1985) Senén (1986) Micaela no sabe jugar (1986) El cazador urbano (1986) Prix Littéraire de Bourran La paloma azul (1987) El valle del silencio La leyenda de Boni Martín (1987) El gato chino (1987) Mi hermana Gabriela (1988) El secreto de Gabriela (1988) Mateo y su problemas (1989) La niña que escribió un sueño (1989) Cómo se hace una película (1989) La china se va a Bolivia (1990) La puerta de la esperanza (1991) La torre animada (1992) El hijo del quincallero (1992) La flaca y el gordo (1994) El valle del desierto (1995) Un duende para Roberto (1996) La sombra del castillo (1997) La burbuja de la felicidad (1997) El vendedor de noticias (1997) Camino de Etiopía (1998) Diario de un cura urbano (1998) El caballero del Cid (2000) La montaña de los hongos dorados (2000) Juan XXIII: una vocación frustrada (2001) Dos mujeres y un amor imposible a partir de 14 años (2001) El amante vicario (2001) Juan Sebastián Elcano. La mayor travesía de la historia (2002) El mancebo que amaba las palabras (2002) Corre, Benito, Corre (2003) Viaje alrededor de la vida. En busca de la buena gente (2003) De Numancia a Trafalgar (2005) Las islas de la felicidad (2007) El camino de las estrellas (2007)
A finales del siglo XI, el joven Efrén escapó del harén al que había sido vendido para vivir libremente como cazador y porquerizo, pero un encuentro casual con Rodrigo Díaz y sus hombres lo llevó a entrar en las mesnadas del Cid. Sin embargo, la vida feliz que se podía haber encontrado tras ser instruido en el monasterio de Cardeña y ser armado caballero se truncó cuando le llegaron noticias sobre su maestro Maksan: poseedor de parte del tesoro de la Cueva Dorada, Maksan estaba siendo maltratado para confesara el paradero de su fortuna. Con el consentimiento del Cid y acompañado por Paciana, Efrén se internará en Granada para reencontrarse con Maksan y obtener noticias del tesoro, pero tendrá que lidiar con las traiciones, la ambición despiadada de Muzzafar y el amor que Rucayya ha despertado en él. En el lance Efrén perderá a Paciana y a Maksan, y finalmente tendrá que batirse en duelo contra el temible Muzzafar, que está dispuesto a trocar a su hermana a cambio del ceñidor de Zobeida. Efrén mostrará su pericia con la espada y dará muerte a su cruel enemigo, y cuando Rucayya entre en un monasterio el Cid lo animará para que la haga suya.
Novela histórica
El Cid-Caballería Legislación medieval Astronomía-Oráculos
Autor con producción ensayística sobre temas históricos, entre los que destacan obras como El Cid, el último héroe; Hernán Cortés, crónica de un imposible; Pizarro, crónica de una locura; Bartolomé de Las Casas, crónica de un sueño, Verdad y leyenda de nuestros grandes personajes históricos y Los amores de Teresa de Jesús.
MATA INDURÁIN, Carlos, «Una recreación cidiana: El caballero del Cid (2000), de José Luis Olaizola», Pregón Siglo XXI. Revista Navarra de Cultura, 30 http://prensa.vlex.es/vid/olaizola-reconstruye-caballero-cid-xi-16726134 http://www.20minutos.es/noticia/238851/l/
Eslavo huérfano nacido en Naciados. Su especial don con los animales y las armas lo llevarán a entrar en las mesnadas del Cid como cetrero, aunque pronto fue nombrado caballero de la Santa Cruz de Moya. Sin embargo, Efrén, al que nunca le atrajo el dinero, es un joven tan valiente como impulsivo, y cuando se enamore de Rucayya su vida correrá los más diversos peligros.
Mujer oriunda de Naciados que acogió a Efrén y lo cuidó, con la intención de venderlo a algún musulmán de los que gustaban tener bellos mozos en su harén, y a pesar de semejante actitud nunca dejará de reprocharle a Efrén los cuidados que le ha dispensado. Paciana es una mujer aficionada en demasía al vino y el dinero, y no dudará en delatar y en traicionar si con ello puede sacar provecho. Será asesinada por Muzzafar.
Pastor trashumante, musulmán piadoso y hábil cazador con el que Efrén pasará los años posteriores a su fuga. Maksan fue como un padre para Efrén, pero la boda con la joven Aísa cambió su vida, pues tanto su nueva esposa como su nuera pronto ambicionaron sus riquezas, y lo vejaron para conocer el paradero del tesoro que sacó de la Cueva Dorada. Maksan será asesinado por Muzzafar, pero sin revelarle su secreto.
Misterioso y corpulento ermitaño apartado del mundo. Por miedo tanto a los hombres como a Dios, Juan decidió sentarse sobre una piedra y no hacer nada, pero con el paso del tiempo y gracias a las conversaciones con Efrén, cambió de actitud y quiso ser alguien, y pudo ingresar en las mesnadas del Cid. Sus conocimientos sobre plantas y su portentoso físico serán imprescindibles para rescatar a Efrén de su cautiverio.
Mujer de Naciados, llamada así por su agudeza visual en todo aquello que fuera de su interés. La Lince perdió un ojo por venderle a García Ordóñez la noticia de que el Cid se hallaba en la sierra Madroñera, pero continuó vendiendo noticias y traicionando a unos y a otros según su conveniencia hasta que logró su parte del tesoro de la Cueva Dorada, con la que adquirió un navío para comerciar con esclavos primero y para ejercer la piratería después.
El conde de Nájera, conocido por todos como el Boquituerto, intentará aprovechar diferencia de fuerzas entre sus tropas y las del Cid para vengar las afrentas que, desde antaño, Rodrigo Díaz le infligió, ya fuese en juegos de cañas o en la conocida batalla de Cabra. Sin embargo, las noticias llevas por Efrén consiguieron evitar una derrota más que previsible.
El Cid es presentado ya como vasallo del rey Alfonso VI, y en el zénit de su fama como guerrero, hasta el punto de que hay quien no duda de su imbatibilidad. Rodeado siempre de sus fieles caballeros, el Cid será el blanco de las insidias de los nobles leoneses. Sorprendido de las habilidades exhibidas por Efrén para la caza, Rodrigo lo nombrará cetrero, y más tarde le ceñirá la espada él mismo.
De Minaya se afirma que es el segundo mejor guerrero cristiano tras el Cid, aunque sus habilidades como guía e impartiendo justicia queden en entredicho. Efrén casi es ajusticiado por la precipitación de Fáñez, y el Cid le encomendará que haga del joven un buen guerrero. Minaya se lo tomará a pecho, y hará de él un caballero diestro de cuya habilidad con la espada nunca dudará.
El burgalés es elogiado por su habilidad para el trato, gracias a la cual consiguió el préstamo de Raquel e Vidas. A pesar de su renombre como caballero, Antolínez es aún más apreciado por el cuidado que pone en los intereses económicos de las mesnadas cidianas, cuyo capital controla. Junto con Efrén, pondrá en marcha un ingenioso sistema de comunicaciones para hacerse con el tesoro de Maksan.
Por las venas del conde no sólo corre la sangre del emperador Vermudo II, sino tal valor que lo lleva a ser considerado el tercer hombre de las huestes cidianas. El conde, que le juró fidelidad al Cid cuando éste sólo era un infanzón, es uno de sus hombres más queridos, y por ello le perdona sus deslices amorosos. Peláez será el padrino de armas de Efrén en su duelo con Muzzafar, y se encargará de su entrenamiento.
La esposa de Rodrigo Díaz es descrita como una mujer bella, atraída por las costumbres musulmanas, que acompaña a su marido en batalla por ciertos celos que la embargaron al saber de las atenciones que la reina Romaiquía de dispensó a su marido. Menos en aquello concerniente a las batallas, doña Jimena participa en la vida de la mesnada, y quedará embelesada por las bella historia de amor protagonizada por Efrén.
Muladí conocido antiguamente como Sebastián Domínguez. Muzzafar, capitán de la guardia personal del rey Abdalá, es un hombre versado en las intrigas cortesanas, las batallas cruentas y los lances de alcoba. El capitán muladí enardece ante la sola visión de la sangre, y se comportará como un ser despiadado ante Paciana y Maksan. Derrotado por Efrén, pedirá una clemencia que no le será otorgada.
Mujer gallega que, tras pasar por el harén del cadí de Barbastro y asesinar al barón de Crespín, fue llevada por el Cid al monasterio de Cardeña, donde decidió consagrar su vida al servicio de Dios. La leyenda le atribuye el hecho de ajustarle el centro de gravitación al Cid para que nunca pudiese resultar herido. A pesar de su físico imponente, Ermelinda obra curaciones portentosas con sus manos, y gracias a sus cuidados Efrén sanará de su incipiente gangrena.
Hermana menor por parte de padre de Abid Muzzafar, con quien guarda un asombroso parecido físico. Ruccaya es la única persona con la que Muzzafar muestra un carácter amable y protector, si bien lo hace en parte pensando en preservar su pureza para que contraiga matrimonio con el rey Abdalá. Ruccaya corresponderá el amor de Efrén, pero no quiere contrariar la voluntad de su hermano, cuya crueldad ignora.
Y en esta situación de ánimo fue cuando avistó la tropilla de caballeros del Cid, perdida por la sierra Madroñera. Como queda relatado, mucho se admiró de que por aquellas tierras, que eran más de moros que de cristianos, anduviera una partida tan corta, aunque todos bien montados y con el aire muy aguerrido. Los ojos se le fueron tras aquellos caballos tan hermosos, y se le pasó por la cabeza la idea de vender la noticia a algún rey moro y que el pago fuera uno de los caballos de combate. Por eso se acercó a la tropilla con discreción, haciéndose pasar por un peregrino que iba camino del santuario de la Virgen Blanca, en el que se había aparecido la Madre de Dios a un rico mozárabe que estaba apunto de renegar, quien, conmovido, se había vestido de sayal y se dedicaba a predicar la verdadera fe de Cristo y su Santísima Madre. Perdidos iban por culpa de un falso atajo que los apartó del grueso de las tropas, y por eso con el ojo avizor a cuanto sucediera a su alrededor. Junto al Campeador cabalgaba su alférez principal, Alvar Háñez Minaya, criado en el solar de Vivar, de quien se decía que era el mejor caballero de la cristiandad después del Cid; en extremo impetuoso, y apesadumbrado ya que por su culpa tomaron el atajo que los descaminó, apenas advirtió la presencia de un extraño en la tropa dio la voz de alto y se fue a él. Montaba un caballo ligero pero de buena alzada que, según se acercaba a donde se encontraba Efrén, daba corcovos, como si al jinete le costara reprimir su natural fogosidad. Vestía Alvar Háñez, al igual que el resto de la tropa, la loriga bien ceñida hasta media pierna, toda ella tupida de láminas de hierro, pequeñas e imbricadas, la espada al cinto y la diestra sobre su pomo, y la adarga bien embrazada; sobre la cabeza el yelmo, que sólo dejaba ver parte de su rostro, muy atezado. Había en todos los movimientos del caballero tal señorío que a Efrén le dieron ganas de arrodillarse, y no por temor, sino por la admiración que le producía tanta gallardía. Caballeros había visto muchos, en su mayoría moros, que poco se distinguían de los cristianos, ni en el vestir ni en el modo de llevar las armas, ni tan siquiera en el color de sus rostros, tan mezclados como estaban unos y otros, pero no recordaba ninguno que tuviera aquel aire tan decidido y aguerrido como el que lucía quien venía a pedirle cuentas de su presencia allí. -¿Un peregrino? –dijo el caballero con aire receloso-. ¿Qué se le ha perdido a un peregrino por estos montes? -Pienso, mi señor, que es el camino más corto para alcanzar el santuario de la Virgen Blanca... -¿El camino más corto? He aquí otro, Alvar Minaya, que ha tomado por atajo lo que más parece ser un laberinto. Esto lo dijo el propio Rodrigo Díaz de Vivar, en tono festivo, para embromar a su alférez. Contaba a la sazón el Cid Campeador algo más de cuarenta años y la figura la seguía teniendo muy hermosa, siempre erguida, como quien está más acostumbrado a la silla de montar que al regalo de más cómodos asientos; los ojos los tenía garzos y la barba rubia, con no pocas canas blancas. En el vestir poco se diferenciaba del reto de los caballeros, salvo en las espuelas de plata muy repujada, regalo de un judío llamado Elifaz, que fue gran devoto de su persona. Ben Elifaz, hijo de Elifaz y continuador de sus negocios, fue quien le regaló el caballo Babieca, con su silla de montar y sus arzones de plata y oro, y su pedrería incrustada e hiladas de la misma especie en la cabezada del freno. De este corcel cuidaba el palafrenero, y el Campeador montaba sobre uno zaino, tan parecido al de los sueños de Efrén que el joven notó que un temblor hacía presa de su cuerpo (60-62). El Campeador había nacido en Vivar, aldea de Burgos, hijo de un infanzón de segunda nobleza que le había dejado por toda herencia dos molinos en las márgenes del río Ubierna, a su paso por Vivar. Pero de tal modo estaba dotado por la naturaleza para el oficio de guerrear, y para la vida en general, que el infante don Sancho, primogénito de Fernando I, emperador de León, Castilla y Galicia, le nombró alférez, y como tal hubo de combatir en lid singular de caballeros armados contra el conde de Lizarra, tenido por el más invencible de los caballeros cristianos, por la posesión del castillo de Pazuengos, en la frontera con Navarra. Rodrigo Díaz, que apenas contaba con veinte años de edad, le dejó tendido sobre el palenque al segundo envite, y fue tan sonado el duelo, al que asistieron hasta nobles de la parte de Cataluña, que desde ese día comenzaron a llamarlo el Campeador, que quería decir vencedor en las armas y en la vida. Poco después hubo de desafiar al moro Hariz, famoso por su estatura, por la plaza de Medinaceli. El duelo tuvo lugar en los prados de Barahona el 27 de septiembre del año 1067, y en esta ocasión el castellano le cortó la cabeza de un solo mandoble, con tal limpieza que el caballero siguió trotando sobre su corcel, erguido y con la cabeza fuera de su sitio. A partir de ese día comenzaron a llamarle «Cidi», en hebreo, que en árabe y castellano quería decir Mio Cid, o mi Señor. El Campeador era fidelísimo al rey Sancho, que de tal modo le había distinguido, y por obedecerle se empeñaba en estos duelos singulares, pese a que la Iglesia los tenía prohibidos, y el abad dom Sisebuto, del monasterio de Cardeña, de quien el Cid era muy devoto, le había advertido que, de continuar por ese camino, acabaría siendo excomulgado. El Campeador daba muestras de contrición, pero cuando se presentaba la ocasión de lidiar en el palenque acababa cediendo. Como alférez real mandó las tropas castellanas del rey Sancho que en Golpejera derrotaron a las de su hermano Alfonso; y como pareciera milagro que estando siempre en la primera línea, combatiendo contra varios caballeros a la vez, no recibiera nunca heridas de consideración, comenzóse a correr la voz de que una gallega, de nombre Ermelinda, santera en el monasterio de Cardeña, muy diestra en el arreglo de los huesos del cuerpo humano, le había colocado su centro de equilibrio de tal manera que nunca pudiera ser herido por arma enemiga. Las batallas se sucedían y de todas ellas salía vencedor el Campeador, excepto de la más principal, la de Zamora, en la que no supo defender la vida de su señor, el rey Sancho, que murió a manos del caballero italiano Vellido Dolfos. Cuentan que fue la única derrota que había de conocer en su vida, pero no por eso menos dolorosa, pues no sólo perdió a un amigo bienamado sino que a éste le sucedió su hermano Alfonso VI, a quien, en su condición de alférez real, hubo de tomar juramento en la iglesia de Santa Gadea de Burgos de no haber participado en la muerte de su hermano, y desde aquel día fue apartado de la corte. Y más tarde, por intrigas del valido del rey Alfonso, el conde de Carcía Ordóñez, conocido como el Boquituerto por traer la boca torcida, incurrió en la ira regia, siendo castigado con la pena de destierro. Mucho dolió tal injusticia al Campeador y, por el contrario, no menos contentó a sus caballeros, sobre todo a los más jóvenes, ya que, conforme al Fuero Viejo, el caballero desterrado tenía derecho a ganarse el pan en tierra de moros, y soñaban que, dada la estrella de la fortuna de su señor, todos habían de volver ricos a Castilla. Y no les faltó razón porque encontraron gran provecho a la sombra del Campeador, unas veces guerreando por cuenta propia y otras poniéndose al servicio de un gran señor. El más principal de éstos fue el rey moro de Zaragoza, Mutamín, que le nombró jefe de todos sus ejércitos y le hizo construir un palacio a orillas del Ebro que no desmerecía del suyo de la Aljafería. Amigos entre los moros tuvo muchos el Cid Campeador, y hasta le tomó afición a su habla, que la manejaba con tanta soltura que era la admiración de los cadíes y los faquíes musulmanes, que le respetaban y tenían en mucho su amistad. Eran tan evidentes sus dotes en todos los órdenes de la vida que el más grande de los escritores árabes de la época, Ibn Bassam, lo calificó de «maravilla del Creador». La malevolencia le venía más bien de los cortesanos de León, encabezados por el Boquituerto, de los que el Campeador procuraba estar distante, sin querer combatirlos, por fidelidad rey Alfonso, a quien había besado la mano en Santa Gadea. Cuando Efrén conoció al Campeador andaba barruntando la conquista del Levante hispánico porque el judío Elifaz, antes de morir, le había profetizado que su destino estaba por donde se levantaba el sol. Y el Campeador, aunque buen cristiano, tenía en mucho esa clase de augurios, mayormente viniendo de personas que le querían bien, hasta el extremo de brindarle dineros y empréstitos para armar un ejército que, bajo su mando, había de resultar invencible. Pero el Cid no gustaba de esa clase de compromisos y prefería in combatiendo a los reyes y reyezuelos que se extendían desde León hasta el Levante y, según los vencía, brindarles su protección, cobrándoles las correspondientes parias conforme a las costumbres de la época. Y cuando estaba tentado de cobrar una de esas parias fue cuando se apartaron del grueso de la tropa que, al mando del conde Peláez, fidelísimo del Campeador, se disponía a atacar el castillo de Uclés (65-68). García de Ordóñez, conde de Nájera, el más feroz enemigo que tuvo nunca el Campeador, andaba por aquellas tierras al frente de un ejército de mil quinientos hombres para hacer entrar en razón, en nombre del rey Alfonso VI, a determinados reinos de taifas que se resistían a pagar las parias debidas (72). La inquina a Rodrigo Díaz de Vivar le venía desde los tiempos de la corte del rey Sancho, en los que la estrella del Cid oscurecía la de todos los demás. No había ocasión en la que se enfrentara en juegos de cañas, con astas despuntadas, en las que el de Nájera no saliera apaleado a manos del Campeador. Pero la inquina se convirtió en odio mortal a causa de la batalla de Cabra, en la que ambos caballeros de enfrentaron, en de Nájera al servicio de Abdalá, rey moro de Granada, y Rodrigo Díaz al servicio de Motámid, rey moro de Sevilla. Venció en toda lid el Campeador, que al término de la batalla mesó las barbas del conde, lo que comportaba, según el Fuero de Sepúlveda, enemistad perpetua entre el mesador y el mesado. Y a continuación, y para que sirviera de escarmiento, lo encadenó junto al rey de Granada, que tenía fama de amariconado, y los colocó durante tres días con sus noches en el cruce de caminos que conducían de Cabra a Lucena, para que fueran vistos de todos. Al cuarto día lo soltó, contra el parecer de sus caballeros, que le aconsejaban que no lo dejara ir con vida, que peor enemigo no había de tener, pues si en el campo de batalla no valía gran cosa, en el de las intrigas valía por mil, por la maldad de su lengua. Hasta el conde Peláez, nieto de reyes y famoso por su magnanimidad, le encareció que, por lo menos, le cortase la lengua, pero el Cid se mostró más magnánimo aún y le dejó partir (73). Como era obvio que eso no le parecía razón suficiente para detener la ejecución, intervino Martín Antolínez, otro de los caballeros más nombrados del Capeador, famoso por su habilidad para el trato. Éste fue el que engañó a los judíos Raquel y Vidal, de quines consiguió un empréstito de seiscientos marcos en oro y plata cuando el Cid salió desterrado de Burgos, dejándoles en prenda dos arcas llenas de arena, haciéndoles creer que era oro. Con ser mucha su importancia, no se atrevió a discutir públicamente la decisión del alférez, pero cono no estuviera de acuerdo con ella dijo: (81). Rodrigo Díaz de Vivar no era muy dado a estas reuniones pero cuando las había cuidaba de darles un aire solemne invocando al Espíritu Santo antes de comenzar para que los iluminase en las decisiones que habían de tomar. Cuando estaban de campaña, que era la mayor parte del año, las tenían en la soberbia tienda de campaña, en la que cabían veinticinco caballeros sentados y que se comunicaba con otra de la que se servía el Campeador para sí y su familia, pues doña Jimena gustaba de acompañar a su marido, so pretexto de que aquella tienda de pieles de oso, todos ellos cazados por su egregio esposo, era más cálida y acogedora que los inhóspitos castillos cristianos que, a diferencia de los palacios de los árabes, eran muy pobres, concebidos como estaban sólo para defenderse de los ataques enemigos. Pero había quien entendía que aquella solicitud de doña Jimena por la vida de campaña obedecía a que, aun sin dudar del amor de su esposo, no quería darle ocasión de que la faltase ni aun de pensamiento, sobre todo desde que se corrió la voz de que cuando fue a cobrar las parias al rey de Sevilla, en el 1080, su esposa, la musulmana Romaiquía, famosa por su belleza y por su libertinaje, se enamoró perdidamente del caballero castellano y, so pretexto de que quería instruirse en la fe de los cristianos, mantenía con él largos parlamentos en una tienda de piel de gamo montada a orillas del río Guadalquivir. Cuando esta noticia llegó a oídos de doña Jimena montó en cólera y envió un mensaje a su esposo en el que conminaba a volver, diciéndole que si aquella mujer quería catecismo, que se lo diera quien tenía títulos para ello, y mandó a un sacerdote mozárabe famoso por su ascendiente entre moros conversos. Doña Jimena estaba en plena madurez, mostrando unas opulencias muy del gusto de los caballeros y un señorío en toda su persona que la hacía muy atractiva. En la corte de Oviedo había tenido a su servicio criadas moras, y de éstas tomó afición a los baños, a los que tan poco dador eran los caballeros cristianos. Así que montaban el campamento, se hacía armar un recipiente de madera de roble, con flejes de hierro, y llenarlo de agua, a veces fría, a veces calentada en grandes calderos, y en él se bañaba con sólo una camisa de fino lino. A veces obligaba a hacer otro tanto a su egregio esposo, y sobre este extremo los otros caballeros, pese al respeto que debían a su señor, se permitían algunas chanzas, pues resultaba insólito que quien tanto poderío tenía sobre tantas gentes hubiera de plegarse al capricho de tomar aguas como si fuera un doncel en vísperas de sus nupcias. Y cuando el campamento lo montaban en la proximidad de algún río, lago o riachuelo, doña Jimena se entraba directamente a las aguas, en ese caso con una camisa más gruesa, aunque buen cuidado tenían sus damas y doncellas de montar guardia para que nadie pudiera acercarse al lugar del baño, ya que en lo que atañía a su pudor era doña Jimena muy mirada y no consentía ser vista de hombres en tales trances, ni aunque éstos fueran eunucos, que también los había conversos en la mesnada. Por lo demás aconsejaba y doncellas, y a las esposas de otros caballeros, que hicieran otro tanto, a ejemplo de la moras que cada día tenían que ganarse el favor de su esposo cuando eran varias, y por eso cuidaban con tanto esmero de sus personas. Y que ellas no habían de ser menos, poniéndoles ejemplos de las Sagradas Escrituras de mujeres muy santas, como la casta Susana, que bien que se bañaba aunque eso estuvo a punto de costarle la vida, o menos santas, pero también muy limpias, como Betsabé, que de tal modo cautivó al rey David mientras se bañaba, que la tomó por suya haciendo que mataran a su esposo Urías. Esta costumbre se extendió entre las damas de su séquito y cuando el Campeador se asentó a las afueras de Valencia e hizo levantar una ciudad mandó construir unos baños por dar gusto a su esposa, que durante siglos fueron conocidos como «Los baños de doña Jimena». La autoridad de doña Jimena no se limitaba a la limpieza del cuerpo, sino también a otros órdenes de la vida, siempre que no tuvieran relación con batallas y algaradas y, por ejemplo, los caballeros no osaban contraer matrimonio sin recabar su consejo. Como fuera de suyo muy casamentera y urgiera a los caballeros a casarse cumplidos los veinte años, entre las doncellas castellanas estaba muy solicitado entrar a su servicio por ser muchas las que acababan desposándose con guerreros de la mesnada. Y en ese aspecto no hacía de menos a las moras, siempre que fueran vírgenes y accedieran a la fe de Cristo. Cuidaba mucho de no excederse en el trato con los caballeros, pero cuando éstos se reunían en la tienda de pieles de oso los recibía como la castellana del lugar, los saludaba uno por uno y se interesaba por sus personas. Con Efrén había tenido anterior relación por ser también muy aficionada a la caza con halcón, pero aquélla fue la primera ocasión en que se dejó besar la mano por él como caballero, y acertó a decirle que cuando supo de su investidura se alegró tanto como si de un hijo suyo se tratara. Estas cosas las decía doña Jimena con tal magnanimidad que embargaba el ánimo de quien las oía. Eso, unido a la majestad de su persona, como sobrina de reyes que era, y a los efluvios olorosos que emanaban de cuerpo tan perfumando, hizo que el joven caballero en aquel mismo acto jurase por lo bajo dejarse matar por ella, al igual que por su señor Campeador (117-120). En contraste con los yermos y estériles pedregales de la serranía circundante, Granada se alzaba opulenta, con su maravillosa vega regada por el Darro y el Genil, que enmarcaban los suntuosos palacios que rodeaban el enorme castillo de la Alhambra. Desde hacía ochenta años reinaba en tan privilegiado lugar la taifa berberisca de los ziríes, cuyo último rey sería Abdalá, criado en el serrallo, entre mujeres, y bien por esta circunstancia o por su mala condición era irresoluto en todo, hasta en lo que atañía a su intimidad, y tan pronto tenía favoritas como favoritos, jóvenes mancebos, o no tan jóvenes. La población de este reino no podía ser más abigarrada; predominaban los moros y muladíes, pero también residían muchos judíos y no menos mozárabes, pues la principal virtud de aquel vacilante monarca era la de consentir que sus vasallos siguieran la religión que fuera más de su agrado, quizá porque él mismo, aunque en público daba muestras de gran piedad, era presa de sus más bajas pasiones y en las orgías de palacio corrían toda clase de licores espirituosos de los más prohibidos por el Corán. Su corte la componían, en extraña mezcolanza, visires, señores bereberes, eunucos eslavos y alfaquíes de al-Andalus. Este monarca vivía aterrado entre la ola puritana que venía del África almorávide, encabezada por Ben Yussuf, y el cerco a que le tenía sometido el rey Alfonso so pretexto de prestarle protección. Y procuraba olvidarse de unos y otros entregándose a placeres que se cuidaban de facilitarle sus cortesanos a cambio de que les consintiera enriquecerse a costa de la Corona (139). Efrén decidió recurrir a la ayuda que les ofreciera el conde García Jiménez y solicitar a Martín Antolínez, por medio de las palomas mensajeras, que se acercaran con una tropilla de lanceros para llevarse consigo a Maksan. Esta decisión la tomó por la mañana y por la tarde decidió que habían de llevarse, también, a la princesa Rucayya mediante el caballeresco proceder del rapto, según precedentes que constaban en la crónica Omnino esse dinoscitur, tenida por muchos como espejo de la caballería andante. Como cada atardecer, salieron ambos jóvenes a cabalgar con su pequeña corte de gente armada y damas de compañía, y en aquel crepúsculo, especialmente suave y luminoso, la princesa le confesó que había sido cristiana y que por obedecer a quien era como un padre para ella se había convertido al islam. Efrén sintió un estremecimiento de la cabeza a los pies, no porque él fuera muy buen cristiano, sino porque en el acto le vino a las mientes la mencionada Omnino esse dinoscitur, que leyera durante su estancia en el monasterio de Cardeña y que bien claro establecía el derecho de los caballeros de servirse de la fuerza cuando se quisiera torcer el alma de un cristiano para obligarla a apostatar. Era tan grande la alegría que sentía que lo primero que hizo fue agradecer de todo corazón al Cid Campeador, que tanto empeño puso en enviarle a Cardeña para que se ilustrase, y ahora recibía los frutos de aquella solicitud. También dio gracias a Dios de que fuera tan justo que no consintiera que una criatura suya se perdiera por los torpes propósitos de una apóstata. Cierto también que le vino a la memoria la historia del rapto de la bella Helena que dio lugar a la guerra de Troya, pero no le pareció disuasorio pues su señor Campeador no había de consentir que se perdiera una alma por evitar una guerra, a las que tan hecho estaba (181-182). Desde los tiempos de los godos, estos duelos despertaban gran entusiasmo entre las gentes, desde las más humildes hasta las más nobles, y cuando tenían lugar entre caballeros principales se convertían en ocasión de festejo. Cierto que desde que la Iglesia había puesto en entredicho su licitud habían remitido en su frecuencia, pero sin desaparecer del todo, pues había obispos que los consideraban un mal menor, sobre todo cuando con ellos se evitaban encuentros armados en los que pudieran morir inocentes. Como era de prever, poco tardó en llegar la noticia al Cid Campeador, que andaba guerreando por la parte de Valencia, decidido como estaba en hacerse con aquel reino, dándosele poco de que los almorávides le hicieran saber que no se lo habían de consentir, y dispuestos estaban a subir por todo el Levante, arrollando cuanto encontraban a su paso (222-223). No hubo otro remedio que concertar la lid singular de caballeros armados, pues hasta el rey Alfonso, que andaba por tierras de Toledo arreglando cuentas con el rey de Zaragoza, determinó darse por ofendido de las vejaciones cometidas en uno de sus vasallos, y entendió oportuno que se resarciera en el palenque, conforme a las reglas de la caballería andante. Tampoco le disgustaba que se sometiera a humillación a uno de los capitanes del rey de Granada, que cada vez se mostraba más remiso a la hora de pagar las parias debidas. Y tratándose de unos de los caballeros del Cid, no dudaba de que saldría vencedor, dada la destreza con las armas de todos ellos. Por su parte, los juglares se dedicaban a cantar por las plazas y tabernas la historia de amor de una princesa mora seducida por un caballero cristiano, o la de un cristiano seducido por una mora, o la de un hermano, un marido o un padre agraviado que pedía reparación en el campo del honor. Se fijó el encuentro para el tercer domingo del mes de junio, pero el conde Peláez, como padrino del paladín cristiano, dijo que habían de evitarse los derramamientos de sangre en el día del señor, y Abid Muzzafar, que no veía el momento de disfrutar de la gloria que le solía deparar el palenque, lo anticipó al viernes, y así quedó pactado (233). Llegó a Cardeña entrado el mes de julio, con aureola de gran guerrero, y el agradecimiento público del Cid Campeador, que gracias al tesoro de la Cueva Dorada, y en especial al fabuloso ceñidor de la sultana –que Ben Elifaz logró vender a unos misteriosos judíos de Venecia-, pudo armar un ejército tan cumplido que fue del que se sirvió para la conquista definitiva de Valencia. También le estaban muy agradecidos todos los juglares, tanto moros como cristianos, pues les había dado la ocasión de cantar por plazas y tabernas las hazañas del caballero indomable, que con una sola mano había derrotado al más grande paladín del reino de Granada, aunque según los juglares moros lo hizo para poder desposar a la favorita del rey Abdalá que, admirado de la bravura del castellano, se la cedió gustoso, a condición de que se convirtiera al islam, como así hizo (253-254). Curó Efrén del cuerpo, y en buena parte del alma, pero le entró una melancolía por el amor perdido que se manifestaba en un desapego por su vida que mucho contrariaba a su señor, el Cid Campeador, que andaba a la sazón peleando contra el conde Berenguer de Barcelona, quien contaba con un poderoso ejército de caballeros catalanes, considerados como los más fuertes del mundo, los mejor guarnidos y avezados en estas lides, además de ser muy ordenados para los asuntos de gobiernos, de manera que en sus tierras reinaba más paz que en otras; si el Cid los desafió, fue buscando su alianza contra los moros de Valencia, y al fin la consiguió tras la victoria que obtuvo en el pinar de Tevar. Incorporado Efrén a las mesnadas del Cid, tomó parte en todos los encuentros habidos con los catalanes, con tal desprecio de su persona que siempre estaba en primera línea de combate y, a veces, por conseguirlo, no obedecía las órdenes del Campeador, o de su alférez, y como esto no se podía consentir el Cid, después de lo de Tevar, le advirtió que los locos también merecían castigo que mirase bien lo que hacía. Efrén pedía perdón, pero pronto volvía a las andadas, y ya estaba el Campeador dispuesto a apartarlo de su ejército, al menos por un tiempo, cuando apareció el judío Ben Elifaz con la buena noticia de que eran ya muchos los moros nobles de la ciudad de Valencia que, hartos de los abusos del cadí de la ciudad, Ben Yehhaf, apodado el Zambo, estaban deseando que llegara el Cid a poner orden, y que el mismo rey Alcádir, que había caído enfermo, demandaba su protección. Por su parte, el Campeador, para asegurar su conquista, renunció al rescate que debía de pagarle el conde de Barcelona, a quien tenía preso, a cambio de concertar esponsales entre su hija María y el sobrino preferido, quien accedió, no sólo por librarse de pagar el rescate, sino porque a todos los reyes de España les convenía estar a bien con Rodrigo Díaz de Vivar. De ahí que María Rodríguez de Vivar. De ahí que María Rodríguez, hija del que fuera modesto infanzón de Vivar, acabara sentándose en el trono de la casa condal de Barcelona. Este Ben Elifaz, pese a sus inmensas riquezas, acostumbraba a presentarse muy humilde ante los poderosos, procurando darles noticias que fueran de su interés, y lo que decía siempre resultaba ser cierto porque hasta en tierras otomanas tenía gentes que trabajaban para él y le informaban de lo que sucedía en el mundo entero. Siguiendo el ejemplo de su padre Elifaz, devotísimo del Cid, se lamentaba de que la vida fuera tan difícil para los que no tenían una patria en la que hacer guerras, y de ahí que tuvieran que estar muy bien informados de las que hacían los demás, para intentar sacar algún provecho (256-258).
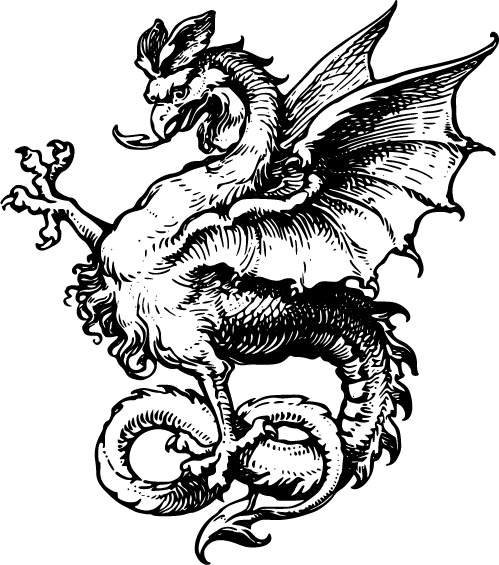 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P