 )
La locura de Dios
Barcelona, Ediciones B, 1998
Juan Miguel Aguilera nació en Valencia en el año 1960. Actualmente trabaja como diseñador industrial y dirige un estudio creativo en Valencia, junto al ilustrador Paco Roca. Se ha especializado en el género de ciencia ficción.
Mundos en el abismo (1987), en colaboración con Javier Redal Hijos de la eternidad (1990), en colaboración con Javier Redal En un vacío insondable (1995), en colaboración con Javier Redal. Premio Ignotus de Novela Corta El refugio (1995), en colaboración con Javier Redal. Premio Ignotus de Novela. Ari, el tonto (1992), en colaboración con Javier Redal (relato) El bosque de hielo (1996). Premio Alberto Magno de la Universidad del País Vasco y Premio Ignotus (relato) La llavor del mal (1996), en colaboración con Ricardo Lázaro. Premio Juli Verne Maleficio (1996), en colaboración con Javier Redal (relato) La locura de Dios (1998), Premio Ignotus en 1999, Premio Imaginales en Francia (2001) y Bob Morane en Bélgica (2002) Contra el tiempo (2001), en colaboración con Rafael Marín. Premio Ignotus de novela corta (2002). Mundos en la eternidad (2001) Stranded: náufragos (2001), en colaboración con Eduardo Vaquerizo (novelización del guión de la película homónima) Rihla (2003) Mundos y demonios (2005) El sueño de la razón (2006) La red de Indra (2009)
En 1348, fray Gerónimo, enfermo de peste, decide desvelarle a Nicolau Eimeric un secreto que lo atormenta. Estando en el trono de Mallorca Sancho I, fray Gerónimo participó en una investigación de las actividades de Ramón Llull, que relató a los inquisidores su último viaje. En el año 1302, el Doctor iluminado fue llamado a Constantinopla para asistir a la boda de Roger de Flor, pero la propuesta del megaduque escondía un objetivo muy diferente: contar con su sabiduría para dirigir una expedición hacia el reino del Preste Juan. Así será como, guiados por Llull y liderados por Joanot de Curial, un grupo de almogávares llegarán a Apeiron, una ciudad evolucionada que se encuentra a punto de librar la batalla decisiva de su existencia. Discípulos de Aristarco de Samos, los apeironitas han sido localizados por el Adversario, que ha puesto en marcha un poderoso ejército. Ante la imposibilidad de resistir un largo asedio, un grupo de apeironitas y almogávares se dirigirán hacia la guarida del enemigo, y allí el Doctor iluminado conocerá la verdadera naturaleza del Adversario, un ser viejo como las estrellas cuya muerte su muerte puede acarrear la destrucción del hombre. Tras combatirle y creerlo muerto, los supervivientes regresarán a Apeiron para defenderla, y Llull quedará encargado de convencer a Roger de Flor para que les ayude. Sin embargo, el almogávar será traicionado y asesinado, y Llull no encontrará quien se interese por su narración. Con el paso del tiempo, recibirá una extraña visita que le informará de que Apeiron, sin refuerzos, sucumbió, y que el Adversario resurgirá en el futuro para enfrentarse de nuevo al hombre. Esa será la historia que Ramón contará a los inquisidores para que no se pierda en su memoria, pero Eimeric, heredero del relato, verá la huella del diablo en las palabras de Llull y las hará desaparecer entre las llamas.
Fuego griego Almogávares Ramón Llull Astronomía-Geografía-Cosmología-Aristarco de Samos Reino del Preste Juan Gog y Magog Divina Comedia Ciencia Ficción (kaulis, centauros, gog, Madre, etc.)
Mapa de Oriente (págs. 12-13) Notas al pie
http://www.velero25.net/2003/nov2003/nov03pg06.htm http://webs.ono.com/juanmiguel/ http://www.elkraken.com/Esp/R-locura%20de%20dios-esp.htm http://www.humanite.presse.fr/journal/2003-05-08/2003-05-08-371816 http://www.actusf.com/SF/articles/aguilera_foliededieu.htm http://perso.club-internet.fr/yodup/critiques_bouquins/fantastique/foliedieu.htm http://www.revue-contrepoints.com/archives/Aguilera_2001.htm http://www.sfmag.net/livres/aguilera.php http://www.chez.com/sfantasy/aguilera.htm http://www.mauvaisgenres.com/juan_miguel_aguilera.htm http://www.noosfere.org/icarus/livres/niourf.asp?numlivre=-324510 http://www.lire.fr/critique.asp/idC=45002&idTC=3&idR=217&idG=4 http://www.noosfere.org/icarus/livres/niourf.asp?numlivre=-318987
El Doctor iluminado es presentado como un hombre sabio, capaz de suscitar el respeto tanto de los inteligentes apeironitas como de los rudos almogávares, de erigirse en mediador entre la civilización y la brutalidad. Al llegar a Apeiron creerá encontrarse en la ciudad de Dios, ese Dios cuya existencia quiso demostrar y expandir con la palabra. Quedará asombrado ante unos adelantos que tanto podrían mejorar Europa. En su periplo lo acompañará el recuerdo de su amada.
Es presentado como un líder admirado, brutal en la batalla y temido por aquellos que reclamaron su ayuda. Roger, hastiado de las conjuras griegas, sabe que la situación almogávar en Bizancio es insostenible, pero su ambición sin límites, la férrea disciplina templaria en que fue educado y sus ansias de emular a Alejandro Magno le hacen soñar con encontrar el reino del Preste Juan y expandir el dominio aragonés en Oriente.
Con el dinero que le debía el rey y restituidos sus castillos en Calabria, el almogávar acudirá a Oriente llamado por Andrónico, que le otorgará el título de medaduque. Berenguer es conciente de que seguramente el xor pretende crear conflictos entre él y Roger de Flor, y harto de las intrigas griegas, pretende instalarse en Bizancio y sacar los máximos benficios posibles de la debilidad del Imperio.
Cadí sarraceno hecho prisionero por los gog. Abdalá desempeñó mil oficios y llevó una vida aventurera y, tras liberarlo, Llull decidirá convertirlo en su esclavo asistente para aprovechar sus conocimientos. Culto e instruido, con Llull comparte su amor por el saber. Sin embargo, su relación se enfriará en Apeiron, donde Abdalá, poseído por el Adversario, acabará traicionando a los apeironitas y almogávares.
Consejera de Apeiron. Neléis se convertirá en la guía de Ramón Llull ante todas las maravillas de la ciudad. La consejera es conciente de que la batalla contra el Adversario ha llegado, y conoce bien las limitaciones de su pueblo ante la batalla y el asedio. Será ella quien tome los mandos de la expedición una vez llegados a la guarida del adversario, y regresará a Apeirón para defenderlo de los tártaros.
Se narra que el comandante genovés partió junto a su hermano al frente de una expedición de Tesidio Doria que pretendía llegar al reino del Preste Juan. Su hermano quedó por el camino, peor Vadinio llegó a Apeiron, donde vivió durante algunos años. Allí reconocerá a Joanot de Curial, y por su experiencia como navegante se convertirá en capitán de uno de los aerostatos de la ciudad. Será asesinado por un kauli.
La hermana del emperador es presentada como una mujer inteligente, cuya admiración por la obra luliana llevarán a Roger a llamar al Doctor iluminado. Irene es consciente de la precaria situación política del Imperio y de la animadversión que despiertan los almogávares, e intentará mediar pacíficamente entre Andrónico y Roger. Irene sabe que el banquete de Andrinópolis en una trampa, pero el almogávar no escuchará sus advertencias.
El leal capitán búlgaro de las tropas bizantinas será hecho prisionero por retirarse ante la imposibilidad de hacer frente a los turcos. Por mediación de Llull, que tras ver en el cuello del búlgaro un medallón con los símbolos de Ishtar y Sin lo considerará útil para la expedición, Sausi será liberado, y se convertirá en una pieza indispensable para la defensa de Apeiron. Morirá intentando defender a Roger de Flor.
El poeta conocerá a uno de los apeironitas que pudo salvarse, y recibirá la misión de informar a Llull de la destrucción de la ciudad y de transmitirle esperanzas para el futuro. Ya exiliado, el florentino, sin revelar su identidad, se entrevistará con Llull y le mostrará un diseño de la guarida del Adversario, para que le certifique su autenticidad. De ese dibujo surgirá la concepción del Inferno de la Commedia.
Guerrero procedente de la pequeña nobleza valenciana. La amistad entre Joanot y Roger se forjó en los tiempos en que ambos militaron juntos en la Orden del Temple, años en los que tuvieron que salvarse mutuamente la vida. Joanot será investido por Roger como adalid de la expedición en busca del reino del Preste Juan, durante la cual tendrá que demostrar su pericia militar. Morirá defendiendo Apeiron.
El que llegó a ser Inquisidor General del reino de Aragón se convertirá en el depositario del secreto más sorprendente de su querido maestro fray Gerónimo. Eimeric considerará el inquietante relato de Llull como una obra inspirada por el Diablo, y ordenará que sea arrojada a las llamas. Tras el azote de la peste, emprenderá una cruzada contra la obra y pensamientos lulistas.
Aunque los apeironitas creen que se trata de un ser de otro planeta y Llull cree que tras su apariencia se oculta el diablo, la Matre dice ser la dueña de la Tierra: nacida con la primera generación de estrellas, pertenece a una especie de criaturas capaces de autofecundarse y poblar los distintos planetas del universo, además de conquistar los de sus hermanas. Una alianza de sus hermanas rivales con la intención de derrotarla dará origen al hombre.
Incipit: El cuatro de abril del ano de nuestro señor de mil trescientos cuarenta y ocho, fray Nicolau Eimeric visitó a su maestro, fray Gerónimo, que había enfermado de la Peste. Las bubas de su cuello y axilas eran de gran tamaño y feo color cárdeno. A pesar de eso, el aspecto de aquel anciano fraile parecía tranquilo y relajado. Fray Alessio acababa de oírle en confesión y, después de darle la absolución, se quedó sentado en su lecho durante algunos instantes más. Fray Gerónimo había empeorado y, sin duda, agradecería la presencia de este religioso que había acompañado su crecimiento espiritual desde hacía tanto tiempo, y la de fray Nicolau, su discípulo preferido. Cuando fray Alessio abandonó la celda de fray Gerónimo, fray Nicolau se acercó hasta la cama. Su maestro estaba revisando unos pergaminos, mientras los dos físicos que le cuidaban se afanaban en la preparación de emplastos de mirra, azafrán y pimienta. El resto de los frailes de la comunidad de Santo Domingo se encontraba en el rezo del oficio de vísperas. El canto del Magnificat se escuchaba perfectamente desde la celda. ¡Cuántas veces había cantado fray Micolau las vísperas en aquella capilla del Santísimo, en este mismo convento que le aceptó, a la edad de catorce años, como novicio en la orden de Santo Domingo! Ahora estaba de paso, camino de Aviñón, donde debía reunirse con el Santo Padre. El viaje desde Mallorca hasta Girona había sido muy fatigoso y había tenido que desviarse para llegar hasta allí, pero no podía faltar a esta cita tan importante. Junto a la cama de fray Gerónimo había un viejo arcón, lleno de rollos de pergamino y un montón de legajos, perfectamente apilados uno sobre otro, atacados y lacrados con el sello del Tribunal de la Santa Inquisición de la Corona de Aragón –que de inmediato reconoció fray Nicolau-. Parecía evidente que el anciano había estado releyendo todos aquellos papeles, antes de poner en paz su alma. Fray Nicolau Eimeric recordaría durante años la plácida mirada de su maestro cuando se aproximó a su lecho y las palabras que le dirigió, con su habitual calma y serenidad. Le dijo que estaba esperando con ansia aquel encuentro, porque al parecer, Dios nuestro Señor había dispuesto el final de su peregrinación por este mundo y, antes de partir en paz, deseaba confiarle su más íntimo y terrible secreto. Fray Nicolau le respondió que ahora tan sólo debía preocuparse de su pronto recuperación, y el anciano sonrió con tristeza. Ambos frailes pertenecían a la orden de los frailes predicadores. Fray Gerónimo había sido comisario de la Inquisición acompañando como escribano a su Eminencia Reverendísima, Nicolau Rosell, Inquisidor General de la Corona de Aragón. Fray Gerónimo había sido algo más que un padre para fray Nicolau Eimeric. Él fue quien recibió sus primeros votos de consagración al Señor y quien le acompañó en el camino de formación hasta su ordenación sacerdotal. Muchas veces, Nicolau Eimeric daba gracias a Dios por haberlo tenido como maestro. Fray Gerónimo siempre quiso transmitirle seguridad; una seguridad que fray nicolau siempre percibió ausente en el anciano, a pesar de que se esforzaba en disimularlo. Es muy probable que tan sólo fray Nicolau, que había tenido ocasión de conocerlo más de cerca, adivinara el drama interior que atormentó a fray Gerónimo durante toda su vida... aunque nunca lo dijera directamente. Aquellos ojos grises y fríos del anciano, tan hábiles para ocultar sus pensamientos y pasiones, siempre habían impresionado a fray Nicolau Eimeric. En su juventud, fray Gerónimo había sido profesor en Valencia. Disfrutaba enseñando; escuchándole, la página más difícil y oscura de la Escritura se convertía en sus labios en un texto diáfano y sin secretos. Aparte de ser un apasionado amante del hebreo, era además un experto conocedor de la cultura semítica y de la religión judía –cosa que nunca agradó demasiado a sus superiores en Roma y en Aragón-. Y fue, precisamente, su gran conocimiento de las Sagradas Escrituras lo que le llevó a ocupar el puesto de comisario de la Santa Inquisición; oficio que jamás hubiera querido desempeñar y que, seguro, nunca imaginó para él. Fray Nicolau rosell lo quería a su lado y tuvo que aceptar el cargo por obediencia del legado pontificio. Habían sido vanas todas las objeciones e impedimentos del prior provincial de Aragón, a quien fray Gerónimo había acudido con la esperanza de poder seguir desempeñando su humilde servicio académico en Valencia. Pero la corte pontificia tenía las ideas muy claras y había tomado ya una resolución, y los dominicos –al contrario que los franciscanos, con los que Roma había tenido mayores problemas de orden disciplinario- siempre se habían caracterizado por su obediencia ciega a los dictámenes pontificios. Y así, sin quererlo, fray Gerónimo se encontró formando parte de este Santo Tribunal, durante tanto tiempo. Sólo él sabía cuántos problemas de conciencia le iba a ocasionar el haber aceptado por obediencia aquel oficio. Y ahora, Dios había querido que también sufriera por aquella nueva y terrible enfermedad... Uno de los físicos se inclinó sobre el anciano y le practicó una incisión en su delgado brazo derecho. Después colocó una escudilla bajo el corte, y dejó que la oscura sangre que manaba de la herida la fuera llenando lentamente. Fray Nicolau Eimeric apartó brevemente los ojos. Ambos sabían que nadie sale con vida de este mal, y que era tan sólo cuestión de días el que Dios tuviera a bien llamarle a su lado. Sin embargo, antes de que esto sucediera, había algo importante que fray Gerónimo debía confiar a su discípulo, a pesar del parecer contrariado de su buen amigo fray Alessio, a quien había consultado antes de hablar con él. Se trataba de un asunto que había estado atormentando su alma durante los últimos treinta años de su vida, y que necesitaba compartir con alguien de su confianza, con su juventud y su ánimo, que quizá lograra hallar respuestas allí donde él sólo había encontrado misterios e interrogantes. Fray Gerónimo le tendió el pergamino que estaba consultando, y fray Nicolau Eimeric lo leyó: Sancho, por la gracia de Dios Rey de Mallorca, a todos sus súbditos y cada uno de sus oficiales ¡salud y dilección! Nuestro querido hermano fray Nicolau Rosell, dominico, doctor en teología, Inquisidor General de la Corona de Aragón, especialmente enviado por la Sede Apostólica a nuestras tierras y posesiones para el servicio de Dios y de su culto, para la exaltación de la fe católica, y para arrancar el detestable crimen de la herejía de nuestro reino su floreciera y enraizase. Se dirige hacia las tierras bajo vuestra tutela para investigar al llamado Doctor Iluminado, Ramón Llull. Nosotros, como príncipe católico consciente de haber recibido de manos del Altísimo grandes bienes e innumerables honores, deseamos por encima de todo placer en todo, y particularmente en lo que atañe a su culto, a Dios, nuestro creador. Por lo tanto queremos proteger en todo al inquisidor, como enviado especial de Dios, y pretendemos favorecerle continuamente. Por ello decimos a cada uno de vosotros, y a cada uno de vosotros ordenamos, bajo pena de nuestro rigor, que ayudéis al Inquisidor General, Nicolau Rosell y a su comisario, fray Gerónimo de Játiva, todas las veces que, para ejercer su misión, se dirija a vuestras tierras y pida ayuda al brazo secular. Os ordenamos que acojáis favorablemente al inquisidor; prender o mandar arrestar a todos los que el inquisidor os designe por sospechosos del crimen de herejía, por difamados de herejía o por herejes, y conducirlos, bajo vigilancia, al lugar que os indique el inquisidor; aplicarles las penas merecidas según él lo estime y con arreglo a las costumbres. Os ordenamos secundar al inquisidor siempre que lo solicite y sean cuales fueran sus motivos. Y, para que el inquisidor pueda cumplir su cometido con toda seguridad y con toda libertad, por el presente documento tomamos bajo la protección de nuestra real clemencia a él, a su comisario, su notario, su escolta y sus bienes. Os ordenamos observar de modo inviolable esta real protección del inquisidor, de los suyos y de sus bienes, de poner cuidado en que nadie les ataque en modo alguno ni en persona ni en sus bienes. Asegurad sus desplazamientos cada vez que el inquisidor os lo requiera. Dado en Montpellier con nuestro sello real, en el año de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo mil trescientos doce, en el día veintitrés del mes de febrero. Fray Nicolau Eimeric se santiguó incrédulo ante lo que acaba de leer. Después volvió a enrollar cuidadosamente aquel pergamino que había sido escrito por el propio rey de Mallorca hacía treinta y seis años. Se trataba de una orden para investigar al Doctor iluminado; ¡al mismísimo Ramón Llull! Fray nicolau Eimeric desconocía que tal investigación hubiese sido nunca llevada a cabo a pesar de haber dedicado durante los dos últimos años algunos estudios teológicos a la vida y obra del doctor Iluminado, tal vez influenciado por el ambiente lulista que se respiraba en Mallorca, ciudad natal de Ramón y donde residía fray Nicolau en aquel momento. Lo cierto es que aquella investigación sí que tuvo lugar y fray Gerónimo se dispuso a contarle cómo en aquellos lejanos tiempos, durante el segundo año del reinado de Sancho I de Mallorca, se presentó con el séquito del inquisidor antes las puertas de la finca del muy conocido Ramón Llull, situada a dos millas de la ciudad de Palma. Siguiendo las indicaciones de su eminencia reverendísima, fray Nicolau Rosell –Inquisidor General-, ordenó que Ramón permaneciese retenido durante dos semanas en su propia finca, sin poder comunicarse ni pedir auxilio ni consejo a ningún conocido; sin que pudiera huir a algún lejano país y situarse así fuera del alcance de la justicia inquisitorial. Dado que ésta era una vista previa, y no una sesión oficial del Santo Tribunal, no se juzgó necesaria la presencia de testigos y se instalaron allí mismo, en la hacienda de micer Llull. Se habilitó para la entrevista la biblioteca de la casa, disponiendo una banqueta plana en el centro de la estancia, frente a la mesa y los sillones ocupados por el inquisidor, el notario real, y por fray Gerónimo como comisario. Ramón contaba entonces con la asombrosa edad de ochenta años, aunque, por su aire recio y enhiesto, más bien parecía un joven que un hombre de su edad. Vestía una almeixa de lino, con amplia capucha tirada hacia atrás, larga hasta los tobillos y holgada; los pies calzados con chinelas bordadas, y su cabeza tocada con una especie de bonete de fieltro verde. A los ojos de la más pura ortodoxia, cualquiera diría que vestía como un infiel; detalle que no pasé desapercibido y que, debidamente, se hizo registrar al notario. Su cabeza estaba rapada –costumbre también ésta sarracena-; su cráneo era de huesos delicados como los de un pájaro, pero su nariz era larga y curvada como el pico de un ave de presa. Su barba, generosa y ensortijada, se derramaba como una cascada de espuma blanca sobre su pecho. Destacaba en su rostro, por su intensidad, unos ojos oscuros, hundidos profundamente en sus cuencas, bajo unas cejas espesas y negras que contrastaban de forma extraña con la blancura de su barba. Las primeras palabras que salieron de su boca dejaban traslucir claramente que llevaba años esperando la visita del Santo Tribunal. Lo cierto es que Ramón había eludido hasta ese momento esta investigación gracias a la protección de su fallecido señor, Jaime II de Mallorca, y de la amistad que disfrutó durante años con la Santa Sede. Ahora las cosas habían cambiado, y esta vista pretendía tan sólo dilucidad si había existido o no desviación herética en sus estudios y apostolado; si en sus numerosos y repetidos contactos con los infieles había o no indicios de apostasía; si en sus amplios trabajos científicos había hecho uso o no de artes mágicas con invocación o concurso del maligno. En ningún momento se atribuyó Ramón el mérito de su Arte. Más bien afirmaba que lo concibió como una revelación divina. Dios le mostró su Ars Magna para conocerle y amarle, y para convertir a los infieles por medio de la razón y no de la espada. Durante la mayor parte de su vida, todo su empeño había consistido en demostrar las verdades de la fe, por medio de un método que estuviese al alcance de cada cual, y fuera evidente para todos. Su deseo consistía en proponer una conversión a través del conocimiento de algo que fuese verdadero, necesario e imposible de rechazar por medio racionales. Todos sus esfuerzos estaban orientados a probar que es posible una demostración de la fe mediante la inteligencia científica; para aquel hombre era evidente que la existencia del Ser Supremo podía demostrarse... ¡Probar la existencia de Dios!... Ni siquiera fray Tomás de Aquino se había atrevido a tanto; él nunca habló de «pruebas», sino de «vías» que conducen a la afirmación racional de la existencia de Dios. Este tipo de afirmaciones tan aventuradas parecía debilidad el valor y el mérito de la fe, le señaló el inquisidor: Si Dios es una evidencia demostrada por la razón y la ciencia, la fe se hace superflua, pues no se necesita creer en algo que es evidente. Pero Ramón negó con firmeza esta argumentación, diciendo que la fe siempre permanecería intacta a la luz de la ciencia. El presidente del Santo Tribunal le preguntó entonces si se arrepentía de algo, y éste fue el momento de la gran revelación que todos esperaban: Ramón condesó no haber encontrado nunca a Dios, pero sí a Satanás. Manifestó haberse enfrentado a sus obras y a sus siervos en un lugar que ninguno de los que estaban allí presentes podría jamás imaginar que pudiera existir sobre la faz de la tierra. Estas palabras impresionaros profundamente a fray Gerónimo, quien, contraviniendo lo que era su costumbre en los interrogatorios del Tribunal, preguntó por el nombre de ese lugar y si se hallaba en este o en otro mundo. A lo que Ramón contestó que el nombre que se le diera al infierno no era, ciertamente, lo más importante. Lo decisivo era su realidad... Según sus palabras, el Imperio del Mal era tan vasto como un océano sin fin y sin orilla. El inquisidor le invitó a que siguiera hablando, y asó fue cómo Ramón Llull se dispuso a relatar la historia de su último viaje... (17-23). Aquella mañana del año de Nuestro Señor de mil trescientos dos, yo, Ramón Llull, había atravesado las calles de Constantinopla escoltado por una docena de fieros almogávares, vestidos con pieles de bestias y cargados de armas (27). Había pasado un año olvidado en Chipre, intentando encontrar una nave que me condujera a Tierra Santa, cuando un almogávar se presentó en la fortaleza de la Orden del Temple en Limasol, donde yo era huésped, y me transmitió la invitación de su señor, el megaduque Roger de Flor, de asistir a su boda con la princesa doña María, sobrina de xor Andrónico Paleólogo, Emperador del Sacro Imperio Romano. Yo rehusé, alegando asuntos de mayor interés que requerían mi atención más inmediata, pero el almogávar sacudió torvamente la cabeza y dijo: «Vendrás con nosotros a Constantinopla. Mi señor es conocedor de tu deseo de viajar a Tierra Santa, y me ha puesto a mí, y a su nave insignia, la Oliveta, a tu servicio. Te conduciremos a donde desees y te daremos escolta y protección en tu viaje. A cambio, mi señor tan sólo desea tenerte junto a él durante el breve tiempo que dure la ceremonia. Tan sólo eso, y luego podrás encaminarte hacia tu destino...» (28-29). Ignorando mis cuestiones, Roger volvió a preguntarme por la esfera. Volví a mirarla. Era maravillosa, como la más preciosa e las joyas, algo que nunca hubiera soñado ver. Acaricié con mi mano la estrecha mancha azul del Mediterráneo, la deslicé sobre las llanuras de cobre de Argelia y Libia, y situé mi dedo índice sobre la península Ibérica. Allí estaba todo, pero con una proporción extraña y a la vez maravillosa. El tamaño de la península itálica y griega parecía diminuto comparado con las vastas regiones de África y Asia. Los océanos ocupaban la mayor parte de la superficie de la esfera, y en comparación con ellos el Mare Nostrum apenas parecía un pequeño lago. Y desde luego no ocupaba el centro de... -El Orbis Terrae; magníficamente representado. -Eso mismo afirma doña Irene, pero no le creí –dijo el guerrero, y me preguntó sobre cómo algo redondo como una bola podía representar la Tierra. -¿Y qué forma esperabas que tuviera? Como marino que eres, ¿acaso no has observado que los barcos desaparecen poco a poco en la lejanía, ocultados por una curvatura del horizonte? Roger me miró con sus ojos grises, pequeños y desconfiados, y afirmó que el mundo no podía ser redondo. -¿Cómo viviría entonces la gente que estaba al otro lado? –dijo-. ¿Boca bajo? Y, a continuación, me dijo cómo él siempre había oído decir que la Tierra era un elemento situado en el centro del Mundo, como la yema en el centro de un huevo. A su alrededor se encontraba el agua, como la clara que rodea la yema. Por fuera estaba el aire, como la membrana del huevo, y rodeándolo todo el fuego, que encerraba el Mundo como la cáscara al huevo. -No seguiré hablando contigo –le interrumpí- si antes no me explicas cuáles han sido tus verdaderas intenciones al traerme a Constantinopla, y qué lugar es éste. El guerrero asintió en silencio, como si meditara sus siguientes palabras. Se apartó levemente de la esfera azul, y señaló: -Es evidente que sabes quién soy. Por supuesto; su nombre llevaba muchos años resonando por todo el Mediterráneo. Lo último que había oído decir sobre Roger de Flor era que, el antaño gran héroe de la orden de los caballeros templarios, había sido expulsado con deshonor acusado de haber robado el tesoro que custodiaba durante la evacuación de Acre. Que salvó muchas vidas cristianas al acudir al rescate con su famosa nave el Halcón, pero que el tesoro nunca había aparecido. Sobre cómo había acabado liderando a los feroces almogávares, como mercenario en la decadente ciudad de Constantinopla, era una historia que desconocía. -Yo, en cambio, nunca había oído hablar de ti... –me confesó-. Mi vida ha sido muy azarosa, y nunca dispuse de tiempo para el estudio. Por ese te necesito, necesito a un hombre de ciencia en quien pueda confiar. El Emperador pretende imponerme a su físico, Misser Samuel, pero sospecho que éste es un espía a las órdenes de su estúpido hijo Miguel. Le dije que no entendía de qué me estaba hablando, ni por qué necesitaba a un hombre de ciencia. Roger me miró; parecía asombrado de que yo no lo hubiera deducido: -Para que me ayude a encontrar el reino del Preste Juan, por supuesto. -¿El reno del Preste Juan? –repetí estúpidamente. -¿No te parece fascinante? Preparo una expedición al Oriente Asiático, donde se encuentra la ciudad del Preste Juan, con sus infinitas riquezas y sus calles adoquinadas de oro. Una fortaleza inexpugnable, poblada de cristianos descendientes de los que evangelizara el apóstol santo Tomás; próximas a las tierras de Gog y Magog y a otros lugares habitados por criaturas monstruosas. Le miré atónito, y le pregunté por el motivo de un viaje tan increíble. La situación de Romania era desesperada, me confesó con seriedad; tras la caída de Acre, ya nada se interponía entre los turcos y las murallas de Constantinopla. Los otomanos correteaban impunemente por toda Anatolia, saqueando las ciudades griegas sin que nadie pudiera mover un dedo en su defensa. Habían sitiado Artaki, y cuando cayera esa plaza, cruzarían el estrecho mar de Mármara y llamarían a las puertas de la ciudad. -Y en toda ella no queda ya ni ímpetu ni valor para defenderla –concluyó. Repetí que seguía sin entender por qué me había llamado; y me habló del misterio que rodeaba aquel lugar. Un misterio que, al parecer, doña Irene pensaba que sólo yo podía resolver. Intrigado al fin, le animé a que siguiera hablando. Entonces Roger me contó cómo seiscientos años atrás Constantinopla se encontraba en una situación tan apurada como la actual. Los musulmanes habían llegado hasta sus mismas puertas y era cuestión de tiempo su caída. Pero fueron salvados, casi en el último momento, por un milagro. Un pequeño grupo de hombres, llegados de remotas tierras, lograron eludir el cerco y entregaron a los defensores algo maravilloso: el fuego griego. Y Roger no se refería a ese fuego griego que hoy en día todo el mundo conoce y usa; al parecer, aquello era algo especial, mágico; una sustancia blanca y gelatinosa que era arrojada por sifones con forma de bocas de dragón y que ardía incluso debajo del agua. -Esos hombres se instalaron aquí –concluyó-, en esta Sala Armilar que fue su laboratorio, y produjeron esa maravillosa mixtura en cantidades suficientes como para repeler a los sitiadores y salvar la ciudad. Cumplida su misión desaparecieron, y con los años la fórmula del fuego griego original se fue perdiendo. Miré nuevamente a mi alrededor, contemplando la asombrosa cúpula estrellada. ¿Qué clase de hombres pudieron construir esto? ¿Cuánta verdad había en las palabras de Roger? -¿Y por qué piensas que ese reino sigue existiendo? –le pregunté. Me mostró entonces una carta que el propio Preste Juan envió al Emperador; fechado en el año de Nuestro Señor mil ciento sesenta y cinco. Lo hice ver que de eso hacía más de ciento treinta años; a lo que Roger respondió que tanto el Preste Juan como su pueblo son inmortales; y que entre las muchas glorias de su ciencia estaba el secreto de la piedra filosofal, es decir, la coagulación del mercurio en oro, y la vida eterna. Yo nunca he creído en la alquimia, pues pienso que los principios naturales son más fuertes en el apetito natural, que en el artificial del alquimista por el oro. Así se lo hice ver, y Roger dijo: -Pues ahora creerás, anciano; el secreto está guardado entre estos libros, en estos mapamundis; yo no sé interpretarlos, pero tú sí, y lo harás para mí, porque Constantinopla agoniza, y ésta puede ser su última esperanza. Xor Andrónico quiere que encuentre para él la tierra del Preste Juan; y yo estoy de acuerdo, si esta aventura v a reportarme riquezas sin fin y una vida tan larga como la de los antiguos dioses. Escucha, anciano, ésta es una ciudad hueca, sin tuétanos. Los genoveses en el interior y los turcos en el exterior, exprimen hasta la última gota de las ubres de su decadencia. Algún día no muy lejano todo se derrumbará, esto será tan sólo un solar, pero me creo capaz de saber aprovechar algunas vigas de buena madera vieja tras el derribo. Creo que he encontrado aquí mi destino, pero debo ser cauto. Este lugar apesta a conjuras y traiciones y me he ganado el odio del primogénito del Emperador. Mis catalanes me protegen, y en toda Romania no existe una fuerza capaz de oponérseles, pero necesito a un hombre sabio en el que confiar. ¿Te atreverás a acompañarme en mi aventura? (32-36). Abriéndose paso entre los cada vez más ruidosos convidados y los atildados servidores, llegó hasta mí la princesa doña Irene, la ahora suegra de Roger. -Llevo años deseando conocer al hombre que escribió el Ars inveniendi veritatem –me dijo esbozando una amplia y cordial sonrisa. Era una mujer verdaderamente hermosa, a pesar de su edad, con unos ojos negros e intensos y una frente altiva e inteligente, enmarcada por unos cabellos también negros que apenas empezaban a encanecer. Le pregunté si lo había leído, puesto que no es un libro sencillo para... Iba a decir «para una mujer», pero me detuve a tiempo. Los griegos tenían una larga tradición de mujeres sabias? -He leído todos vuestros libros; incluso las novelas y los tratados de caballería –me dijo-. Algunos he tenido que hacerlos traducir al latín para poder entenderlos... Decidme, Ramón, ¿por qué ese deseo de escribir en lengua vulgar? Me encogí de hombros. No era la primera vez que me hacían esa pregunta. Todos hablamos normalmente en una lengua, y escribimos en otra diferente; en latín. Me pregunté por qué tenía que ser así, por qué no era posible algo tan aparentemente lógico como escribir en la misma lengua en la que hablamos. Se acercó un poco más a mí, y me recitó con voz suave. -Cantaben los aucells l´alba, e despertà´s l´amic, qui és l´alba; e los aucells feniren lur cant, e l´amic morí per l´amat, en l´alba... -Son extrañas y turbadoras estas palabras para hablar de Dios... -Quizá las únicas adecuadas para transmitir lo sublime de la experiencia mística... Con una sonrisa afirmó que no iba a discutirme esto. -Por favor, continuad –replique-. No soy tan engreído ni tan sabio como para no poder soportar que mis ideas se cuestionen. Doña Irene me ofreció entonces su brazo, y me invitó a pasear por la zona más alejada del jardín; a salvo del bullicio de la celebración. Caminamos entre naranjos de redonda copa y olivos venerables roídos por los años. Las lindes del paseo estallaban de flores silvestres; amapolas, lirios y lentiscos en flor. Las estrellas empezaban a despuntar tímidamente en el cielo púrpura y violeta. Mirándolas con respeto, afirmó que eran hermosas; y añadió poco después con aire soñador: -De niña pasé muchas horas admirando la cúpula pintada de estrellas de la Sala Armilar. No era un lugar donde te permitieran ir, pero yo siempre me las arreglaba para escapar a él. Para mí, aquella cúpula, con su luminoso centro, tenía una extraña cualidad mágica. ¿Sabéis?, las estrellas y la media luna son el símbolo de Constantinopla. Hace muchos siglos, Filipo de Macedonia fracasó en un ataque nocturno a la ciudad al ser descubierto por la luna. Los antiguos lo atribuyeron a la diosa patrona de la luna, Hécate, cuya luz les había ayudado tanto. Aventuré que quizás el origen de esos símbolos fuese otro. Ella preguntó por el significado de mis palabras, y si ya había resulto el misterio del origen de los hombres que trajeron el fuego griego. -Me temo que no –dije-. Quizá yo no sea tan sabio como lo habéis asegurado al megaduque. Le pregunté a continuación si recordaba la estrella de siete puntas y la media luna grabadas sobre la puerta que daba acceso a la Sala. Ella respondió afirmativamente, y yo le mostré que representan a Ishtar y a Sin; es decir, a Venus y a la Luna. -¿En qué culto? –quiso saber ella. -En uno que tiene su origen en la antigua Mesopotamia y que perduró, al menos, hasta la época en la que fue construida la Sala Armilar (42-44). Al frente de la expedición estaban los almocadenes: Fernando de Galcerán, Corberán de Alet, Fernando de Arenós, y Ricardo de Ca n´. Marulli, capitán de los griegos, y George, jefe de los alanos; eran huéspedes de honor en la Oliveta, en cuyo mástil la Señera de Aragón flameaba rutilante. Nos dirigíamos hacia el cabo Artaki, para enfrentarnos al caudillo turco Osmán, a quien los griegos llamaban Otomán, un bastardo reyezuelo de una de las siete tribus turcas que se habían alzado en Asia, para arrebatarle al imperio los últimos despojos de su antigua gloria. Artaki era el último baluarte griego antes de que los turcos se decidiesen a cruzar el Bósforo y desafiaran la propia garganta del Imperio. La Historia se repetía. Hacia el año seiscientos sesenta de Nuestros Señor, desde su capital en La Meca, el califa Mu´âwiya dominaba Arabia, Persia, Siriay Egipto, cuando cruzó aquel mismo estrecho, y puso sitio a Constantinopla. De haber caído la ciudad, los entonces poderosos y fanáticos ejércitos islámicos habrían tenido abiertas las puertas de toda Europa, donde no había nadie capaz de hacerles frente. Si esto hubiera sucedido, tal vez la cristiandad entera habría sucumbido... Pero esto, gracias a Dios, no sucedió. «Los salvó un milagro», me había dicho Roger de Flor. Un milagro que llegó en el último momento, cuando la ciudad hambrienta por el largo asedio estaba a punto de rendirse; un pequeño grupo de hombres, comandados por el tal Calínico, logró eludir el cerco y entrar en la ciudad. Pero no eran militares mercenarios, sino físicos y hombres de ciencia llegados de algún remoto lugar, los que fabricaron para los angustiados griegos una poderosa y mortífera nueva arma: el fuego griego. Lanzado a chorros desde lo alto de las murallas de Constantinopla, flotaba hasta las naves sarracenas y las envolvía en llamas, aniquilando a los poderosos sitiadores. ¿Era posible que Calínico y sus hombres proviniesen del reino del Preste Juan? Y, en ese caso, ¿dónde estaba situado dicho reino? (51-52). Me acerqué entonces a Roger, que estaba rodeado por el entusiasmo incondicional de sus hombres, y le dije que si hacía semejante villanía, si asesinaba a las mujeres y ancianos turcos, toda Asia se levantaría contra nosotros, y el pueblo turco no descansaría hasta que el último de sus catalanes hubiera muerto. Él me respondió, con fría tranquilidad, que nunca había habido rescate para los templarios. Había aprendido esto de ellos; que el vencido lo es totalmente, con absoluta anulación moral y vital, que la rendición no puede ser un escamoteo a la muerte. Fue lo primero que Vassaill, su tutor templario que le enseñó a navegar en el mar y en la guerra, le inculcó: «El guerrero debe poner a su espalda una barrera de muerte como meta de cualquier retroceso» (54). Roger, asqueado por la empalagosa mansedumbre, sin acidez ni belicosidad, de aquellas gentes, ordenó decapitar, por cobarde y traidor, al gobernador de Filadelfia y colgar al capitán de la guardia de la ciudad. Y al pueblo de Filadelfia, que no puso resistir con más valor, le impuso una multa de veinte mil libras de plata. Pero, días después, un correo almogávar llegó hasta las puertas de Filadelfia e inmediatamente fue conducido ante Roger de Flor. Traía noticias de extraordinaria importancia y gravedad. La guarnición alana que custodiaba Magnesia, la caja fuerte del cuantioso botín almogávar, se había revelado. Los alanos habían pasado a cuchillo a todos los catalanes que guardaban el tesoro almogávar, y habían tomado como rehenes a las princesas doña Irene y doña María. Al parecer la rebelión había sido instigada por el propio George. Roger paseó de un lado a otro como un animal enjaulado. La ira nublaba sus ojos y estrangulaba su voz. Preguntó al correo cómo era posible todo esto si tras abandonar Cícico había ordenado a Ahonés que las condujera hasta Constantinopla. Doña Irene y doña María habían pasado los últimos días del invierno con Roger, en Cícico. Después, el megaduque había confiado las dos damas a su almirante. Pero, al parecer, la marejada les impidió hacerse a la mar y el almirante había decidido esperar en Magnesia a que el mar se calmara. -Pero, mientras tanto –concluyó el correo-, los alanos se rebelaron. -¿Y Ahonés? –preguntó Rogr. -El almirante no estaba en la ciudad en ese momento, sino al cuidado de la flota. Es él quien me envía, megaduque, y espera tus órdenes. Roger apretó los puños y dijo entre dientes. -¡Mis órdenes son sangre y muerte para esos traidores! (64). Se preguntó por qué; había combatido fielmente, contra los turcos, para recuperar territorios que unir nuevamente al Imperio. ¿Por qué esta traición? -Ya te lo advertí –dijo doña Irene-. Es la forma de actuar de los griegos, y tú eres ajeno a todo. -¿Tú lo entiendes, Ramón? –me preguntó Roger. -El Imperio se sabe débil –le respondí-, y tu fuerza hace más evidente su debilidad. Quizás Andrónico está considerando que ha hecho un mal negocio al cambiar a los turcos por los catalanes. -Regresa a Aragón, Roger –le imploró doña María-. Regresa a tu patria y yo iré contigo, renunciaré a mi sangre y a mi tierra por ti. -Aragón no es mi patria –exclamó Roger-; ni Sicilia, ni Génova, ni Brindissi... Soy el hijo de un halconero germánico, criado por los rudos monjes templarios. La tierra que piso en cada momento es mi patria, querida niña. -¿Qué va a suceder ahora? –preguntó doña Irene. Roger me dijo que, de momento, se mantendría el asedio sobre Magnesia. -Más adelante, Dios dirá –concluyó (67). Joanot era un héroe casi legendario, como Roger, y ambos eran camaradas desde los valerosos últimos días de Acre, donde Roger había salvado la vida a Joanot en más de una ocasión. Lo que fue correspondido por Joanot cuando salvó a Roger de una muerte casi cierta en las mazmorras de la orden del Temple, en Marsella; hechos éstos que me serían narrados poco después, con más detalle, por el propio Joanot de Curial (69). Berenguer rebuscó en un bolsillo en dobladillo de su capa, extrajo un rollo de pergamino lacrado con el sello imperial, y lo arrojó sobre la mesa, junto a los montones de huesos de pollo que había ido dejando. -Tú ya no eres megaduque –dijo Berenguer, encogiéndose de hombros-. Has sido ascendido, amigo; ahora eres César. Felicidades. Roger de Flor rompió los sellos imperiales, y desenrolló el documento. -Es mi nombramiento como César del Imperio –dijo tras leerlo rápidamente. -¿Qué quiere mi hermano a cambio? –preguntó doña Irene, sin demostrar ninguna felicidad por el reciente nombramiento de su yermo. Rocafort observó a la hermana de Andrónico sin responder. En sus ojos había una evidente desconfianza hacia la mujer. El silencio se alargó hasta que el joven Joanot fue quien respondió a doña Irene: -El Emperador desea que Roger y su ejército levanten inmediatamente el sitio a Magnesia, y abandonen Asias –dijo. Berenguer de Rocafort explicó a continuación que xor Andrónico ordenaba a Roger dirigirse con urgencia hacia Bulgaria, donde debería acudir en auxilio del esposo de doña Irene, porque un hermano suyo se había levantado contra él y contaba con el apoyo de gran parte del ejército búlgaro. -Eso no s cierto –dijo Irene con firmeza-. No existen esa clase de asuntos en Bulgaria. Rocafort volvió a encogerse de hombros. -Fue vuestro propio hermano quien me pidió que le transmitiera estas órdenes a Roger de Flor. -Es un ardid –exclamó Irene-. Andrónico tan sólo desea sacarte de Asia por el método que sea. El título de César es la zanahoria, y el pretendido levantamiento en Bulgaria, la vara (70-71). -¿Cómo dices? –preguntó Joanot. -Tú hallarás por mí el reino del Preste Juan –dijo Roger mirando fijamente al joven caballero-. Es un viejo sueño, y no debemos renunciar a los viejos sueños. Y a continuación, Roger dijo que iba a devolverles a los griegos un poco de su talante intrigante, que estaba cansado de comportarse con rectitud cuando ellos sólo conocían caminos sinuosos. -Fingiremos que acatamos las órdenes de Andrónico, pero seguiremos nuestra propia voluntad –explicó Roger-. Tú, Joanot, mi buen amigo, con quien he compartido tantos sueños en el pasado, viajarás hacia Oriente en compañía de Ramón Llull junto con un pequeño y escogido grupo de almogávares, hasta encontrar el reino del Preste Juan. Después... bueno, después importará todo muy poco. Aragón tiene hambre de imperio, y nosotros vamos a ser sus dientes afilados y cortantes para sujetar un imperio como el que el mundo conoció en los tiempos del Gran Alejandro. Y quizá decidamos que el trono de Constantinopla debería ser ocupado por un hombre de más valor que Andrónico. Por un catalán, quizá (74). La familia de Joanot pertenecía a la pequeña nobleza valenciana, beneficiada con un señorío en la comarca de L´Horta, concedido por el propio Jaime I como pago de servicios de conquista. Joanot de Curial, nacido de la primera generación de valencianos auténticos tras el repoblament, se sentía como tal, y había ganado fama de caballero noble y valeroso en las cruzadas. Había participado en la desesperada defensa final de Acre, antes de que el beauseant cayera en manos de los sarracenos. Como ya he dicho, fue allí donde Roger salvó su vida y se convirtió para siempre en su amigo. Poco después fray sargento (Roger) caería en desgracia y fue el propio Gran Maestre del Temple, Monecho Gardini, quien lo denunció ante el papa Nicolás IV, que mandó prenderle para que bajo tortura revelara el paradero del tesoro de los templarios. Pero Joanot logró liberarle, y junto huyeron de la fortaleza del Temple en Marsella, donde Roger había sido retenido por la guardia pontificia. -Nuestra huida nos llevó hasta Génova –dijo Joanot-, donde ambos entramos al servicio de la familia Doria. -¿Qué hiciste para liberar a Roger de su prisión? El valenciano sonrió maliciosamente, y dijo: -El destino fue mi aliado. Según Joanot me explicó, la inesperada muerte de Nicolás IV provocó un estado de confusión tal que él supo muy bien aprovechar; y se presentó en la fortaleza de Marsella con una falsa orden de libertad para el ex templario. -Roger de Flor me fue entregado amablemente por sus propios guardias (81). Los cinco jinetes avanzaron tranquilamente hasta nosotros, sin demostrar ningún temor ni preocupación, a pesar de nuestro elevado número y de ser ellos sólo cinco. Miré a lo lejos, tanto como pude, sospechando que si tal era su tranquilidad, eso significaba que podían haber muchos más de aquellos hombrecillos ocultos entre la bruma, esperando una señal de aquéllos para caer contra notros. Algunos almogávares tomaros sus armas nerviosos, y se interpusieron entre aquellos hombrecillos y Joanot de Curial; pero éste les ordenó que se apartaran. Sin inmutarse los cinco guerreros oscuros se plantaros frente a nuestro estandarte, no muy lejos del cual estábamos Joanot de Curial y yo. Los cinco vestían una especie de cota de malla de algún metal negro, y llevaban un casco que parecía hecho de cuero y latón y forrado de piel de oveja, que les cubría casi completamente los ojos. Lo poco que podía verse de su piel estaba tan sucia y cubierta de pelo que casi parecía negra, y unos mostachos negros y aceitosos se derramaban como babosas sobre sus labios marrones. Sus pequeños caballos también estaban protegidos por una coraza de cuero entretejido con latón, que al parecer era muy ligera, pues no impedía los movimientos rápidos y nerviosos del animal. Una horrible testera de cuero y huesos cubría casi completamente las cabezas de los caballos, en medio de las cuales brillaban unos ojillos malignos. Dos aljabas situadas a la grupa contenían flechas largas y cortas. Los guerreros llevaban arco corto y sinuoso como una serpiente a la espalda, y de sus sillas de montar colgaban racimos de cráneos humanos, tan pequeños que debían de haber pertenecido a niños. Los cinco se habían parado en torno a nuestra Señera y la miraban con expresión entre divertida e interesada, y susurraban comentarios entre ellos como su los trescientos hombres que les rodeaban, cada vez más enfurecidos, no existieran en absoluto (112). Entonces escuché un ruido terrible y vi unas formas vagamente humanas aparecer entre la luz y adquirir rápidamente una esencia sólida. Avanzaron hacia mí envueltas por jirones de niebla. Siete jinetes de largos cabellos negros, llevando armaduras de combate, con dos alas como dos escudos metálicos a la espalda. Agitaban estas alas y producían un ruido ensordecedor mientras se acercaban a mí. Las armaduras también tenían colas semejantes a las colas de un escorpión, pero de metal brillante. Las colas se agitaban a la espalda de los jinetes como si tuvieran voluntad propia. Avanzaban lentamente, abriendo la niebla con sus cuerpos, como si ésta se apartara para no tocarles. Sus monturas también llevaban armadura, con una pequeña corona dorada sobre cada una de las cabezas de los caballos. Se detuvieron a unos pocos pasos frente a mí. El más cercano sonrió mirándome a los ojos. Era la sonrisa de un carnívoro de dientes largos y afilados. Su cola de escorpión restalló en el aire y me golpeó en el cuello. Un golpe que a punto estuvo de derribarme al suelo, y que me provocó un inmediato e intenso dolor. Grité, e intenté apartarme de su contacto; pero el anciano y esquelético chamán apareció a mi lado y me retuvo apretando mi brazo con firmeza. Sus dedos eran como garfios de acero, y se clavaban en mi antebrazo a través de mis ropas. -¡Soltadme! –grité, zafándome de aquellas garras. Con dedos nerviosos, deshice los nudos de la venda en mi nuca, y la aparté de mis ojos. La espectral luz desapareció al instante, y la oscuridad de la noche apenas iluminada por las antorchas me rodeó de nuevo. Mientras retiraba la venda de mis ojos, no dejaba de mirar la terrible figura del chamán que seguía plantado ante mí; pero cuando el velo cayó por fin, el cuerpo del anciano se transformó en algo diferente y mucho más horrible. Algo abominable e inhumano que escapaba a mi entendimiento y a la capacidad de mi mente y mi lengua de definirlo. Apenas recuerdo un atisbo de execrables formas serpentinas retorciéndose lujuriosas, como las siete cabezas del dragón, antes de perder el sentido (138-139). Rebusqué en el arcón que estaba situado al fondo del carromato, y coloqué uno de los discos de mi Ars Magna sobre la tabla de madera que se servía tanto de mesa como de lecho. Ibn-Abdalá lo miró asombrado, levantó la vista y quiso saber qué era. El disco estaba fabricado en fina chapa de bronce, y dividido en cuatro figuras; tres circulares y una triangular. Las tres primeras formaban otros tantos discos concéntricos, unos con otros, movibles y giratorios mediante un eje de latón. Estaban pintados en vivos colores para distinguir las diferentes subdivisiones de los términos que contenían. Le expliqué que cada rama del saber descansa sobre un número relativamente pequeño de principios evidentes por sí mismo, que formaban la estructura de todo conocimiento. En cada uno de los sectores iluminados con distinto color de mis discos estaban trazados estos principios, divididos en dos órdenes absolutos y relativos, al propio tiempo que las cuestiones posibles, los sujetos generales, las virtudes, los vicios; con nueve términos en cada columna, y a cada una de las cuales le correspondía uno de los radios o casillas del círculo. Éstos, en sus posiciones respectivas, al colocarse frente a los términos, según las diferentes correlaciones que se conseguían al girar los discos, producían toda clase de propuestas interesantes. Agotando todas las posibles combinaciones de estos principios podíamos explorar todo el conocimiento que nuestras mentes eran capaces de comprender. -Las vueltas de las figuras emblemáticas de este artificio –dije- son como las meditaciones del espíritu y suplen, incluso, el conocimiento de los hechos. La última figura, o instrumental del Arte, se componía de tres triángulos; rojo, verde y amarillo; que servían para bajar de los conceptos universales a los particulares. -¿Y cuál es la función de todo eso? –me preguntó, mirando fascinado los discos de latón. -Es una máquina para ayudar a la mente –exclamé con satisfacción-. A través de la combinación mecánica de estos términos se pueden descubrir los elementos constructivos necesarios a partir de los cuales elaborar razonamientos válidos e inteligentes. Dios me dio el Ars Magna para conocerle y amarle y durante la mayor parte de los años de mi vida mi empeño ha sido demostrar las verdades de la fe, por medio de un método que estuviese al alcance de cada cual y fuera evidente para todo. Mi deseo era convertir a la fe de Cristo mediante un conocimiento de algo que fuese verdadero, necesario, e imposible de rechazar por medios racionales, y no por simple cambio de creencias, por conveniencia o por persuasión. Me he esforzado en probar que es posible una demostración de la fe mediante la inteligencia científica; porque ciertamente se puede demostrar que Dios existe, y que tiene tales o cuales perfecciones. Él me contempló escéptico, y dijo: -Si lo que afirmas fuera cierto, ¿qué mérito tendría la fe? -La fe permanece intacta ante toda inteligencia científica –dije-, ya como base, ya como extremo de la ciencia; porque sobresale de todo pensamiento puramente lógico, como el aceite mezclado con el agua (156-157). Aquello (rexinoos) era algo repugnante; una masa central bulbosa, como pequeños racimos pegados con gelatina, de no más de una pulgada de diámetro, rodeada por un halo de fibras blancas y retorcidas, como largos gusanos delgados y viscosos. -Durante las primeras semanas permanece casi inactivo bajo la piel, adaptándose al cuerpo de su huésped –me explicó la mujer mientras yo observaba el contenido de aquella redoma con una mezcla de fascinación y repugnancia-. Luego sus pseudópodos penetran en la cabeza, y el rexinoos crece en torno al cerebro, mezclando su mente con la del huésped. Cuando te encontramos estaba al inicio de esa fase; unos días más y no hubiéramos podido hacer nada. No entendía nada. Miré aquella cosa y luego a la mujer buscando respuesta. Pero ella me preguntó sobre las circunstancias en las que había recibido al rexinoos. -En el poblado de los gog... –empecé a decir. -¿Los gog? –se extrañó ella-. ¿Te refieres a los protohombres? Hice un gesto de confusión. Creía estar viviendo un sueño. -Los gog y las «langostas»... y una de ellas me picó en el cuello. Nelés me pidió entonces que le describiera el aspecto de las «langostas». Dije que sólo las había visto durante un instante, antes de que una de ellas me hiriera con su cola de escorpión. Y que iban montadas en caballos y llevaban armaduras plateadas, y grandes alas pegadas a la espalda... -¡Los kauli! –exclamó Neléis-. Pero no puede haber kauli en estas latitudes; debiste de sufrir una alucinación. Miré perplejo a la mujer. ¿De qué estaba hablando? ¿En qué nuevo y extraño mundo había penetrado? Los persas afirmaban que habiendo rehusado Abraham adorar al fuego, Nembroth lo mandó morir en una hoguera, cuyo fuego fue imposible de encender. Los verdugos se disculparon afirmando que sobre la hoguera había un ángel que impedía encenderse el fuego, y que no era posible apartarlo de allí a no ser que alguien cometiera ante su vista algún crimen execrable; como cometer un incesto por un hermano con su hermana. El primero se llamaba Kau, la otra Li, y de este enlace blasfemo salió el tronco de una raza abominable que se llamó «Kauli». Pero el ángel se mantuvo allí, al lado de Abraham, y Nembrith, confuso y furioso, arrojó al patriarca de su presencia y de su reino. Un hereje nestoriano me había contado esta historia en una ocasión. Los nestorianos habían permitido que los mitos persas contaminaran su culto degenerado, y yo no le habia dado mayor importancia a las palabras que aquel hombre, pero al escuchar a Neléis referirse a las langostas como kauli, recordé al sacerdote nestoriano del poblado gog; y aquel recuerdo me estremeció. -Estás en un error –le dije a la mujer-. Lo que yo vi eran langostas surgidas del infierno, y eran tal y como las describe el Apocalipsis de Juan (180-181). De la misma forma que el cuerpo humano posee cabeza, pecho, y abdomen, Apeiron disponía de gobernantes, militares y obreros. La política de la ciudad se caracterizaba por su racionalismo, por lo que la Asamblea de gobernantes estaba compuesta principalmente por científicos y filósofos. Los soldados que guardaban y protegían la ciudad de los peligros del exterior eran aquellos guerreros de armadura carmesí que había visto acompañando a los almogávares en su llegada a la ciudad. Eran llamados dragones, pues su arma principal era un tubo de bronce, tallado con la esfinge de un dragón, que arrojaba bolas de fuego por las fauces. No eran muchos, pero estaban muy bien entrenados y concienciados. Gobernantes y soldados no tenían otra meta que la de procurar la dicha y la seguridad de los obreros de Apeiron. Éstos formaban la inmensa mayoría de la población, y se trataba de la gente más feliz que había conocido a lo largo de mis viajes, pues la vida del más humilde de ellos era superior en calidad a la del más encumbrado de nuestros príncipes. Las hambrunas eran desconocidas en aquella ciudad, las cosechas eran siempre suficientes y un sistema de rotación de cultivos aseguraba la fertilidad del suelo. Desde el momento mismo de su nacimiento, las vidas de toda aquella gente eran cuidadosamente tuteladas por la ciudad. Pues, para que las mujeres de Apeiron pudieran tener las mismas oportunidades de aprender y progresar que los hombres, eran liberadas muy pronto de la carga que representaba cuidar y criar a sus hijos; y, a partir del primer año, la ciudad de encargaba del cuidado de los niños mediante un sistema público de guarderías y colegios. Se consideraba además entre los ciudadanos que la educación de los niños era tan importante que no podía ser confiada a cualquiera, y era responsabilidad de la ciudad ocuparse de ella (197). Al acercarme, un ruidoso repiqueteo surgió de un extremo del órgano y un mazo de láminas de cartón cayó sobre una bandeja. Neléis cogió una y me la mostró; parecía un gran naipe lleno de perforaciones rectangulares. Me explicó que, si la Sala de la Asamblea era el corazón de Apeiron, esta máquina era su cerebro; la inteligencia que mantenía unida la ciudad: las guías de los transportes voladores, el suministro de agua a las casas, la iluminación nocturna... -Esta máquina analítica es capaz de realizar los cálculos necesarios para dirigir toda esa actividad –dijo la consejera. -¡Una máquina capaz de ayudar a la mente humana! –exclamé. -Exacto –dijo ella, sorprendida de que yo hubiera captado tan rápidamente la idea. No sabía que yo llevaba toda mi vida trabajando en algo similar-, por eso queríamos que la vieras funcionar. De alguna forma, representa nuestro esfuerzo continuado por mantener el orden en este apartado lugar del mundo. Yo estaba más interesado por saber cómo funcionaba. -Con vapor –explicó Neléis-, como el resto de la ciudad. Todo este edificio, desde el sótano hasta este piso, está en su mayor parte ocupado por toda su compleja maquinaria. Éste es también un lugar simbólico para nosotros, por eso se reúne aquí la Asamblea. -Todo esto es maravilloso –dije-; como caminar por el interior de una mente. Nyayam sonrió y dijo: -No tanto, amigo mío. Es sólo una máquina capaz de hacer cálculos a gran velocidad, y de guardar una memoria de ellos; pero resulta muy útil para nosotros, sin ella no podríamos mantener Apeiron en funcionamiento. Tú lo has dicho antes: «una máquina para auxiliar a la mente humana». Sólo eso. -Sólo eso –dije pensativo-. Yo también intenté construir algo así; pero no contaba con vuestros medios. Tampoco entiendo completamente las razones matemáticas que hacen posible esta máquina, pero creo que buscaba lo mismo que vosotros. -¿Y cuál era tu búsqueda? –me preguntó el anciano. -Llegar a comprender la lógica de Dios –dije. Sí, la lógica de Dios; si los astros y el mundo realizan complejos movimientos siguiendo la lógica matemática elaborada por Dios; si las mareas se suceden una tas otra siguiendo el influjo del Sol y de la Luna, tal y como dios dispuso desde el principio; si las estaciones llegan una tras otra, año tras año, con perfecta regularidad, y si las cosas siempre caen hacia abajo, y el fuego siempre da calor al arder... si todas estas cosas han sido decididas e impulsadas por Dios, que es el gran relojero y arquitecto de esta maravillosa obra, ¿por qué el hombre creado por Él a su imagen, recorre caminos tan absurdos durante su permanencia en este mundo? Concebí mis discos del Ars Magna para que me ayudaran a interpretar y a descifrar la mente de Dios, pues supuse que la pequeñez de la mente humana sería incapaz de hacerlo por sí sola. Necesitaba ayuda, y ésta sólo podía provenir de un ingenio creado por mi propia mente, pero que fuera capaz de multiplicar su capacidad, como una palanca es capaz de multiplicar la fuerza de un brazo. Nyayam se interesó por saber si había logrado algún resultado. «Ojalá lo supiera», pensé. Pero le dije: -En parte sí. Pero nunca logré ir más allá de agotar todas las posibles combinaciones de los principios, y explorar así todas las posibles estructuras de la Verdad. Neléis me preguntó si no era eso lo que había buscado desde el primer momento. -Creía que era eso, pero ahora, al ver vuestra máquina, sé que estaba en un error. Cuando intenté aplicar mis círculos a problemas mundanos éstos me condujeron una y otra vez a demostraciones circulares, sin ninguna posibilidad de aplicación práctica. Comprendí que el error era más profundo de lo que yo creía, y que me faltaba algún tipo de herramienta matemática para fundar esta lógica. Pero ahora –extendí los brazos como si quisiera abarcar toda la maquinaria que me rodeaba- veo que el problema tiene solución, y que vosotros habéis dado con ella, y doy gracias a Dios por haberme permitido visitar esta ciudad antes del día de mi muerte. Debo... es necesario para mí entender cómo funciona esta máquina (199-201). -Hay dos grandes motivos por los que ti presencia entre nosotros es tan importante –me explicó Neléis-; el primero es que estamos viviendo tiempos de crisis; nuestra ciudad está amenazada por el mismo Mal que intentó poseerte. Se avecina un gran enfrentamiento y tus amigos guerreros bien podrían ser el grano de arena que decidiera la balanza a nuestro favor. Pero no confiamos en los mercenarios y carecemos de experiencia en tratar con ellos. Preferimos hablar con un hombre de ciencia como tú; por quien, sorprendentemente, el líder de los mercenarios parece sentir un profundo respeto. Es una situación muy afortunada para nosotros. -¿Y el segundo motivo? –pregunté. -Yo no nací en esta ciudad –dijo Nyayam-; mi origen está en la remota India, y durante una parte de mi vida mis creencias, y mi concepción del mundo, fueron muy diferentes a los que ahora profeso. Me encontré en mi juventud con unos exploradores de Apeiron y me uní a ellos. Una decisión que jamás lamenté; esta ciudad siempre ha tenido sus puertas abiertas, para todo aquel cuya mente esté también abierta, pues ella misma se alimenta y se engrandece gracias a la sangre nueva que llega a sus venas. Tener una única visión del mundo es casi peor que ser completamente ciego, y Apeiron necesita nuevas mentes del Mundo exterior que nos recuerden constantemente que nuestra realidad no es la única posible o deseable. -Soy viejo –dije-, y también tengo experiencia en eso de cambiar de vida y de creencias y –añadí en un tono que era casi de súplica-... quiero aprender. Quiero comprender el mundo y todas las obras de Dios. Quiero conocer todas las realidades y empaparme de toda vuestra sabiduría. -Te buscaremos un alojamiento más adecuado –dijo Neléis, asintiendo complacida-; y te procuraremos un sirviente que se ocupe de ti y que responda tus preguntas. -No es un camino fácil –concluyó el anciano Nyayam-; hay un gran abismo entre tu pueblo y el mío, pero tu voluntad y tu sincero deseo de saber, pueden colmar ese abismo y descubrir la auténtica riqueza del mundo que supera las más locas especulaciones y fantasías del hombre (203-204). Todos aquellos nobles eruditos se sentían discípulos del Gran Aristarco, que había vivido en el siglo III antes de Nuestro Señor Jesucristo en Jonia, un pequeño e inconexo reino formado por sólo un puñado de islas. Pero desde entonces la ciencia de la ciudad había avanzado mucho, y aquellos sabios me hablaron de la inmensidad del universo; en el que se había formado, espontáneamente (según ellos), a partir de la materia difusa del espacio, un gran número de mundos, destinados a evolucionar y más tarde a decaer. Me contaron que estos mundos erraban solos por la oscuridad del espacio, mientras otros iban acompañados por una cohorte de soles y lunas; y que en ocasiones podían colisionar entre sí; y que algunos estaban habitados, mientras que en otros no había ni plantas ni animales. Creían que las formas simples de la vida nacieron del cieno primordial y evolucionaros por sí mismas hasta formas más complejas; al igual que los átomos, que ya fueron predichos en la Antigüedad, pero que los sabios de Apeiron se habían ocupado de analizar y demostrar. Pero yo no podía aceptar fácilmente algunas de sus ideas. Discutí largamente con ellos su certeza de que la Tierra no era el centro del universo, y que nuestro mundo giraba alrededor del Sol; al igual que las estrellas, que eran soles distantes, semejante al nuestro, tenían sus propios planetas girando a su alrededor. Para mí era evidente que la Tierra estaba inmóvil. Y no comprendía cómo esto no resultaba tan claro como para mí a aquellos sabios de Apeiron, que afirmaban que el único método seguro de llegar a conocer la verdad era el experimento. Es fácil hacer un experimento que consiste simplemente en dejar caer al suelo un gran peso; podemos medir su trayectoria cuantas veces queramos y comprobaremos que ésta es siempre una línea perfectamente recta. Si la Tierra girara sobre sí misma, para producir el efecto de los días y las noches ante un Sol inmóvil, tendría que girar a una enorme velocidad y en ese caso la trayectoria de caída de cualquier objeto nunca sería una línea recta. Hasta un niño podría demostrar esto. Y además, como tan acertadamente señaló el gran Aristóteles, si la Tierra se moviese, la distancia a las esferas variaría al cado del tiempo, como cambia entre los planetas, y si esto no sucede es porque nuestro mundo está absolutamente inmóvil. Así lo creía entonces y así lo creo ahora, pues aquellos hombres tan sabios no fueron capaces de proporcionarme argumentos para convencerme de lo contrario (206-207). Acalo apenas pudo aclararme algo sobre el Adversario. -Sabemos que vive en el Remoto Norte –me dijo en una ocasión-. Y es muy viejo, tan viejo como las estrellas. Su raza proviene de otro mundo y tuvo gran poder en el pasado, pero ahora el Adversario está solo y sabe que nosotros somos los únicos que podríamos destruirle. Por eso nos odia y desea nuestro final. Oyéndole hablar, y leyendo los crípticos comentarios sobre la Criatura dispersos por los textos históricos de la ciudad, me preguntaba por qué aquellas gentes tan perspicaces para otras cosas no alcanzaban a comprender, tan claramente como yo lo hacía, la verdadera naturaleza de aquel Ser; auténtica encarnación del Mal del mundo. En una ocasión en la que Joanot vino a visitarme, comenté con él todas estas cuestiones, y el caballero me escuchó sonriente y satisfecho de sí mismo. -No es un ser sobrenatural –me dijo-; esta gente está perfectamente de acuerdo sobre ese punto. Es un hechicero de una raza muy antigua, y cuya vida ha sido tan larga como la vida de los antiguos patriarcas. Posee el poder mágico de absorber el alma de la gente y transformarlos en sus siervos, como estuvo a punto de sucederte a ti, como dicen que hace el líder de la secta los asesinos, gracias al poder del humo de una hierba mágica. Pero esta gente prepara una expedición hasta su cubil para acabar de una vez por siempre con su amenaza. Una batalla más para los almogávares. En la cabeza de Joanot se mezclaban sin problemas la superstición más ingenua con el escepticismo más recalcitrante. -Y los almogávares participaréis en la lucha... –le dije- por oro. -No por oro –replicó el valenciano-; sino por mucho oro. Diez carros cargados hasta los topes para ser preciso. -Ésta será una batalla sagrada, amigo mío –le dije-; el esperado momento de la lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena, donde todo se decidirá. Tal y como san Agustín había predicho, la lucha entre el Bien y el Mal se libraría en el mundo real; en la Historia. Porque Dios necesitó de la Historia del Hombre, desde Adán hasta el momento presente, para que su ciudad dispusiera de tiempo para realizarse, para educar a aquel pequeño grupo de hombres y otorgarles el destino de destruir el Mal; o como dijo san Agustín: «La providencia divina conduce la Historia de la humanidad como si se tratara de la historia de un solo individuo que se desarrolla gradualmente desde la infancia hasta la vejez» (209-210). Calínico era un personaje curioso; a caballo entre la realidad y el mito. Incluso en la actualidad los apeironitas usaban su nombre para referirse a cualquier persona que estuviera dispuesta a arriesgarlo todo para demostrar alguna idea absurda. En la época de Calínico la ciudad había empezado a fundar colonias más allá de los límites del desierto que la rodeaba. Era un joven brillante, que sin duda habría acabado formando parte de la Asamblea de consejeros, pero tuvo una arriesgada inspiración: consideró que existía una especie de fuerza maligna controlando los azares de la historia. Una idea que no entraba en contradicción con las de san Agustín. -Podía explicar el curso de la historia como una continua intervención de este Ente maligno y los esfuerzos del hombre para superarlo. -Parece razonable –dije. -Sobre todo si conocemos la existencia del Adversario; pero entonces, hace seiscientos años, no la conocíamos. Y me temo que en más de una ocasión Calínico se dejó llevar por su poderosa imaginación, y sus convicciones personales, para explicar con ayuda de este ente misterioso, situaciones que no precisaban en absoluto de su intervención para ser explicadas. Esta actitud suya le llevó pronto a caer en desgracia dentro de la Academia Científica de la ciudad, y Calínico se aisló, rodeado por un pequeño grupo de partidarios, cada vez más apasionado en sus ideas. Pensaba, por ejemplo, que la persecución de Aristarco y sus discípulos, y el triunfo de la Escuela de Atenas y de las ideas antiempíricas de pitagóricos y platonianos, que acabaron con el brillante método científico jonio, eran una consecuencia directa de la intervención de este ente maligno. Que la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, un par de siglos antes de su nacimiento, y la muerte de su último gran científico, una bella mujer llamada Hipatia, que fue asesinada por orden de Cirilo, el patriarca de Alejandría, era otra intervención de esa entidad que buscaba retrasar el avance de la humanidad. Justificaba así cualquier acontecimiento que le resultara desagradable. Y cuando le llegó la noticia del asedio a Constantinopla por parte de los miembros de una fanática y recién nacida religión, Calínico no dudó; reunió a sus escasos partidarios, y cuantas armas logró reunir, y partió hacia Constantinopla. Un viaje del que nunca regresaría. -Pero ahora sabéis que estaba en lo cierto –dije-; esa entidad maligna de la que Calínico hablaba existe realmente. Neléis me miró con el ceño fruncido y dijo: -Como en cualquier cosa hay una parte de verdad y una gran parte de falsedad. Los musulmanes eran entonces unos recién llegados; salieron de sus desiertos de origen sin más equipaje que su religión, su lengua, y su música. Su violento proselitismo era ciertamente preocupante: creer en su dios, o morir; mientras que Constantinopla parecía la única oportunidad de recuperar en Europa el antiguo orden y la seguridad establecida por los griegos. Pero si Calínico hubiera vivido unos siglos más tarde, cuando los musulmanes cultivaban las ciencias asimiladas del mundo helénico, y los europeos se preparaban para la locura que fue la Primera Cruzada... su opinión hubiera sido ciertamente distinta. No es posible juzgar los acontecimientos cuando estás inmerso en ellos, y ése fue el error de Calínico. -Afortunadamente –repliqué-; porque ese error nos salvó. -Sí, es cierto, pero al mismo tiempo le descubrió al Adversario nuestra existencia. Y si hasta ese momento no teníamos ninguna certeza de que hubiera intervenido activamente, a partir de entonces su presencia se hizo evidente. Atacó nuestras colonias en Mesopotamia y emprendió la búsqueda de nuestra ciudad que ha durado hasta ahora. Conté a la consejera cómo las colonias de Mesopotamia, y los observatorios astronómicos cerca de Harrán, habían sido transformados en templos para adorar los planetas. -Lo sabemos –dijo la mujer con resignación-. Perdimos el contacto con ellos hace más de quinientos años. No mucho después de la expedición de Calínico. -Si era vuestro hombre, entonces todos nosotros os debemos la vida. Él evitó que los musulmanes invadieran toda Europa. Yo creía con firmeza que Calínico estaba en lo cierto; que la única forma de vencer al Mal era hacerle frente. Y esto es algo a lo que, tarde o temprano, los ciudadanos de Apeiron estaban destinados. Un destino que ya había llegado (224-226). Las diabólicas figuras de las langostas –o los kauli, como llamaban los ciudadanos a aquellos seres- ya eran claramente visibles sobre nosotros. Habían ganado altura, planeando con sus inmensas alas plateadas, hasta situarse directamente encima nuestro. Usando el catalejo, pude ver una de ellas con nitidez. Era tal y como mi sueño me había mostrado, o como son descritas en el Apocalipsis de san Juan; un cuerpo envuelto en una armadura plateada que reproducía fielmente una musculatura humana; un tórax enorme, desproporcionado con relación al resto del cuerpo, sin duda necesario para contener los poderosos músculos que debían accionar aquellas inmensas alas a su espalda; unas alas cuyas plumas parecían cuchillos de acero. Una cola de escorpión, compuesta por una docena de anillos articulados, se cimbreaba a la espalda del kauli. Su rostro podía pasar por el de una hermosa joven de largos cabellos agitados por el viento como una aureola negra; pero su boca, semejante a la de un león de largos y afilados colmillos, y labios finos y negros, deformaba horriblemente aquel bello rostro (321-322). Neléis meditó unos instantes, y dijo: -Creo que el Infierno es algo que está dentro de cada hombre, en su mente, y que es diferente para cada uno de nosotros. Sus pareced no son de roca como el acantilado que nos rodea, sino de sentimientos de culpabilidad y deseos reprimidos. Tú abandonaste a los tuyos por aquello en lo que creías, por tu fe. Hiciste lo correcto de acuerdo con tus sentimientos, pero una parte de ti se niega a aceptarlo. -No es cierto –dije; y le conté a la consejera mi desesperado amor y mi impúdico deseo por una mujer casada; y cómo, cuando ella murió, me vi perdido y no encontré sentido a nada de lo que me rodeaba. Deseaba huir de todo, dejar que el telón cayera sobre lo que había sido mi vida hasta ese momento; cerrar los ojos y amanecer en un nuevo hogar, con una nueva vida. No deseaba la muerte ni la desintegración, tan sólo quería huir, y Dios fue la única puerta que encontré abierta (342-343). Aquellos seres nos rodearon con calma. Eran grandes y pesados como caballos percherones, y sus rostros eran bestiales, más parecidos a los de un buey que a los de un hombre; tenían grandes narices de orificios negros y dilatados, y orejas colgantes. Unos ojos grandes y acuosos, situados frontalmente, bajo unos prominentes arcos superciliares. Sus manos tenían sólo tres dedos, pero cada uno de ellos era tan grueso como dos pulgares humanos. Todos iban armados con hachas de acero que sujetaban con sus musculosos brazos. -¡Centauros! –exclamó Neléis, como si no creyera lo que le mostraban sus ojos. Si yo no hubiera estado tan aterrorizado, habría sonreído ante la expresión de desconcierto de alguien tan racional como la consejera al verse enfrentada cara a cara con algo que parecía surgido de los mitos remotos. Simplemente no podía aceptar lo que ahora le mostraban sus ojos. Creo que, para ella, las milenarias teorías de Apeiron se derrumbaron en ese preciso instante; el mundo no era un lugar tan racional como había supuesto. Pero aquellos seres no eran exactamente como los describen las antiguas leyendas. Para empezar, sus cuerpos se parecían más al de un toro que al de un caballo. Sus rostros también tenían algo de bovino, pero unas espesas melenas negras, que se derramaban sobre sus espaldas, les hacían parecerse más a un león con torso humano. No había tiempo para reflexionar, pues los centauro-toros se lanzaron inmediatamente contra nosotros (350-351). Era mi Amada. Tal y como yo la había conocido durante mi juventud, en el momento de máximo esplendor de su belleza, poco antes de su trágico fin. Yo la había perseguido como un loco endemoniado, pero ella siempre se había mantenido fiel a su esposo, jamás había cedido a mi acoso, porque era una mujer llena de virtud, además de hermosa. Por eso no podía comprender qué hacía en un lugar como ése. Sin duda que yo era merecedor de estar allí, aunque sólo fuera por los pecados de mi juventud de los que quizá no me había arrepentido lo suficiente; pero ella no merecía la condenación. A no ser que yo la hubiera arrastrado a ella con mi acoso; y en ese caso yo era la más ruin criatura que jamás hubiera caminado sobre la tierra (356). Al acercarnos, la puerta se abrió lentamente, descubriendo la oscuridad de su interior. Sentí una ráfaga de aire pestilente saliendo de aquella cueva circular. Los centauros se habían dispuesto formando dos filas a ambos lados de la puerta, y mi Amada parecía desear que penetráramos ambos en aquellas tinieblas, pero yo me sentía incapaz de dar un paso más. -¿Qué hay ahí dentro? –le pregunté con aprensión. -La Matre –dijo ella con una sonrisa llena de extraña alegría. La Matre, es decir, la Madre. ¿Qué significaba aquello? ¿A qué se refería mi Amada? Y entonces recordé que italianos y galos llamaban así a las Parcas, por el cuidado que, según creían, se dignaban tomar para favorecer el tránsito del hombre a la vida. Árbitros de la muerte de los hombres, arreglaban sus destinos, y todo lo que acaecía en el mundo estaba sometido a su imperio; y no se limitaba este poder a hilar nuestros días, puesto que el movimiento de las esferas celestas y la armonía de los principios constitutivos del mundo seguían también sus dictados. Las Parcas habitaban, según Orfeo, en una caverna tenebrosa del Tártaro y servían de ministros al monarca de los infiernos. Según Ovidio habitaban un palacio donde los destinos de los hombres están grabados en planchas de metal, de modo que ni el rayo de Júpiter, ni el movimiento de los astros, ni los trastornos de la naturaleza puede borrarlas. Pero otro, y entre ellos Platón, afirmaban que su morada eran las esferas celestes, donde las representaban con vestidos blancos sembrados de estrellas, coronadas, y sentadas en tronos luminosos, para demostrar que son las dictadoras y que guardan esa armonía admirable en que consiste en orden del Universo. -Entre –insistió mi Amada-; la Matre te espera. Si ése era mi destino, ¿cómo iba a oponerme a él? Caminé hacia la oscuridad. Mi Amada se quedó atrás, y pensé si sería realmente ella, o sólo un demonio que había adoptado forma humana para conducirme hasta la entrada al tártaro. ¿Qué extraños sentimientos ocupaban mi mente que me hacían contemplar las cosas más extraordinarias y temibles con una tranquilidad que me asombraba a mí mismo? Con esa misma tranquilidad avancé como un espectro, como si mi voluntad no me perteneciera ya, y fuera otro el dueño de mis actos. Una sensación que era casi agradable. Estaba dentro; una cueva cilíndrica, con un diámetro similar al de la gran puerta de metal, que parecía prolongarse hacia las profundidades. A través de la abertura penetraba la escasa luz del exterior, pero ésta no iluminaba mucho más allá de unas pocas varas, como si en aquel lugar las tinieblas fueran más densas y gozaran de más poder que la luz. Avancé unos pasos, y mis pies chapotearon en algo viscoso. Me acerqué a la pared, y la toqué con la mano, retirándola rápidamente asqueado. Paredes y suelo eran todo uno, la cara interior de un cilindro, y su tacto era el de la carne; cálido y cubierto por una pegajosa mucosidad. Sentí como si caminara por el interior de un enorme útero, un pensamiento repugnante que me inmovilizó. Entonces vi una figura avanzando hacia mí recortándose contra la oscuridad del fondo. -Este encuentro se ha retrasado durante mucho tiempo, Ramón –dijo una voz cascada resonando en mi cabeza-, pero al fin estamos frente a frente (357-359). -No soy un demonio, Ramón –dijo ella sin hablar, con una sonrisa desdentada. -Lo que yo crea importa muy poco –le respondí mirándola con fijeza. -¿De dónde venía el extraño valor que ahora llenaba mi corazón? Estaba en presencia del mismísimo principio de todo mal, y mi mente se mostraba tranquila y confiada. Pero una parte de ella me repetía una y otra vez que aquello no era natural, que estaba sometido al poder magnético de aquel ser de maldad. -Tampoco soy un ser llegado de otro mundo como creen los ciudadanos de Apeiron –siguió pronunciando la anciana Parca, hablando sin sonidos-. Todos estáis equivocados, pero yo puedo mostrarte la realidad; si lo deseas (359). No era una criatura de otro mundo, como afirmaban los apeironitas. Su raza era tan antigua como las estrellas –y comprendí entonces que las estrellas eran mucho más viejas que el mundo-, pero ella nació en nuestra Tierra antes de que nuestros primeros padres caminaran por ella. Mientras su voz sonaba en mi mente, las paredes de mi alrededor de esfumaron, y permanecí envuelto por una oscuridad en la que ahora brillaban lejanas estrellas. Una gran esfera luminosa de color azul giraba a mis pies; pero yo no tenía sensación de arriba o abajo, flotaba en una nada sin peso y sin substancia, como si mi mente hubiera sido trasladada a otro lugar y a otro tiempo. Tampoco podía ver ya a la anciana junto a mí, pero u voz seguía resonando en mi cabeza. -Éste es mi mundo –dijo una voz en mi mente-; el lugar al que llamáis Tierra... Mi herencia... Entonces vi un gran huevo de color sangre, entrelazado de venas azules, cruzar frente a mí, y caer lentamente hacia la gran esfera azul. Como un ángel que arrojado del cuelo se precipitara hacia la Tierra, sentí la vertiginosa caída hacia el planeta. El huevo rojo me precedía; vi el Sol refulgiendo en el mismo borde curvo del mundo, y una bola de fuego envolvió al huevo. Las nubes nos rodearon durante instantes, y las atravesamos con la velocidad del rayo. Poco después el cielo se despejó, y vi la agreste superficie de la Tierra extendiéndose hacia el horizonte. No había bestias, ni una brizna de hierba, ni el más pequeño rastro de vida. El huevo se estrelló contra la corteza del mundo, provocando una gigantesca explosión que, como un hongo de fuego, ascendió entre las nubes. Cuando el cráter abierto por la explosión se enfrió, vi cómo legiones de criaturas, reptando, gateando, arrastrándose sobre sus miembros a medio formar, abandonaban la inmensa sima que había abierto el huevo al chocar contra la Tierra. El Mundo giró a gran velocidad ante mis ojos, hasta que sus rasgos se convirtieron en confusos borrones. Comprendí que la Parca intentaba mostrarme el paso del tiempo De mucho tiempo. Cuando todo se aclaró de nuevo, las llanuras estaban pobladas de gog. Vivían en chozas y cultivaban enromes campos que labraban sirviéndose de grandes bestias de tiro, semejantes a elefantes peludos con enormes colmillos curvos. Cazaban extraños animales que yo jamás había visto, y a otros que me recordaban especies conocidas. Vi también enormes caravanas avanzar por la superficie de aquel mundo primitivo, cargadas de alimentos y tributos para el señor absoluto de la Tierra. La voz en mi mente pronunció estas palabras: -Nacimos con la primera generación de estrellas, cuando el Universo era joven. Somos criaturas solitarias, y cada una de nosotras puede habitar y gobernar un único planeta, autofecundarse y poblarlo de vida, engendrando millones de vástagos esclavos. En el Universo hay mundos suficientes para todos y cada uno de los miembros de mi raza, pero eso no nos impide pelear. La imagen cambió súbitamente, como si mi alma se hubiera transportado en un instante de un lugar a otros del Universo. Estaba de nuevo en la negrura exterior, junto a otro mundo que brillaba a mis pies. Pero los colores de éste eran diferentes; mientras que en la Tierra predominaba el azul y el blanco, aquí el color dominante era el marrón y el amarillo. Descendí a él, tal y como lo había hecho en la Tierra, y vi un mundo de enormes desiertos de colinas cobrizas y arenas doradas. No había grandes montañas en él, y la escasa vegetación eran plantas que apenas se elevaban unas pulgadas del suelo. Estaba habitado por criaturas semejantes a ciempiés del tamaño de un hombre, que trabajaban pacientemente recogiendo los aplastados frutos de aquellas plantas. Vi entonces aparecer en el horizonte a una manada de centauros, semejantes a los que nos habían atacado, que sin mediar palabra cargaron contra los indefensos ciempiés, y en pocos instantes acabaron con todos ellos a golpes de hacha. Intenté cerrar los ojos para no seguir contemplando aquella masacre, pero en el estado etéreo en el que había viajado hasta allí, no tenía ojos que cerrar. -La guerra forma parte de nuestra naturaleza –dijo entonces la voz de mi mente-, peleamos a lo largo de cien millones de mundos diseminados por todo el Universo, siempre de la misma forma: engendramos esclavos guerreros, adaptados al ambiente del mundo que queremos conquistar, para que luchen allí por nosotras. La visión que me rodeaba, tan real como la realidad, cambió bruscamente, y me vi de nuevo en la Tierra, al borde del abismo de terrazas en espiral en que se había ido transformando el cráter. El torbellino de vapor giraba en su centro, y vi ascender por él un nuevo huevo rojo, acelerándose mientras se acercaba a la superficie. Finalmente salió disparado, y escapó de nuestro mundo. Atravesó la negrura sin aire entre las estrellas, y chocó contra la superficie del mundo de los ciempiés. Pero ya no había ciempiés en aquel planeta; tan sólo centauros que se congregaron reverentemente alrededor del cráter abierto por la caída del huevo. Me vi de nuevo perdido en la negrura, rodeado de estrellas. El mundo que ahora brillaba frente a mí era muy extraño, y poseía una sorprendente belleza. Era como una gran bola cubierta por nubes de colores que se entremezclaban creando armoniosas bandas anaranjadas, canela y lavanda. Un mundo turbulento calentado por un Sol doble, sobre el que caí tal y como ya había hecho antes; pero en esta ocasión no llegué a ver ninguna superficie sólida; tan sólo capas de nubes bajo más capas de nubes. En aquel mundo de nubes vi flotar un inmenso bosque, arrastrado por las corrientes de aire. Se sustentaba gracias a inmensos balones llenos de gas caliente que crecían como frutos de las raíces de los árboles de aquel bosque flotante. Todo esto, y muchas otras cosas, podía comprenderlo de un sólo vistazo, como si pasara de la mente de la Parca a la mía. Yo avanzaba directamente hacia las cosas de aquellos árboles, rodeado por un ejército de seres voladores. Un inmenso ejército de Kauli, y yo volaba en formación junto a ellos, como si estuviera contemplando la escena a través de los ojos de una de aquellas criaturas demoníacas. Entre las copas de aquellos grandes árboles flotantes se extendía una ciudad habitada por unas criaturas semejantes a ángeles de grandes alas y cuerpos esqueléticos. Sus cabezas eran simplemente dos grandes esferas nacarinas unidas entre sí al final de un largo y huesudo cuello. Volaban entre los árboles con movimientos lentos y majestuosos de sus grandes alas de murciélago. Los kauli cayeron sobre ellos y los destrozaron. -¡Ya basta! –grité-. No quiero seguir contemplando esto. La imagen desapareció inmediatamente, y volví a encontrarme en el interior de la cueva-útero, frente a la anciana Parca. -No importa cómo os queráis llamar –le dije-; tan sólo sois demonios llenos de violencia y crueldad. Ella sonrió con su boca desdentada y su voz volvió a resonar en mi mente: -Es irónico que alguien de tu raza diga eso. -¿Qué quieres decir? -Vosotros sois los demonios –resonó en mi mente mientras ella me señalaba con su dedo sarmentoso-. Sois la plaga que ha acabado con la vida de este mundo. Sacudí la cabeza mientras decía: -¿De qué locura me hablas ahora? En realidad estaba harto de todo aquello; si lo que me aguardaba era el tormento del infierno, deseaba que éste empezara cuanto antes; no tenía sentido seguir escuchando todos aquellos embustes. Pero la voz de la Parca seguía sonando en mi interior: -Peleamos por una única razón: instaurar nuestra propia descendencia en todos y cada uno de los mundos de este Universo capaces de soportar la vida, y enviamos a nuestros esclavos guerreros a destruir la herencia de nuestras hermanas. Jamás peleamos con tecnología, porque así es nuestro instinto, del que somos tan esclavas como nuestros vástagos lo son de nosotras. Yo era una de las mejores en este juego despiadado; has visto algunas de mis victorias. Pero varias de mis hermanas de unieron contra mí y crearon un arma formidable. Un arma que sería mi perdición... La Parca me mostró entonces cómo los vástagos de esas hermanas enemigas capturaron algunos de sus esclavos gog y los reprodujeron es condiciones controladas por ellas para crear unas criaturas de mayor inteligencia y agresividad. Después devolvieron a aquellos gog transformados a la Tierra para que se multiplicaran por el planeta y destruyeran la herencia de la Parca. Esos gog alterados éramos nosotros. -Yo estaba indefensa ante esto –siguió diciendo la voz de mi mente-, y desorientada por esta nueva forma de pelear. Ante un ataque masivo de una hermana, siempre es posible crear una enfermedad capaz de destruir sólo a la herencia extraña y respetar la propia, pero en este caso nada podía hacer, porque vosotros, los humanos, compartíais herencia con los gog y con el resto de mis vástagos. No podía destruiros mediante una enfermedad sin además correr el peligro de destruir a toda mi descendencia. Erais una parte de mi carne y de mi sangre, pero al igual que un cáncer, no obedecíais mis órdenes. Mis hermanas buscaban sólo mi destrucción, y no ocupar este mundo con sus vástagos, lo que también es insólito, porque sois la primera raza de vástagos sin amo en toda la historia del Universo... La anciana dejó de prestarme atención durante un instante, y pareció escuchar ensimismada algún sonido o alguna voz que no llegaba a mis oídos. Después, como si recordara de repente mi presencia allí, se volvió hacia mí. -Tus amigos están cerca; no nos queda mucho tiempo –dijo su voz en mi mente. ¿Mis amigos?, me pregunté. ¿A qué se referiría? Pero la voz siguió diciendo: -Creé eso que los de la ciudad llaman «rexinoos» para intentar controlaros, pero no me era posible engendrar el número suficiente de ellos como para esclavizaros a todos. Cuando descubrí la existencia de las gentes de la ciudad, comprendí que no podría sobrevivir a una raza de siervos bastardos armada con tecnología avanzada; mi poder se extinguía, y mis esclavos eran cada vez menos numerosos. Os reproducíais con rapidez, y llenabais mi mundo, asfixiándome y recluyéndome en este remoto lugar... -¿Qué quieres de mí? –le pregunté-. ¿Por qué me cuentas todo esto? La anciana miraba ahora hacia la entrada de la cueva. En su rostro se reflejaba un profundo temor. El miedo a su propia extinción. -Creo que mis hermanas no se han dado cuenta del nuevo poder que ha surgido en este mundo. Mi final está próximo, pero algún día vuestro desarrollo incontrolado os llevará hasta las estrellas, y en ellas, a enfrentaros con mis hermanas. Casi desearía dejar que las cosas siguieran su camino y que mis traicioneras hermanas se vieran al fin destruidas por la propia bestia que ellas crearon; sería una justicia poética, pero no puedo permitirlo, porque en algunos de esos mundos del exterior está instalada mi propia herencia, y tras mi fin será lo único que permanecerá de mí. Debéis ser destruidos. Hasta el último de vosotros. Sois una aberración que jamás debió de existir; y yo puedo exterminaros... a la vez que me aniquilo a mí misma. Pero no deseo hacerlo... Quiero vivir. Y esta última frase sonó desgarradora en mi mente. Comprendí que aquella criatura, que antaño había sido tan poderosa como un dios, estaba aterrorizada. -Tú puedes ayudarme –dijo mi mente-. Tus amigos de la ciudad jamás me escucharán, pero tú sí. Tú conoces el valor de la razón y el orden, y yo podría dotar de todo eso a vuestras vidas, que discurrirían felices por un camino ya trazado. Podéis convertiros en mis nuevos vástagos, voluntariamente... vuestra descendencia puede ser mezclada con la mía y obtener así híbridos capaces de obedecer mis órdenes. Invertir la mutación provocada por mis estúpidas e inconscientes hermanas. Sería un proceso largo, que se completaría en varias decenas de generaciones, pero es vuestra única oportunidad de sobrevivir... Y también la mía. -¿Esperas conseguir con las palabras lo que no has logrado con las armas y tus guerreros en miles de años de lucha? –le pregunté asombrado de que ésa fuera su pretensión-. ¿De qué te serviría eso? Siempre habrá alguien en este mundo dispuesto a hacerte frente... Fui interrumpido por unas explosiones y unos gritos que llegaban desde el exterior. Sonidos de lucha. Sentí deseos de correr a ver qué sucedía, pero permanecí junto a la anciana, como paralizado y con mi voluntad pendiente de su voz. -No lo entiendes –resonó impaciente su voz en mi interior-. Tengo en mi poder una Plaga que si es liberada acabará con toda la vida de este mundo. Eso significaría también mi final y el de mis vástagos, por lo que no ha sido usada hasta ahora. Pero si yo desaparezco, la muerte arrasará por completo este planeta. ¿Lo has entendido? Mi extinción será también la vuestra y la de vuestra descendencia... Debes advertir de eso a tus amigos, antes de que sea tarde para todos. Una violenta explosión resonó en la entrada y la penumbra de la cueva quedó brevemente iluminada por las llamas. Aparté un instante la vista de la anciana, y cuando volví a mirarla se había alejado varios pasos de mí, regresando a la oscuridad donde era sólo una forma imprecisa que se movía. -Advierte a tus amigos... –dijo la voz de mi interior convertida en un susurro (360-366). -Tú eres el único que puede convencer al Capitán de que lo que hemos vivido en estos últimos meses es cierto. Que la ciudad del Preste Juan existe en el lugar que tú señalaste, y que en su interior hay maravillas y riquezas sin fin; pero que ahora está en peligro, y que necesita todo su ejército de almogávares para sobrevivir. Roger sentía un gran respeto por ti, y creerá en tus palabras. –Y añadió-: Yo debo regresar para pelear al lado de Richard y el resto de mis bravos almogávares (380). Días después, Roger ordenó a su almirante Fernando de Ahonés que preparara cuatro galeras para trasladarle, junto a doña Irene, a mí mismo, y a una escolta de ciento cincuenta de sus fieles almogávares capitaneados por Sausi Crisanislao, hasta Constantinopla. Pero antes de partir, recibimos una misiva de Miguel Paleólogo. El corregente invitaba a Roger y a su séquito a que le visitaran en su palacio de Andrinópolis, donde pretendía agasajarles con una comida íntima. Un alto honor viniendo del príncipe del Imperio que Roger no podía rechazar sin quedar en entredicho. Pero doña Irene quedó aterrorizada por esta invitación. Intentó, sin conseguirlo, disuadir a Roger de que acudiera. Después, al no lograr que Roger siguiera sus consejos, cometió el error de pedir la colaboración de los almocadenes de la Compalía –Berenguer de Entenza, Rocafort, Ahonés y Galcerán –para convencerle. Pero era precisamente ante ellos donde Roger no podía dar pruebas de la menos debilidad. Y el veintidós de abril del año de Nuestro Señor de mil trescientos cinco, llegamos a la ciudad fortaleza de Miguel Paleólogo. Era miércoles de la segunda semana de la Pascua que llaman de santo Tomás cuando el jefe de la Gran Compañía Catalana, hacía, contra viento y marea, una visita de cumplido al heredero del Imperio. Miguel Paleólogo recibió a Roger de Flor con toda la protocolaria solemnidad de un jefe de Estado a otro. Para recibirlo, Andrinópolis se vistió con sus más ricas galas y los griegos esgrimieron sus más agradables sonrisas. En los viejos torreones de la ciudad, flameaba la insignia barrada de Aragón, y la pequeña corte palaciega de Andrinópolis se prodigo en reverencias respetuosas hacia el extemplario (389). Desde Aviñón viajé a París, y allí, unos meses después de mi entrevista con el Papa, fui visitado por aquel misterioso florentino. Tendría unos cuarenta años y un rostro presidido por una enorme nariz aguileña y unos ojos hundidos que destellaban llenos de pasión bajo espesas cejas negras. Mirar aquel rostro era como ver mi imagen en un espejo cuarenta años atrás. No quiso darme su nombre, pues afirmó ser un proscrito perseguido a muerte por jefes de su ciudad, pero sí me dio muchos detalles sobre su desgracia: al parecer era miembro destacado de una de las facciones políticas de la ciudad de Florencia, los blancos, de tendencia gibelina, enemigos irreconciliables de los negros, exégetas del Papa. La sangrienta rivalidad entre las dos facciones hizo que el Sumo Pontífice enviara a Carlos de Valois, hermano del rey de Francia, como pacificador. El paciere condenó a la hoguera a más de seiscientos blancos, y mi extraño interlocutor logró salvar la vida por muy poco. Desde entonces se había mantenido oculto y vivía bajo una falsa identidad. -Se de vuestra entrevista con el Papa –me dijo, escrutándome con sus intensos ojos oscuros-, pero no lograréis nada por ese camino. Me pregunté si mi fama de loco habría llevado a un demente hasta mi casa. Le pedí que se explicara por claridad. Él, por toda respuesta, desenrolló cuidadosamente un gran pergamino que había traídos consigo. Al acercarme a ver qué era aquello, no pude reprimir una exclamación de sorpresa. Era un mapa. Un mapa del infernal abismo en el que nos habíamos enfrentado al Adversario. En aquella proyección plana, la inmensa espiral de terrazas parecía una serie decreciente de anillos concéntricos. Alcé la vista hacia él, y le pregunté: -¿Dónde habéis obtenido este documento? -Un hombre, un viajero llegado de tierras remotas me describió este lugar y yo tracé el mapa. Me aseguró que vos podríais certificarme su autenticidad. Le sujeté por los hombros, y le pedí que me diera más detalles sobre aquel viajero. El florentino se zafó de mí, y me dijo que nunca había visto el rostro de aquel hombre. -Siempre iba embozado con una ancha capucha ocultando su rostro –me dijo-, siempre nos encontramos en la oscuridad. Afirmaba ser un proscrito como yo. -¿Qué más os dijo? -Que Apeiron fue destruida, y que sus gentes se han diseminado por todo el mundo. Él era uno de ellos, un vagabundo en un mundo terrible y despiadado. -¿Os habló de mí? –pregunté-. ¿Ma conocía? -Os conocía –asintió el florentino-; pero me dijo que vos a él no. También me dijo que vuestros amigos no sobrevivieron, que murieron luchando heroicamente por Apeiron. Y que no lograsteis destruir al Adversario, tan sólo dañarlo gravemente. Durante mil años el Adversario permanecerá oculto en su guarida, recuperando sus poderes y su vitalidad; pero, transcurrido ese tiempo, volverá a salir para enfrentarse nuevamente al Hombre. Ese último combate decidirá el destino de nuestra raza, y sólo podremos vencerle si nuestras mentes y nuestra ciencia han alcanzado la plenitud de su desarrollo. -¿Y cómo lograremos eso, ahora que Apeiron ha sido destruida? –le pregunté apesadumbrado. El florentino meditó un instante antes de responderme; al parecer, intentaba recordar con exactitud las palabras del viajero. -Él me pidió que os transmitiera una última esperanza: «Apeiron ha sido destruida, pero no así su espíritu. Éste se ha visto diseminado por toda la Tierra, como semillas que traerán un nuevo nacimiento para la humanidad». Esas fueron sus palabras, aunque no estoy seguro de comprenderlas completamente. ¿Vos si? Tampoco lo sabía, como no tenía la seguridad de que aquel florentino no fuera un loco. Yo le había narrado a tanta gente la desdicha de Apeiron, que aquel hombre muy bien podría haber urdido el engaño con la información que yo mismo le había proporcionado. Se despidió poco después, pidiéndome que no le hablara a nadie de su visita (402-404). -Os equivocáis, porque sí encontré la Verdad; pero en un lugar donde jamás habría imaginado encontrarla. Un lugar que vosotros jamás soñaríais que pudiera existir sobre la faz de este mundo. El inquisidor sonrió levemente, y dijo: -Decidme, Ramón Llull: ¿dónde está ese lugar? -Más allá de Romania y de las tierras del Gog y Magog. Es una larga historia... -Adelante –dijo frotándose las manos con satisfacción-, deseo escucharla, y tenemos tiempo de sobra para hacerlo. -Atended, pues; es la historia de mi último viaje: El relato de las hazañas del hombre más asombroso que conocí jamás; Roger de Flor, aventurero y pirata. La historia de sus amigos: Joanot de Curil, Ricard de Ca n´y Sausi Crisanislao, y del fantástico viaje que juntos realizamos hasta tierras legendarias... Es la historia de la mágica ciudad de Apeiron, con sus torres de luz y cristal, y su batalla eterna contra los demonios... De Neléis la consejera, y de Ibn-Abdalá, y de tantos bravos almogávares... Escuchad ahora, porque soy ya muy viejo y deseo narrar esta historia para que no se pierda en mi memoria, como el esqueleto de una barca deshaciéndose sobre la arena, con cada ola arrancándole un pedazo de madera tras otro; hasta que ya no sepa con certeza si todo ha sucedido realmente o si fue producto de mi imaginación... Escuchad ahora... (405-406). Peroratio: Tendiendo su mano temblorosa hacia el arcón repleto de papeles, fray Gerónimo, en lo que parecían ser sus últimas palabras, le indicó a su discípulo, Nicolau Eimeric, que allí encontraría todos los detalles sobre la oscura odisea de Ramón Llull. Durante los últimos años fray Gerónimo había estado releyendo toda aquella documentación, anotando allí donde era necesario, alguna explicación racional de los acontecimientos. Su secreto quedaba ahora confiado en manos de su discípulo, tal vez el único que podía compartir con él aquella terrible historia, que había conservado dentro de él como la más oculta de las vergüenzas, intentando, sin éxito, descubrir el misterio y el horror que escondían aquellas páginas. Fray Gerónimo parecía muy cansado tras la sangría que le había sido practicada; sus últimas palabras apenas fueron un susurro, y quedó profundamente dormido al cabo de un instante. Uno de los físicos le indicó entonces a fray Nicolau Eimeric que debía marcharse, y el dominico llamó a dos legos para que llevaran aquel arcón hasta su celda. Una vez en la soledad de su interior, fray Nicolau procedió a leer los legajos que cuidadosamente había guardado fray Gerónimo. Durante casi dos días estuvo concentrado en su lectura, sin más interrupciones que las necesarias y habituales en la vida del convento, sintiendo cómo el terror se afianzaba en su interior con cada frase, con cada párrafo que completaba. Al terminar el manuscrito, fray Nicolau Eimeric devolvió los legajos al arcón. Reconoció en aquellas letras que había leído el venerable trazado de la mano de su maestro, pero no albergaba ninguna duda sobre el auténtico autor de aquel texto. Lo que acababa de leer sólo podía ser obra del Maligno, y como tal debía ser destruido. Llamó a los dos legos, y les ordenó que quemaran inmediatamente aquel arcón, y que no se atrevieran a abrirlo siquiera. Ramón Llull murió a principios del año mil trescientos dieciséis. Desobedeciendo la imposición del tribunal eclesiástico de permanecer confinado en su alquería mientras el proceso contra él siguiera abierto, Ramón había embarcado nuevamente hacia la costa del norte de África. En las calles de Bugía fue apedreado por una multitud indignada por sus palabras; y, ya agonizante, fue recogido por unos marinos genoveses que le llevaron hasta su barco, donde expiró. Tenía entonces ochenta y tres años. En el tiempo transcurrido entre el nacimiento y la muerte de Ramón el mundo había cambiado por completo; había dejado de ser un disco plano, una «T« en el interior de una «O», para convertirse en algo mucho más vasto e impredecible. Treinta años después de su muerte, la Peste Negra arrasó Europa. A finales del mil trescientos cuarenta y ocho la epidemia se había extendido por Italia, Francia, España y Portugal. En esos pocos y terribles años la enfermedad mató a veinticinco millones de europeos. Pero no fue el fin del mundo. La vida en la Tierra continuó pese a todo. Superviviente de la Peste, y conocedor de la inquietante narración del último viaje de Ramón Llull, Nicolau Eimeric, designado Inquisidor General de la Corona de Aragón durante los turbulentos años del Cisma de Occidente, denunció ante el Papa la obra de Ramón Llull como sospechosa de error y herejía, y emprendió una feroz cruzada personal contra las escuelas lulistas. Finalmente, consiguió una bula condenatoria de Gregorio XI, y fue prohibida la lectura pública de los escritos del genial mallorquín, muchos de los cuales se perdieron para siempre en las hogueras de la Santa Inquisición. La documentación sobre estos hechos es, todavía hoy, incompleta. La historia y la leyenda se han entretejido desde entonces en torno a la gigantesca figura de Ramón Llull, el Doctor Iluminado (409-410).
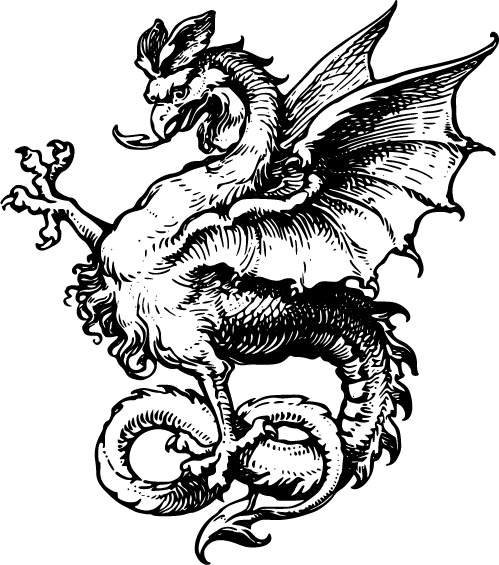 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P