 )
La Cueva de Hércules
Madrid, Libertarias, 1997
La Cueva de Hércules (1997) Historias de Tamar y Mikel (1998)
Durante los últimos años del reinado de Alfonso X, Rodrigo, David y Aixa, jóvenes de las tres culturas que conviven en Toledo, se sumergirán en las leyendas de la ciudad en busca de la Cueva de Hércules, donde esperan hallar el tesoro de los visigodos. Guiados por los adultos, los tres jóvenes se introducirán en las entrañas de Toledo hasta el enigmático recinto, del que sólo quedan ruinas. Sin embargo, su papel será imprescindible para desenmascarar una conjura nobiliaria, encabezada por Lope Díaz de Haro, que pretende acabar con la vida del rey Sabio. Sus fieles judíos y musulmanes, alertados de la traición, informaron al rey Sabio, que dejó en manos de Adalberto el plan para capturar a los culpables, y Rodrigo, Aixa y David serán los peones de los que el monje se valdrá para detenerlos.
Orden del Temple Toledo Convivencia de las tres culturas Cueva de Hércules Tesoro de los visigodos Narración en primera persona Mesa de Salomón Libro medieval Alquimia Leyenda de la Cava Escuela de traductores Reinado de Alfonso X
Plano de Toledo (pp. 4-5) Ilustraciones Prefacio (Realidad-ficción. Ambientación. Toledo. Leyendas) (pp. 15-16)
Hijo de Gonzalo, armero del rey Alfonso X. A pesar de no contar aún con quince años, y aunque su padre imagina para él un brillante futuro como escribano en la corte, Rodrigo muestra un vivo interés en las armas. Los peligros afrontados en las peripecias lo llevarán a declararle amor eterno a Aixa. Será armado caballero por el propio rey Alfonso X, cumpliendo así un sueño que no pudo realizar su padre.
Hijo de Samuel ben Yehudá, rabino de la sinagoga Mayor. David es un joven inteligente interesado en los saberes ocultos, destinado a convertirse en rabino o en un reputado médico. La celebración de su Bar-Mizba estará marcada por la aparición del rey Alfonso X, que querrá honrar así a su padre, y David no dejará de fantasear con su futuro. El rey lo nombrara su portarespada para que nunca se separe de sus amigos.
Hija de uno de los traductores musulmanes del rey Alfonso. Dulce y valiente, Aixa corresponde a los sentimientos de Rodrigo, pero sabe bien que su amor estará lleno de dificultades. El rey la convertirá en una de las damas de la reina, y a sabiendas de sus sentimientos hacia Rodrigo, promulgará que nadie pueda oponerse a su relación, a pesar de la diferencia de credos y de razas a los que pertenecen.
Armero del rey. Gonzalo es un hombre sensato y de honor, respetado por el resto de las comunidades religiosas de Toledo y que detesta la violencia racial, por lo que respetará la actuación de Rodrigo defendiendo a David. Fiel al rey Alfonso X, Gonzalo intuye que alguna rebelión se está forjando, y que los leales al rey deben estar preparados. El rey lo autorizará para llevar el título de don.
Tío materno de Rodrigo. A pesar de ser el primogénito de una familia de artesanos catalanes, Arnaldo desoyó los consejos paternos e ingresó en la Orden del Temple junto a su hermano. Durante el asedio de Acre, fue seleccionado para salvar los documentos de la Orden, misión en la que perdería a su hermano y que le cambiaría la vida. Retirado en Toledo, Arnaldo es un demente a los ojos del mundo.
Padre de Aixa. Omar, buen conocedor de la historia y las leyendas peninsulares, les mostrará la escuela de traductores y copistas del rey Alfonso X, y los pondrá sobre la pista de la Cueva de Hércules. Junto con el rabí Samuel, alertados ambos de la conjura que están urdiendo los nobles afectos al príncipe Sancho, mostrará su fidelidad al rey Alfonso informándolo de la traición y planeando un modo de castigar a los culpables.
Judío alquimista. Yehudá y su compañero Omar vendieron todas sus posesiones para comprar el libro que Adalberto consiguió sustraer a los templarios, pero extrañamente el monje les devolvió parte del dinero, que utilizaron para instalarse en Toledo y continuar con sus estudios alquímicos. Instruido del plan para desenmascarar a los sublevados, dejará que los jóvenes se adentren en los jardines de su casa.
Conocido por algunos como «el santo vidente» y por otros como «el monje loco», Adalberto mantiene frente a los ciudadanos su pose de monje fanático y celoso de la ortodoxia, aunque les desvelará a los jóvenes los secretos de su pasado. Será el encargado de hacer fracasar la conjura contra el rey Alfonso X, que años antes lo había ayudado a redimirse de una vida de pecado iniciada con el robo de un libro a los templarios.
El señor de Vizcaya es presentado como un caballero arrogante y altanero dispuesto a hacerle sombra al mismo rey. El de Haro es el cabecilla de una revuelta que pretende acabar con la vida de Alfonso X para acabar con los problemas sucesorios, pero sin que el príncipe Sancho tome parte en ella. Su intención es acusar a musulmanes y judíos de la muerte del rey y arrasar la judería y la morería
Conocido ya como el rey Sabio, Alfonso X es un monarca respetado por las gentes de las tres religiones. Musulmanes y judíos veneran al hombre que tanto los ha protegido y valoran sus inquietudes culturales, si bien sus pretensiones a la corona imperial y sus decisiones en la sucesión al trono provocan el malestar entre la nobleza castellana. No le faltarán fieles para acabar con la conjura, y el rey los recompensará generosamente.
La acción de esta novela transcurre en la ciudad de Toledo, durante los últimos años de la vida de Alfonso X, cuando el abismo abierto por el conflicto dinástico que enfrenta a don Alfonso con su hijo don Sancho arrastra a los nobles del reino a la guerra civil. Los principales personajes: Rodrigo, David, Aixa, Omar, Samuel, Adalberto, Gonzalo, etc., son hijos de la fantasía del autor, pero pretenden describir con sus acciones la época en que debieron vivir y las comunidades religiosas y culturales a que pertenecieron, ya que en Toledo convivieron judíos, musulmanes y cristianos en un ambiente de tolerancia que define, en cierta medida y en épocas determinadas, el devenir de estas tres culturas en la España medieval. Y es Toledo la ciudad elegida para el desarrollo de esta historia de pacífica convivencia porque en ella se dan cita numerosas leyendas medievales: la de la Cava, la de la mesa de Salomón y la de la fabulosa Cueva de Hércules, siendo ésta última el hilo que entreteje toda la trama de la historia. Casi todos los lugares citados pueden encontrarse todavía en Toledo. Algunos aún pueden reconocerse y visitarse, como la Sinagoga Mayor o Santa María la Blanca, el Alcázar, transformado y reconstruido, el castillo de los Templarios o de San Servando, la Puerta de la Bisagra o de Alfonso VI, la del Cambrón o de la judería, Santiago del Arrabal, el Baño de la Cava, la mezquita del Cristo de la Luz... Otros han desaparecido con el tiempo, pero la ciudad guarda su amoroso recuerdo: San Ginés, los Palacios de Galiana, las casas del Temple, el Alficén o ciudadela, los zocos... Toledo está aún llena de subterráneos y galerías; unos conocidos, como los de la Catedral o los del Palacio de Samuel ha-Leví, en la Casa Museo del Greco, y otros ocultos u olvidados, como las bóvedas bajo San Ginés o los baños judíos de la calle del Ángel... Dicen los que sólo se alimentan de realidades, que el palacio de los cerrojos profanado por el rey Rodrigo nunca existió y que la Cueva de Hércules no es más que una hermosa leyenda. Pero para todo aquel que ame realmente Toledo, la ciudad todavía ofrece hoy la posibilidad de adentrarse en ese mundo mágico y misterioso que proporciona la unión de la historia y la leyenda. Tal vez la cueva de Hércules esté esperando aún a quien la haga despertar de su sueño de siglos (15-16). Los dos hermanos habían sido armados caballeros y recorrido Oriente y Europa en diversas misiones encomendadas por la Orden. Un día, cuando agonizaba el Reino Latino de Jerusalén y los turcos arrebataban las últimas plazas y castillos a los cristianos, el Gran Maestre les encargó una importante empresa: salvar los libros y documentos de la Orden y ponerlos a buen recaudo en Chipre. Embarcaron en el puerto de San Juan de Acre con diez caballeros, mientras el resto de las fuerzas del Temple se disponía a resistir el asalto de los turcos que asediaban la ciudad. Ya se escuchaban los gritos de los atacantes acercándose al muelle, cuando el bajel templario se hizo a la mar. Pusieron proa a la isla de Chipre, tal como les habían ordenado. El peligro parecía haber quedado atrás y, cuando llegó la noche, los Templarios se entregaron al descanso abrigados en sus capas blancas. El silencio de la noche quedó roto en un momento. Aprovechando la oscuridad, los turcos habían dado alcance a los Templarios en una pequeña y veloz embarcación. Cuando los caballeros quisieron darse cuenta habían sido abordados. La sorpresa fue la mejor arma de los atacantes y la lucha se desarrolló breve y sangrienta. Los Templarios echaron manos a sus armas y se defendieron con valor. Todo el barco vibraba con las furiosas acometidas de los combatientes, sus gritos de dolor y el entrechocar de sus espadas. Pero no había salvación posible. Uno a uno fueron cayendo los caballeros sobre la cubierta, desgarrados por múltiples heridas. Todo terminó casi tan rápidamente como había empezado y los asaltantes quedaron dueños de la nave. Cuando los turcos comprobaron que en los arcones de la cala sólo había papeles y libros u no parecían por ninguna parte los tesoros de la Orden que pretendían encontrar, abandonaron el barco templario a la deriva, arrojaron al mar todos los documentos y regresaron a su nave dando por muertos a los caballeros (52-53). -Sí que lo llevábamos, pero ellos no supieron reconocerlo. Para el Gran Maestre, para la Orden, aquellos documentos eran un auténtico tesoro. No debían caer en manos extrañas y ellos nos hicieron un gran favor destruyéndolos ya que nosotros no pudimos salvarlos. Tal vez habrían resultado comprometedores para la Orden de haber caído en manos enemigas. Un libro es, a veces, un tesoro peligroso. -Pero se dice –aventuré- que otro barco salió detrás del vuestro con los auténticos tesoros y que actuasteis como señuelo para atraeros la atención de los turcos mientras los otros conseguían escapar. -¿Quién lo sabe? –dijo sonriéndose con astucia. En aquel momento me dio la impresión de que el tío Arnaldo no estaba tan loco como parecía y que guardaba celosamente el verdadero secreto de la misión que le encomendaron-. De todas formas cumplimos el encargo del Gran Maestre: el tesoro no debía ser encontrado y los libros ya no serán leído por nadie que quiera perjudicar a la Orden. Nuestra misión está cumplida. -Es una pena que tan gran tesoro se haya perdido para siempre –dije refiriéndome a los libros y documentos destruidos. -¡Ah, eso no importa! –repuso él. Y entendí que hablaba del verdadero tesoro del Temple-. Además, siempre hay tesoros que descubrir. Sólo hay que investigar, buscar y tener paciencia. Aquí mismo, sin ir más lejos... Se detuvo bruscamente y miró a todos lados como para cerciorarse de que estábamos solos en el cuarto. -Sin ir más lejos ¿qué, tío? ¿Qué? –le animé temiendo que olvidase lo que había empezado a decirme. Con voz muy baja y llevándose un dedo a los labios prosiguió: -Hay aquí, en Toledo, un enorme tesoro que nadie ha descubierto jamás. -¿Cómo es eso? ¿De qué tesoro habláis? -Del tesoro de los visigodos, por supuesto –respondió-. Todo el mundo sabe que Toledo fue la capital de su reino y que aquí estaban depositadas todas sus riquezas. -Pero de eso hace ya muchos siglos. Si hubiera sido cierto, los árabes lo habrían encontrado cuando conquistaron la ciudad. -Verás, yo sólo sé una parte de la historia. -Contádmela pues, ya que si tantos han buscado sin encontrar nada a pesar de los poderosos medios de que disponían, no tendrá nada malo que lo sepa yo, que poco puedo hacer por mí mismo. -Escucha entonces. Cuentan que el ambicioso rey de los visigodos llamado Alarico se creyó tan poderoso que llegó a desafiar a la misma Roma. Un día reunió su ejército de bárbaros y puso sitio a la ciudad, pasando de ser aliado de los romanos a convertirse en su más feroz enemigo. La ciudad pudo salvarse gracias al pago de un enorme tributo que el codicioso bárbaro exigió para retirarse de sus murallas. Pero Alarico se había dado cuenta de la debilidad de los romanos y, poco más tarde, volvió a aparecer ante la ciudad. Durante diez días sus tropas asolaron la capital del Imperio. Sembraron la muerte y la destrucción cubriendo la sangre de la sagrada ciudad de Rómulo. Templos y palacios fueron arrasados en busca de tesoros. El saqueo fue tan grande que cuando el rey se retiró de la esquilmada ciudad, las riquezas robadas ocupaban docenas de carros y los caballos que los arrastraban apenas podían tirar de ellos y hundían sus patas en la tierra en un colosal esfuerzo. Oro, piedras preciosas, alhajas bellísimas, plata y perlas incrustadas y hasta el mismísimo tesoro de Salomón y el Templo de Jerusalén fue capturado por los godos en su saqueo. El tesoro fue trasladado a la llamada entonces Galia, donde los visigodos fundaron el reino de Toledo. Durante casi un siglo, el tesoro permaneció allí hasta que surgió en Francia un nuevo poder, los francos, que derrotaron al rey de los visigodos y le causaron la muerte. -¿Queréis decir que ese tesoro...? -En efecto. Está aquí, en Toledo. Los visigodos formaron un nuevo reino en España y aquí trajeron sus riquezas. Como su capital estaba en Toledo, es lógico suponer que en esta ciudad guardaron su tesoro. El problema consiste en que el último rey de los visigodos murió pobre como una rata. Don Rodrigo fue derrotado por los musulmanes en cumplimiento de una venganza personal del conde don Julián, que atrajo a los árabes contra él para lavar el ultraje cometido por el rey a su hija. -¡La leyenda de la Cava! –exclamé. Pero mi tío, concentrado en su historia no me prestó atención. -El caso es que la ciudad ha sido registrada concienzudamente por árabes, judíos y cristianos y ninguno ha conseguido encontrar el dichoso tesoro. Don Rodrigo, si es que lo supo alguna vez, debió llevarse su secreto a la tumba. -Tío, decidme, ¿qué tiene que ver los judíos en todo esto? ¿También ellos buscan el tesoro? -¡Oh, claro está que sí! Nadie que conozca su existencia puede dejar de buscarlo y ellos están muy interesados en recuperar la parte del tesoro de Salomón que debían poseer los visigodos... (56-58). -Empezó a recorrer sus alas loco de codicia, alumbrándose con la luz de una antorcha. En el palacio se sucedían hasta seis compartimentos abovedados, sin ninguna abertura al exterior sumidos en total oscuridad. A medida que avanzaba, la luz de la antorcha alargaba la figura del rey y la proyectaba sobre los desnudos muros de piedra. En la entrada, como mudos y pétreos guardianes, se hallaban media docena de estatuas que representaban enigmáticos guerreros vestidos con extraños ropajes y armados de pies a cabeza. En las diversas estancias, dentro de viejos arcones, se acumulaban deslumbrantes riquezas procedentes del tesoro que Alarico había traído de Roma. Pero había también otros objetos valiosos y misteriosos, entre ellos dos libros antiquísimos, uno blanco y otro negro, que hablaban de alquimia, de metales convertidos en oro, talismanes mágicos y secretos para fabricar venenos morales. Asombrado por todo cuanto veía, don Rodrigo llegó por fin a la última sala. En ella, ocupándola casi por completo, se encontraba una enorme mesa de oro y perlas con incrustaciones de rubíes y patas macizas del deseado metal. Era la mesa de Salomón que los romanos habían robado del Templo de Jerusalén. Sobre ella se encontraba un cofre de maderas nobles con remaches de plata que desprendía un extraño brillo. Suponiendo que su interior estaría lleno de joyas increíbles y piedras preciosas, don Rodrigo tomó su espada y, haciendo palanca con ella sobre la cerradura, forzó el cerrojo de la tapa haciéndolo saltar en pedazos. Partió la tapa en dos violentamente y contempló incrédulo su interior. No había oro, ni piedras preciosas dentro del arca. Estaba vacía. Metió ambas manos y tanteó el fondo. Sus dedos encontraron un objeto de paño, no muy grande, doblado en cuatro partes y depositado en el piso de madera. Lo extrajo con rabia y lo contempló a la luz de la antorcha que había colocado en una abrazadera del muro. Al desplegar el tapiz, el rey pudo contemplar un dibujo inquietante. En él se hallaban representados varios jinetes de tez morena y turbantes en la cabeza. Estaban completamente armados y sus rostros expresaban decisión y fiereza. Sin comprender qué podía significar aquello, don Rodrigo acercó un poco más el tapiz a la luz de las llamas para poder ver mejor. Debajo del dibujo había una inscripción en caracteres casi desfigurados por el tiempo. Pero, misteriosamente, ante las temblorosas y oscilantes llamas de la antorcha, las letras fueron tomando forma inteligible y don Rodrigo se oyó a sí mismo recitar la inscripción con voz medrosa: «Cuando la mano del tirano abra la puerta del palacio y profane su secreto, guerreros como éstos penetrarán en España y se apoderarán del reino». (80-81). -Decidme, buen hombre, ¿quién es ese caballero tan bien vestido y que se da esos aires de tanta importancia? -¿De dónde sales, muchacho, que no conoces al caballero más rico y poderoso de Castilla? –respondió asombrado-. Se trata de don Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya. Júzgale por su porte y arrogancia. Diríase que entre todos los presentes él es el verdadero rey. -Pero don Alfonso es el auténtico rey, y nadie puede pretender comparársele en presencia y dignidad –dije muy convencido. -Eso díselo a su hijo don Sancho. Mucho he de equivocarme si dentro de poco tiempo no nos vemos envueltos en una guerra civil entre don Alfonso y su hijo. Entonces se verá quién es don Lope Díaz de Haro. Recordé en aquel momento la conversación mantenida con mi padre días atrás y comprobé que los temores de maese Gonzalo sobre una inminente guerra estaban más que justificados. Volví junto a mis amigos y les conté lo que había escuchado (102). Hasta ese punto todo me resultaba conocido, pero al final del relato, el autor había colocado una miniatura preciosa que representaba la ciudad de Toledo y, para mi asombro, en la pintura venía claramente señalado el famoso palacio encantado y junto a él, el tosco dibujo de una cueva. No me fue difícil relacionar el pequeño mapa con la ubicación de la legendaria Cueva de Hércules. Yo ya conocía Toledo y había oído hablar de la Cueva y del palacio, pero también sabía que el edificio había desaparecido y que nadie había podido localizar su emplazamiento. Seguí contemplando la miniatura y descubrí unas letras aisladas y sin sentido aparente: HC. Estaban colocadas sobre una pequeña colina, fuera de las murallas, y una línea roja las unía con un punto situado en el centro de la ciudad. De momento no pude detenerme a pensar en su significado, pues la puerta se abrió y dio paso al hermano bibliotecario que, con lento caminar y mirada perdida, se dirigió a su pupitre, donde iba anotando con preciosa y cuidada caligrafía el título de los libros que entre él y yo íbamos agrupando por temas y lenguas. Ante la irrupción del anciano Templario, escondí instintivamente el libro entre los pliegues de mi hábito y, pretextando una salida urgente, abandoné la biblioteca (113). En torno al gran pilar central se habían reunido una veintena de caballeros que acudían a través de los distintos túneles que desembocaban en la sala. En el centro, sobresaliendo por encima de todos dada su elevada estatura, se hallaba un impresionante caballero, cubierto con pesada armadura negra y portando una roja capa sobre sus hombros. A la luz de las antorchas que llevaban los reunidos, pude ver claramente su rostro duro y serio, sus ojos fríos y hundidos y su apostura altiva y orgullosa. Le reconocí enseguida y el corazón me dio un vuelco. Don Lope Díaz de Haro dirigía aquella asamblea y a su alrededor se encontraban varios de los nobles que le acompañaban en la procesión de la mañana, dándole escolta como si del verdadero rey se tratase. Junto a don Lope pude distinguir a un viejo conocido, el artesano que había contestado a mis preguntas en la plaza. En aquel momento, uno de los caballeros estaba diciendo: -Debemos esperar órdenes de don Sancho. El asunto es demasiado grave para obrar sin que él lo sepa. -Os equivocáis, don Diego –repuso el de Haro-. No podemos pedir al príncipe que nos autorice a dar muerte a su padre. Este es un servicio que debemos prestarle nosotros. Cuando esté hecho, ya encontraremos a los que carguen con las culpas. Los moros y los judíos pueden muy bien servir de chivos expiatorios. Lanzaremos a las turbas fanáticas contra ellos, destruiremos la judería y la morería y durante la matanza que se produzca diremos que fueron ajusticiados los asesinos del rey. Luego los obligaremos a todos a convertirse. -Y podremos confiscar sus bienes y repartírnoslos –apuntó un caballero. -Muy bien pensado, don García –aprobó el de Haro-, así resarciremos nuestras arcas a sus expensas (134-135). Ante nosotros, negra como la noche, se encontraba una enorme puerta de madera atravesada por barras de hierro. De sus goznes enmohecidos surgían grandes clavos remachados de cabeza apuntada. Aquí y allá, chapas metálicas reforzaban consistentemente las dos hojas. No podíamos creer lo que estábamos viendo. En su centro, veinticuatro cerrojos la taladraban. Recorrimos con nuestras manos el frío y húmedo hierro. «Veinticuatro cerrojos», los mismos que, según la leyenda, cerraban la puerta del palacio encantado que profanó el rey Rodrigo. -Es cierto, pues –exclamé lleno de gozo-. Estamos en la Cueva de Hércules. Esta puerta es tal como la describe la tradición. -No perdamos tiempo –apuró Aixa-. Descorramos los cerrojos. Tiramos de los pestillos y una a una las barras de hierro fueron descorriendo con secos golpes, pues los candados habían desaparecido. Cuando todas estuvieron corridas, metimos las manos por las junturas de las puertas e intentamos abrirlas. Las hojas eran muy pesadas para nosotros y, a pesar de nuestros esfuerzos, nada conseguimos. -Usemos los cerrojos como palanca –propuso David. Sacamos dos de las pesadas barras de sus asientos y las introducimos entre las dos hojas cargando sobre ellas todo el peso de nuestros cuerpos. Poco a poco la puerta fue cediendo con un quejido ronco y prolongado. Cuando logramos entreabrirla lo suficiente, nos deslizamos uno tras otro por la estrecha abertura. A la luz de la antorcha observamos el lugar en que nos encontrábamos. Se trataba de una amplia estancia de altas bóvedas construida con grandes sillares de piedra labrada. En el centro, una mesa de piedra ocupaba gran parte del espacio. -Aquí encima debía encontrarse el arca con herrajes que contenía en su fondo el tapiz que descubrió don Rodrigo –aventuró David intentando reconstruir en su mente los datos de la leyenda. -Pero ahora no hay nada –dijo Aixa-. Las paredes están desnudad y todo se encuentra vacío. Si alguna vez fue esto la entrada al palacio encantado, muchos antes que nosotros han debido descubrirla y robar sus tesoros. -Además –dije intentando disimular mi decepción-, el palacio al que daba paso ha desaparecido y estos deben ser los pobres restos de aquella historia (144-145). -Oíd, pues, damas y caballeros del reino. Cuando los nobles que pretendían entregar la corona al príncipe don Sancho se reunieron en Valladolid y a su frente se colocó don Lope Díaz de Haro, las comunidades judía y musulmana alertaron a sus hermanos de Toledo de cuanto acontecía en las regiones sublevadas. El sabio Omar y el rabino Samuel pusieron al rey en antecedentes de la conspiración que se tramaba contra su vida. Don Lope sería su caudillo. Un murmullo de sorpresa y desaprobación recorrió la asamblea. -Puesto que Omar y Samuel no podían hacer frente ellos solos a la conspiración, don Alfonso me confió la misión de preparar la trampa en que cayeran los conjurados. Entre los tres ideamos un plan para llevarlo a cabo nos servimos indirectamente de la colaboración de estos tres muchachos que, con juvenil ilusión, gustaban de escuchar historias de tiempos pasados y tesoros escondidos. Con la aprobación de sus padres les fuimos dando pistas para que pudieran localizar la legendaria Cueva de Hércules, contándoles la historia del tesoro de los visigodos y cómo, según la leyenda, había llegado a Toledo. Cuando estuvieron convencidos de que yo sabía su emplazamiento les llevé a la cueva precisamente el día fijado para que tuviera lugar en ella la reunión de los conjurados. Confiábamos en que los chicos pudieran ser testigos de la conspiración y escuchar sus criminales planes. Pero no podíamos llenar la cueva de soldados y prenderlos allí. Era muy fácil que los conspiradores escapasen por las numerosas galerías. Así que convencí a los padres de los chicos de que yo tenía bien controlado el plan y que no debían preocuparse por el riesgo que corrían los muchachos, pues, en caso de necesitarlo, acudiría en su auxilio, como así fue. En ningún momento dejé de cuidarlos sin que se dieran cuenta. Yo había visitado la cueva en días anteriores y me dediqué a dejar marcas en las paredes para que pudieran encontrar la salida. También les envié a su querido cachorro Cordón, a quien había encontrado la noche anterior perdido en los sótanos de la casa de Yehudá. Los chicos atrajeron a los conjurados al lugar donde estábamos esperando, confesando en voz alta sus criminales intenciones al creer que se hallaban solos y les tenían en su poder. Al verse descubiertos a punto de dar muerte a los muchachos, depusieron las armas y pude detenerles en nombre del rey (154-155).
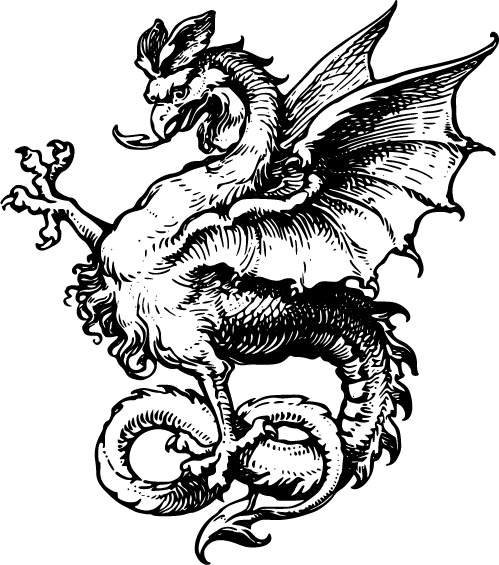 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P