 )
El ópalo y la serpiente
Sevilla, Guadalquivir, 1996
Marina Izaguirre nació en Bilbao en el año 1951. Estudio Filología Hispánica en las universidades de Deusto y Barcelona, licenciándose en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
La vida elíptica (1991) Premio Sésamo 1990 Para toda la vida (1991) Finalista del Premio Feria del Libro de Madrid El ópalo y la serpiente (1996) XI Premio Andalucía de Novela Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo (1999) La Bolivia (2003) El león dormido (2005) IX Premio de Novela Ciudad de Salamanca La parte de los ángeles (2011) 57 Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid
Desde la isla de Buda, mientras medita qué hacer con el original del Libro de la luz en las sombras, remitido por Said, Julián Mestre rememora su llegada a El Cairo veinte años antes, donde viajó para incorporarse a las excavaciones de un convento copto en el oasis de Kiffa, en cuya imponente biblioteca apareció el manuscrito atribuido a Avempace. A instancias de Susan, el medievalista inició sus indagaciones sobre el texto la noche de su llegada, pero ambos fueron secuestrados, y a su regreso Mestré reparó en que el texto presentaba cambios, mientras que Galata había sido envenenado. La guerra en que se vio sumido Egipto canceló los trabajos, y Julián, tras visitar a Said, se centró en la edición de las tablillas de plomo de al-Siqlabí y olvidó el caso durante años. Sin embargo, durante una estancia en Bagdad, el pasado se impuso, y decidió regresar hasta El Cairo para colaborar con Susan. En su presencia la doctora fue asesinada, y Julián persistió en sus indagaciones hasta descubrir, junto a Santori, que el Libro de la luz en las sombras es la llave para hallar la piedra de Toth, oculta en la Iglesia de Al Mu alaqa. Santori, responsable de las muertes, intentará robarla, pero será asesinado, y Mestre, queriendo creer, o engañado por la policía egipcia, permitirá que Sejsat la recupere.
Novela de indagación histórica-Sobrenatural-Memorias
Al Hakim Piedra de Toth Libro EM (Libro de la luz en las sombras) Avempace Ouroboros Esoterismo Alquimia Hermetismo Libros de plomo de al-Siqlabí Boabdil-Caída de Granada
http://www.elpais.com/articulo/cultura/PREMIO_ANDALUCIA_DE_NOVELA/Marian/Izaguirre/hace/literatura/tesis/traves/intriga/elpepicul/19960426elpepicul_5/Tes http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/cultural/1996/06/07/012.html http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1996/02/28/053.html
Medievalista experto en manuscritos hebreos y árabes. Al descubrir que el Libro de la luz había sido sustituido, perdió credibilidad ante el grupo, pero la publicación de las tablas de plomo le merecieron un amplio reconocimiento por parte de la comunidad científica. Continuará la labor emprendida por Susan, por quien volvió a El Cairo, y buscando a Sophie en las sombras de otras mujeres.
Representante de la Unesco en Kiffa. La doctora Friedemann será la encargada de configurar un equipo de especialistas para catalogar el material bibliográfico hallado en el convento. Conoció a Mestre en Ginebra, y mantuvieron una relación que Julián no quiso proseguir, aunque el reencuentro los unirá brevemente. Renunciará a su puesto para investigar personalmente el Libro de la luz, y será asesinada por Sophie.
Experto en escritura ulfiliana y carolingia, además de latín y lenguas romances. Una antigua rivalidad lo enfrenta a Mestre, y sabrá aprovecharse de su ingenuidad. La información que le dio Galata provocó que Santori, ayudado por Sophie, acabara robando el Libro de la luz y vendiéndolo a Shaid. Regresó a Egipto para hacerse con la piedra de Toth, pero aunque pudo engañar a Mestre, fue abatido por Kamil
Único de los medievalistas especializado tanto en paleografía como en arqueología. Mientras Mestre estuvo en El Cairo con Galata y Sophie, Duchamp inició una relación con Susan, que se dejó engatusar. Coincidió con Mestre en Bagdad, y le advirtió de los peligros del Libro de la luz. Colaboró como espía con el Gobierno Soviético, lo que le generó problemas, y estuvo buscando el trono de Salomón en Babilonia.
Jefe de la policía de El Cairo. Caracterizado por una figura oronda y un humor sardónico, restará importancia al secuestro sufrido por Susan y Julián, aunque demostrará una cumplida eficacia. Se verá obligado a colaborar con Hasan, por quien no siente demasiadas simpatías, y actuará a sus espaldas. Estará con Susan para desentrañar los misterios del Libro de la luz, y es posible que engañara a Mestre para quedarse con la piedra de Toth.
Colaboradora de Santori, que la hizo pasar por hija de Galata para sonsacarlo en el hospital. Su verdadero nombre es Zenia Kayazan y, tras haber intentado también obtener de Said secretos del Libro de la luz, mantendrá una breve relación con Mestre que el medievalista no olvidará nunca, hasta el punto de creer que ella es Sejsat, hermana de Toth. Asesinará a Susan, y más tarde será abatida a tiros por Kamil.
Miembro del servicio secreto egipcio, que indagará los pasos de los medievalistas creyendo que tras su secuestro actúa algún peligroso grupo. Suspendió las investigaciones del grupo organizado por Susan e hizo llevar los manuscritos a El Cairo. El coronel Ashad será uno de los principales artífices de los acuerdos de Camp David, y morirá asesinado por un grupo radical posiblemente vinculado al Libro de la luz.
Coleccionista de Fez conocido como el alfaquí. De origen español, llegó a Fez con su padre también en busca de un libro, y se crió con el notario Yusuf, de quien aprendió árabe y el gusto por los manuscritos. Santori le vendió el Libro de la luz, pero Said se lo ocultará a Mestre, por quien siente sincero aprecio, hasta que sea el momento oportuno. A cambio, le regalará el secreto de las tablillas de plomo de al-Siqlabí.
Hombre destinado por Ashad para acompañar a Julián hasta Al Jafd, donde él y Susan, a quien reverencia, estuvieron secuestrados. Con una extraña erudición sobre la historia medieval egipcia, y un deseo empalagoso de agradar, la fidelidad de Kamil hacia Ashad no será completa, y colaborará con Nuín. Se convertirá en la sombra de Mestre en El Cairo, tanto para protegerlo como para vigilarlo.
Guía acompañante destinado a Mestre por el gobierno iraquí durante su estancia en Bagdad. En su carácter desconcertante se unen una amabilidad empachosa y una velada hostilidad hacia Mestre, a quien acompañó en una sórdida noche tras los pasos de la sombra de Sophie. Abdul trabajaba con Santori y, ocultando su identidad, atacó a Julián en El Cairo. Un golpe del medievalista propició una caída que le costó la vida.
En vísperas de su muerte, relata en su testamento cómo Avempace llegó a su taller de Fez, guiado por su fama, para encomendarle un duplicado exacto del Libro de la luz en las sombras. Avempace murió esa misma noche, e Ibrahim hizo la copia atribuyendo la autoría al maestro. Más tarde vendió el original, pero la copia que se quedó le trajo desgracias, y como no pudo destruirla, la entregó al imán de la mezquita.
Máxima autoridad en la interpretación de textos griegos. A pesar de padecer un cáncer que merma gravemente su salud, aceptó colaborar con Susan, y al contemplar el Libro de la luz en las sombras, le hizo creer a Santori que el manuscrito era algo mucho más importante, el mapa para llegar a la piedra de Toth. Fue envenenado por el italiano, y quiso advertir a Mestre del robo del libro y del peligro que entraña.
El 1 de Enero de 1973, un equipo de arqueólogos que trabajaba en el oasis egipcio de Kiffa descubrió las ruinas de un convento copto. Estaba situado a unos doscientos kilómetros del mar, cerca de la frontera libia, y era un complejo de edificaciones destinadas tanto a uso monástico como seglar, que habían sido construidas a lo largo de varias centurias. Desenterraron secciones que podían remontarse al siglo V, aunque las construcciones más recientes databan de finales del XIII y mostraban una clara influencia árabe. En conjunto, se trataba de un asentamiento de grandes proporciones que debió de permanecer activo durante ochocientos años ininterrumpidos y que estaba sepultado bajo una capa de roca y arena no demasiado gruesa. En pocos meses, la casi totalidad del recinto religioso había salido a la superficie y las paredes de piedra, los arcos, los bastiones y las hiladas, dejaron al descubierto una puerta, en el frente de Levante, que conducía a un cuerpo central de 20 metros de largo y que parecía ser la biblioteca del monasterio. El 9 de agosto de ese mismo año se encontraron en el interior de esta estancia decenas de pergaminos escritos en griego, árabe y latín (10). Desde el principio, el azar jugó un importante papel en el descubrimiento de los pergaminos. Los arqueólogos buscaban una vieja fortificación romana y, en su lugar, hallaron un convento copto y una impresionante biblioteca de la época medieval que los monjes habían construido sobre las ruinas del Imperio. Sí, el azar había colocado los libros sobre las piedras, la memoria escrita, la palabra, sobre las huellas inermes de los sillares que carecían de voz. Nadie puede asegurar que no existe el destino. Yo, menos que nadie. Quizás todo hubiera sido diferente si Susan y yo no hubiéramos coincidido en aquella ocasión, pero sucedió así y ya nada puede cambiarlo (11). -Bien, señores –dijo Susan Friedemann, mientras nos conducía por el interior de las excavaciones-, supongo que estarán ustedes impacientes. Antes de que llegaran he tenido la oportunidad de estudiar superficialmente el conjunto de los pergaminos y puedo asegurarles que se trata de un legado importantísimo. Según mis primeras impresiones, alguno de los manuscritos procede del siglo IV, aunque la mayor parte de ellos podría pertenecer a los siglos X, XI y XII. El estado de conservación es bueno, aún en los más antiguos, y su valor es incalculable. Hay muy pocos ejemplares en papel, casi todos son vitela y pergamino. Si les parece, podemos verlos (13). Al final del declive había una estrecha terraza natural en la que habían instalado los módulos destinados a nuestro servicio. Susan nos hizo entrar en uno de ellos, el más grande. Un militar nos siguió hasta el interior y, por orden de la doctora Friedemann, abrió una puerta tras la que se encontraban los manuscritos. Nuestro asombro podía palparse. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de ver una cosa igual. Había mesas llenas de libros y rollos de pergamino, así como un gran número de hojas sin clasificar que parecían cartas y documentos notariales. Era la colección bibliográfica medieval más grande que yo había podido contemplar fuera de los museos o los archivos oficiales (14-15). Era un volumen no demasiado grueso, encuadernado a la manera islámica, con delgadas tapas de madera de tilo que se habían cubierto con pergamino teñido en color rojo oscuro. El decorado de la cubierta era rico, un gofrado aparentemente manual, hecho en eco, sin aplicaciones metálicas, sin broches, pero decorado con motivos ornamentales de lacería que tejían un complicado dibujo central en forma de estrella y cubrían de cintas y hierros de cordoncillos la totalidad de ambas tapas. Estudié el cosido, nervios, la sujeción de éstos, y llegué a la conclusión que procedía de manos árabes y que había sido confeccionado alrededor del siglo XII, según la técnica que se extendió durante esa época por la Península Ibérica y el Norte de África. Luego pasé al contenido. El libro había sido copiado en la ciudad de Fez por uno de los mejores escribanos magrebíes: Ibrahim ibn Hasim. El copista fechaba su trabajo en el año 548 de la hégira, el 1154 de la era cristiana, sólo dieciséis años después de que Avempace muriera. Trabajé las portadas interiores y las hojas de guarda donde había una licencia autorizando la obra, que podía ser del propio Avempace, pues era la forma en la que el autor solía certificar la corrección del texto. Junto a la basmala observé la existencia de lo que parecía un pequeño sello. Representaba una letra alif hecha de arabesco, en tinta de oro, que había sido estampada por alguno de los posteriores propietarios del libro sobre la invocación. Me pareció extraño, porque hubiera sido más lógico hacerlo en las páginas anteriores, junto al título. Y, sin embargo, a pesar de que me esforcé durante varias horas en tratar de desvelar su aspecto temático, no conseguí traducir sino algunos breves pasajes que entrañaban gran dificultad y que me resultaron excesivamente herméticos y ajenos a la obra del filósofo español. No había rasgos comunes con la Guía del solitario, la obra de Avempace que nos había llegado a través del judío Moisés de Narbona, y cuya edición anotada yo había publicado en Zaragoza hace algunos años. Me pareció observar que los temas de contenido filosófico o moral se mezclaban con oscuros y confusos términos astronómicos, combinaciones de substancias y extrañas propiedades atribuidas a ciertos talismanes, por lo que sospeché que había en el libro una parte dedicada a la alquimia. En la última página, con letra roja, en caracteres cúficos que bien podían deberse a otra mano distinta de la del copista Ibrahim ibn Hasim, estaba escrita la siguiente frase: Todo lo que aquí se dice es tema de interés para los sabios, pero sólo a ellos puede importar y servir. Gran peligro encierra conocer aquello que no se sabe dominar. Así queda advertido todo aquel que lea este libro. Advertidos también quedan sus propietarios o quienes quieran copiarla sin autorización (19-20). Entre las observaciones que había anotado había dos grandes interrogaciones. La primera se refería al contenido, sumamente críptico y que, de no ser por la introducción del copista, difícilmente se podría atribuir a Avempace, pues estaba salpicado de adivinanzas, fórmulas aparentemente secretas y párrafos oscuros de muy difícil traducción. La segunda tenía que ver con un ligero desfase que me había sorprendido desde el primer momento: la encuadernación, perteneciente al siglo XII sin duda, contrastaba con el tipo de escritura utilizado en las páginas anteriores, que no correspondía a la época o al lugar donde había sido fechado el libro: Fez, 1154 de la era cristiana, 548 de la hégira. La escritura cúfica, en la que se escribieron los primeros coranes, ya había evolucionado hacia fórmulas menos estáticas y las seis tipografías árabes clásicas thuluht, naskhi, muhaqqaq, rayhani, tawqi y riqa`, apenas se utilizaban en esa época. En todo el Norte de África, salvo en Egipto, los copistas habían adoptado la escritura magrebí u occidental, un sistema más simple, rápido y conciso, que había ido cobrando adeptos por todo el occidente musulmán y que permitía atender la demanda incesante de libros que recorría como una epidermis al-Andalus y las principales ciudades del Magreb. En la Península Ibérica, donde había vivido Avempace, se usaba la escritura andalusí o cordobesa, que era una variante de la magrebí y, como ella, se diferenciaba claramente de las grafías clásicas orientales por sus formas redondeadas y los signos diacríticos que afectaban a algunas letras. El libro estaba fechado en Fez, por lo que la letra debía ser, cuando menos, ágil, redonda, ligera, de curvas abiertas y puntuación característica. Pero no era así. Estábamos ante un ejemplar escrito en la más ortodoxa grafía clásica, con predominio de la escritura naskhi y abundantes encabezamientos en thuluth. Incluso, había podido observar alguna palabra escrita en arameo, lo que no era realmente sorprendente si tenemos en cuenta que Avempace convivió con ilustres hebreos en la corte de Zaragoza y que volvió a encontrarse con alguno de ellos en Fez, a donde habían ido a parar los judíos por culpa de los almorávides y los árabes por culpa de los cristianos. Poco a poco, mirando las anotaciones sobre aquel libro desconocido que nadie había reseñado nunca, ni siquiera como uno de esos volúmenes perdidos de los que quedan sólo referencias bibliográficas, llegué a la conclusión de que lo mejor era poner manos a la obra y empezar desde el principio. Tomaría el libro y, con calma, traduciría el contenido, cifrando los términos más sobresalientes y luego haría lo mismo con los aspectos formales, con la letra, iluminación, encuadernación y tintas. Después de eso, todo estaría más claro (45-47). -Restos de cutícula cerosa –leyó lentamente- que proceden e una xerofita identificada como el aliento de la serpiente. Recordé lo que Galata había dicho... Veo que la serpiente rodea tu cuello... Después de todo, fuera lo que fuera, estaba claro que le había alcanzado a él antes que a mí (60). -Este es un ejemplar, aparentemente inédito, de una obra de Avempace que no se conocía hasta hoy. Es un tratado esotérico que debió escribir en los últimos años de su vida. Según mis datos, cuando vivía en Fez, Avempace perteneció a una especie de secta, los contempladores, que aprovecharon sus conocimientos y los de otros prestigiosos sabios como él, para elaborar una singular doctrina que se inspiraba en la cábala judía y en toda la tradición alquímica. Algunos cronistas dicen que Avempace murió al comer una berenjena envenenada en el transcurso de una de estas reuniones. Este libro tiene una gran importancia desde el punto de vista histórico, pero, desde luego, no tiene nada que ver con la obra anterior del filósofo español. El profesor Mestre estará de acuerdo conmigo, supongo (92). No sabía qué decir. Todo lo que estaba ocurriendo era asombrosamente extraño. Busqué las notas que había tomado la primera noche de mi estancia en Kiffa y las cotejé con el libro. Había copiado la advertencia y había anotado todos los datos referentes a la encuadernación, así como algunas breves referencias a propósito del contenido que, si bien eran ambiguas y algo precipitadas, coincidían con el diagnóstico que Duchamp había hecho minutos antes. Pero observé algunos cambios que me parecieron extremadamente preocupantes. En primer lugar, este ejemplar surgido de la nada contenía un número de anotaciones al margen muy superior al que yo había visto con anterioridad. Casi todas ellas estaban escritas en árabe. Algunas páginas aparecían cruzadas por signos, letras y toda clase de fórmulas. La cita del Génesis, Eritis sicut dii, no estaba en su lugar. El rudimentario dibujo de un rombo con los cuatro puntos cardinales había desaparecido también. En su lugar, sobre el margen derecho, figuraba una breve anotación que decía: Al Mu alaqa que mentalmente traduje por las palabras la suspendida. Leí el texto central para cerciorarme de que me encontraba ante la misma página (93-94). -Es curioso esto de las sectas musulmanas –dijo Santori, mientras el viento golpeaba furiosamente la cubierta-. Siempre me han sorprendido todas esas derivaciones entre sunitas, chiítas, dursos, duodecimanos, fatimíes... Para mí es un jeroglífico. Ya sabes que no soy arabista, mis conocimientos del islam no son muy amplios... ¿Quién era ese tal Al Hakim? Durante los días posteriores a mi llegada, después de que Susan nos hablara del sello del califa, yo había tratado de recordar... Al Hakim... el tercer califa fatimí, que gobernó en Egipto desde finales del siglo X hasta principios del XI... una de las más extraordinarias figuras del mundo musulmán. Respondí a la pregunta de Santori con todo detalle: (102). He de precisar, para que mi testimonio no de lugar a confusión, que estos libros a los que me refiero no eran tales, sino 56 láminas de plomo escritas con buril por ambas caras que cuentan la historia de al-Siqlabí, el esclavo, que navegó por las aguas del Ebro intentando alcanzas la ciudad de Zaragoza y que, después de ser derrotado en Tortosa, quedó en ellas como náufrago, morando en la desembocadura de sus aguas en medio de una total soledad. Están escritas por una persona culta, de gran conocimiento y sensibilidad, y de ellas se pueden obtener muchas enseñanzas sobre la condición humana. si la historia que cuentan es cierta, tal y como yo creo, no deberían perderse ni ocultarse por más tiempo. Ese, y no otro, es el motivo por el cual, antes de morir emprendo el relato de lo que allí hube leído y me decido a desvelar el lugar donde se encuentran enterradas (118). Hasta aquí el relato de al-Siqlabí, el eslavo, agente de los abbasíes que vino a la muy prominente región de al-Andalus cuando aún no había llegado su máximo esplendor. La leyenda de su presencia en la isla más oriental del delta del Ebro, hizo malditos estos parajes durante muchos años, pues se afirmaba que había enloquecido y que dedicaba su esfuerzo a confundir a los navegantes, haciendo naufragar sus naces con fuegos y señales falsas, para darles muerte a continuación. Así, hasta el día de hoy, nadie quiso habitar estas tierras por temor a los genios. He oído contar a los navegantes que al-Siqlabí se convirtió en uno de ellos y que allí mora todavía, convertido en un extraño pájaro de cuerpo blanco y cuello negro, y son muchos los que afirman haberle visto y sufrido su tormento, aunque también hay quien dice que consiguió salir con vida del delta del río y finalmente fue muerto a manos de sus enemigos. Quede el misterio bajo la segura protección de Alá, pues El sólo posee la llave del Supremo conocimiento y sólo cuando El lo desee los hombres podrán acceder a la Verdad (137). -Encuentras que tu historia se parece demasiado a la mía. Puedes estar tranquilo, no la he inventado. La realidad siempre es doble, siempre hay un espejo para todo. Sólo Dios es único. Y ahora, seamos prácticos y hablemos de lo que te interesa (150). -Trata de alejarte. Sepárate de tu propia ansiedad y, dentro de algunos años, verás las cosas más claras. Mientras tanto, hay algo que puedes hacer. Me sentía como un niño al que le están contando unq historia de duendes. Dudando todavía, le pregunté de qué se trataba. -Busca los libros de plomo –respondió Said con cierta solemnidad-. Sácalos de la cueva de Abenhasim. Creo que es el momento de que vean la luz y tú eres la persona adecuada para hacerlo (156). Aquella noche no pude dormir. Todos habían vuelto. En cuestión de horas, Bagdad se había transformado en el lugar de cita de los fantasmas del pasado. Susan, Duchamp, Sophie... Un conjunto de señales de muy distinta naturaleza que iban formando círculos concéntricos alrededor del manuscrito de Avempace. Otra vez sentía en mí el veneno que había obligado a la doctora Friedemann a dejar su trabajo en la Unesco y, como ella, yo también parecía dispuesto a precipitarme en el caos (175). -Yo no estaba equivocada –dijo buscando entre esos papeles-. Era el sello de Al Hakim... En el Museo Islámico he encontrado varias copas cinceladas que están decoradas con un alif de oro. Pertenecían al palacio real y eran piezas destinadas al uso exclusivo del califa. Como muy bien sabes, el alif es la primera letra del nombre de Alá y, seguramente, Al Hakim lo eligió como símbolo de su supuesta divinidad. Lo hizo estampar en todas sus pertenencias, por eso figura sobre la basmala del libro de Avempace, porque en algún momento ese libro fue suyo. Ya sé que las fechas no cuadran, pero te lo explicaré y creo que estarás de acuerdo conmigo. He encontrado datos muy interesantes y ha sido precisamente en tu país, en España. Verás que la existencia del Libro de la luz en las sombras estaba sorprendentemente documentada, tenía una trayectoria clara, perfecta... Sólo se necesitaba tiempo para dar con él. Tomó unas cuartillas y las ordenó con gesto ágil y preciso. -Tengo tres fuentes incontestables. La primera de ellas es un breve escrito de ibn Hayyan –añadió con una amplia sonrisa-. Me refiero al autor de ese compendio llamado al-Muqtabis, tú lo conoces sin duda... Bien, habla de la biblioteca de Al Hakam II, el hijo de Abd al-Rahmán III, en Córdoba. Escucha: (190). -Bueno, ya veo que tienes dudas –murmuró Suan sin dejar de sonreír-. Haré lo posible porque desaparezcan. ¿Qué pasó con esa magnífica biblioteca? Después de la muerte de Al Hakam II, Almanzor destruyó todos los libros de filosofía, astronomía y ciencias ocultas. Cuando los bereberes pusieron fin al califato, los libros que quedaban en palacio fueron vendidos a bajo precio. Bien, estamos en el siglo XI. El misterioso e inexpugnable pergamino debió viajar de mano en mano hasta que vuelve a aparecer en la corte almorávide de Zaragoza. Sí, en tiempos de Avempace, recién comenzado el siglo XII. Era gobernador de Zaragoza un hijo del desierto, Abu Bakr ibn Ibrahim ibn Tasufin, conocido como ibn Tifilwit. También él gustó de rodearse de filósofos y poetas. Su gusto por los libros y por las curiosidades bibliográficas hizo que Zaragoza se convirtiera en un nuevo lugar de cita para los sabios de la época. Ibn Tifilwit fue protector de Avempace. Murió pocos meses antes de que la ciudad aragonesa fuera conquistada por los cristianos, hay varias crónicas al respecto, pero se limitan a contar los sucesos de la toma de Zaragoza por las tropas de Alfonso I. No nos interesan en este caso. Sin embargo, uno de estos cronistas, ibn al-Kardabus, se extiende en narrar las sucesivas migraciones de los musulmanes zaragozanos, entre los que estaba, como bien sabes, Avempace. Dice al-Kardabus: (192-193). -¿Cómo sabes que el Libro de la luz entre las sombras era uno de ellos? -Por la tercera crónica. Bueno, en este caso se trata de un documento notarial que he conseguido en Rabat. Es un testamento, una carta escrita precisamente por el supuesto copista del libro: Ibrahim ibn Hasim, el mismo que firmaba el manuscrito de Kiffa. Susan volvió a buscar entre sus papeles y, sin solución de continuidad pasó a leer: -Fechada en el año 551 de la hégira, en la ciudad de Fez. Omito los sucesivos encabezamientos y los proemios. En lo substancial dice así: Es mi deseo confesar una grave carga que atormenta mi conciencia y de la cual deseo librarme para acceder al Paraíso, pues mi verdadera culpa no fue otra que el afán de conocimiento y el deseo de agradar a aquellos que en mí habían confiado. Mi corazón busca la paz en el Altísimo, del que solicito constantemente Su Perdón y Su Favor, Su Clemencia y Su Compasión, pero debe estar también en paz con los hombres que puedan haber sido como yo, y por mi causa, víctimas de un maléfico libro que no aporta conocimiento, sino constante tormento e inquietud. Paso por ello a explicar cuanto sucedió en el año 532 de la hégira, cuando el maestro ibn Bayya llegó a mi taller con un singular encargo. Traía con él, desde las lejanas tierras del norte, un pergamino escrito sin duda por algún genio maligno, pues ni é mismo, sabio entre los sabios, había conseguido entenderlo. El libro estaba desprovisto de tapas y su encuadernación era tan rudimentaria que se reducía a un hilo de cáñamo cosido en el centro de las hojas. En la basmala había un sello que representaba un alif de oro. Ibn Bayya me pidió que le hiciera una copia con la sola autorización de su ichaza y deseaba que esta reproducción resultara tan perfecta que fuera capaz de engañar a los ojos más expertos. El maestro dijo: «He acudido a ti, Ibrahim ibn Hasim, porque eres el único que puede realizar este trabajo, tal es tu fama como experto copista y reproductor, que hasta en los lugares más remotos de al-Andalus celebramos tus libros todos cuantos tuvimos el placer de de poder leer en ellos. PEro no debes olvidar reproducir fielmente cada uno de los trazos. Sé que lo harás así, pues eres experto entre los expertos. También es conocida tu honradez y discreción, por lo que sólo a ti puedo pedir tamaño favor. Este es un libro que puede causar perjuicio a quien lo lea. Su maleficio desaparecerá cuando alguien pueda estudiarlo en todos sus aspectos y descubra el misterio que ocultan sus páginas. Para ello necesito una copia, pues temo que manos codiciosas pretendan atentar contra mí y arrebatármelo». Sus temores estaban justificados. Ibn Bayya murió esa misma noche. No ocultaré que este hecho me llenó de consternación y aún de miedo por cuanto sus palabras habían hecho mella en mi ánimo y también, he de confesarlo, me habían producido una gran curiosidad. Me quedé con el libro, pues nadie vino a reclamarlo. Estuvo en mi poder durante largos años, hasta que un día la codicia hizo que pusiera de nuevo mis ojos en él y me dedicara a restaurarlo. El diablo musitó a mi oído los fatales consejos que guiaron mis pasos. Era el año 548 de la hégira. Así quedó reflejado en el libro que atribuí al mismo Abu Bakr al-Sa´ig ibn Bayya, utilizando al propietario como si fuera el autor, para que nadie descubriera la verdad. Era necesario también encuadernar el libro convenientemente, al modo de nuestros días. Hice una cubierta de cuero gofrado y añadí los adornos habituales en un libro cortesano. Trabajé en el pergamino yo sólo, sin dejar que lo tocara ninguno de los ayudantes, lo que en cierto modo les salvó de una fatal desgracia. Mientras me dedicaba a este cometido, la codicia iba anidando en mi corazón. En Fez se supo, no pude entender cómo, que yo poseía un libro mágico. Me llegaron ofertas que hubieran despertado la avaricia del más honrado de los mortales y los grandes coleccionistas de todo el Magreb se interesaron por él. Deseaba aprovechar la suerte que se me deparaba, pero no quería desprenderme del libro, así que hice una segunda copia, que encuaderné de idéntica manera y en la que traté de reflejar fielmente el texto. Las palabras del maestro andalusí me hicieron tomar esta precaución. Incluso, intenté reproducir el sello con el alif de oro, pero no me fue posible. Cada vez que abordaba la confección de esa página, mis ojos se cegaban por una extraña enfermedad para la que los más afamados médicos del Fez no encontraron remedio. Si hubiera abandonado mi fraudulenta tarea en este punto, quizá mi culpa fuera menor. Pero insistí y copié el libro sin el sello. Tiempo después, vendí el original a un rico comerciante del lejano Egipto. La copia quedó en mi poder. Juro que quise guardar el secreto de mi felonía, pero ya había dejado abiertas las puertas de mi corazón a la maldad y, después de la avaricia, llegó la soberbia de creerme mejor y más afortunado que los demás y el deseo de que todos lo supieran. Dejé que las lenguas sin freno se hicieran eco de su existencia. Esperaba que pudiera repetirse la buena fortuna que me deparó la transacción realizada con el comerciante egipcio. Me llovieron las ofertas, pero no lo vendí. También yo sentía una malsana curiosidad por su contenido. Fue de este modo como me dediqué a su lectura, durante las noches, alumbrado por una pequeña lámpara de parafina. Pero nada de lo que allí hube leído consiguió entrar en mi cerebro, tal era su complejidad y extraña inconsistencia. Me negaba a cerrar cualquier trato, convencido de que descubriría el secreto que encerraban sus páginas. No fue así. Pasó el tiempo y el valor del libro aumentaba a la misma velocidad que los rumores sobre su mágica importancia. Mi humilde taller se vio acosado por lo visitantes que deseaban tener el libro en sus manos. Estaba a punto de ceder, cuando tuve noticias de que el mercader que adquirió el verdadero libro de ibn Bayya había sido víctima, como él, de una muerte repentina, en el desierto, y todos los que le acompañaban habían sido igualmente muertos de forma violenta y cruel, sin que se supiera el destino que habían tenido sus pertenencias. Pasé a pensar que, efectivamente, el libro estaba maldito y temí por mi propia vida y por la de los míos. Temí con razón, pues poco tiempo después de que comenzara su lectura morían mi mujer y mi primogénito, víctimas de una desconocida y dolora enfermedad que los arrebató de mi lado. El miedo encontró un huevo en mi corazón y decidí desprenderme de aquel manuscrito que no era sino una monstruosa duplicidad del original, pero que perjudicaba igual que el verdadero. Lo arrojé a las llamas y no ardió. Lo tiré al agua y no se hundió. Finalmente, me acerqué a la mezquita y se lo entregué, en medio de mil advertencias, al imán. No quise saber lo que hizo con él. Durante tres años he vivido tranquilo, pero ahora, en vísperas de mi muerte, quiero alertar sobre su existencia y dejar por escrito el relato de la verdad, tal y como sucedió exactamente, para que los hombres de las generaciones venideras estén advertidos en caso de que cualquiera de estos dos nefastos libros vuelva a caer en manos de un ser débil como yo. Ruego a Alláh que perdone mis terribles pecados, pues nada hace tanto mal al hombre como la soberbia y la avaricia juntas, y espero purgar mis penas en lo que me queda de vida, para poder disfrutar de la Presencia Divina después de la muerte (193-196). Eso hice a partir de ese mismo día. Con todas mis fuerzas, sin descanso. Después de la visita al museo abandonado, tenía la impresión de que las piezas iban encajando perfectamente. Admití la visión de Sejsat, y su parecido con Sophie, como un misterio más de los que rodeaban al Libro de la luz en las sombras. ¿Quién era realmente la muchacha? ¿Aquel cabello negro y aquella piel de ámbar eran reales? Podía muy bien no ser así, podía tratarse de un encantamiento, porque ¿quiénes la habíamos visto?: sólo aquellos que en algún momento habían intentado descifrar el contenido del libro. Como una estrella fugaz que avanzara a gran velocidad a través del tiempo, el rostro de Sophie iba surcando los siglos, incólume, imperecedero, lejano y sobrenatural, como un cometa en cuya cola se enredaran los sabios y los hombres perdidos por la ambición. Ahora me había tocado el turno a mí. Cuando caminaba por las angostas calles de la ciudad islámica, me parecía que la misteriosa hija de Galata podía surgir detrás de cualquier esquina y que, como decía Said, la memoria une a seres que han vivido en épocas muy distintas. Yo me sentía unido a esa misteriosa mujer que pretendía er la hermana de un dios, me mantenía enredado en la misma tela de araña que el filósofo Avempace, maldito por la misma enfermiza obsesión que el califa Al Hakam II, burlado como los monjes del Monte Muqattam... Por primera vez en mi vida, comprendía perfectamente lo que Said buscaba entre las páginas de los libros, porque yo mismo notaba claramente la intensidad de una unión profunda con todos ellos. sólo cuando pensaba en Susan, sentía que habían quedado muchas cosas pendientes entre nosotros, seguramente por mi culpa; pero luego me consolaba la fantástica idea de que podíamos estar unidos en un pliegue del tiempo, donde si duda volveríamos a encontrarnos, volveríamos a hablar, a reír, a pelear como dos adolescentes inexpertos, tendríamos una nueva oportunidad para rehacer nuestra maltrecha relación. Así pensaba en aquellos atormentados días de El Cairo. Tenía la certeza de que todos nosotros, los que buscamos las huellas del pasado, los que resucitamos algún tipo de memoria escrita, vivimos en otro espacio, una dimensión distinta de la real, intercomunicada y de una alcance que todavía no acertaba a imaginar (249-250). -¡Era eso! ¡La piedra de Toth! Nunca había oído hablar de ella. Santori parecía trastornado. -¡Era eso! –repetía fuera de sí-. El viejo tenia razón, ¿comprendes? ¡Galata tenía razón! Fueron unos minutos llenos de tensión. Los dos habíamos bebido mucho y estábamos a punto de que nos vencieran el sueño y el cansancio, pero el descubrimiento de esa palabra misteriosa que Sophie había pronunciado antes de morir, Toth, nos colocó en el filo de un entusiasmo sin precedentes. -Galata me lo dijo, ¿comprendes? –Santori apretaba las manos vacías ante mí, como si hubiera conseguido atrapar algo muy valioso entre ellas-. Me dijo que los papiros de Leiden no mostraban la primitiva forma de Ouroboros, que había una piedra que nadie había visto jamás, pero que era el comienzo de toda la práctica alquímica. Esa piedra perteneció a Toth, el dio egipcio de las ciencias ocultas y él la dejó sobre la tierra para que algunos hombres compartieran el conocimiento de los dioses. No es sólo el talismán de la sabiduría, es el principio magistral de la alquimia, la piedra filosofal en su estado puro, lo que tantos y tantos han tratado de obtener por medio de fórmulas mágicas sin conseguirlo. Y ahora nosotros estamos a punto de hacerlo. Me quedé helado. Era lo que menos podía imaginar. ¡Un secreto alquímico! Y Galata lo sabía. Como en mi sueño, cuando me mostró el caldero en el que una gran serpiente se devoraba a sí misma, la naturaleza de nuestras suposiciones mostraba su verdadera forma. Ya sabíamos lo que estábamos buscando (279). Luego, después de esa noche llena de descubrimientos, todo sucedió con rapidez y con una lógica irreprochable. El desarrollo de los acontecimientos ya no era aleatorio, ya no estaba gobernado por el azar y yo no me sentía perdido en una ciudad extraña, sino integrado en un complicado engranaje que funcionaba a la perfección (281). -Ahí tiene usted Babilonia, querido amigo. Las palabras de Kamil me cogieron por sorpresa. -Así es –asintió haciendo un gesto de afirmación-. Bab-il-On, una fortaleza romana construida por Trajano, a comienzos del siglo segundo de su era. Una verdadera maravilla de las muchas que se pueden ver en Egipto (284). Mírela bien, señor Mestre, es la iglesia de la Virgen, pero todo el mundo la conoce por su otro nombre: Al Mu alaqa, la suspendida (285). La recuperación del talismán se convirtió en una necesidad prioritaria. Toth tenía une hermana, Sejsat, que a su vez era la encargada de los Archivos, se ocupaba de escribir las crónicas y de anotar los nombres de los reyes en el Libro de la Vida. Dicen los libros antiguos que esta diosa era una mujer de gran hermosura, cabello negro, piel de ámbar, y que lucía en su frente una roseta estrellada, símbolo de poder e inmortalidad. Sobre los hombros llevaba una piel de leopardo como símbolo de su gran astucia. Toth encargó a su hermana la búsqueda del talismán y le prohibió regresar hasta que hubiera cumplido su encargo. Sejsat se presentó en las montañas que bordean el desierto y llegó a la cueva donde moraba el sabio. Allí trató de tentarle con su belleza, para que el pobre hombre le entregara la piedra. Cuando lo logró y casi tenía el talismán en las manos, el ermitaño comenzó a llorar de amargura por la pérdida del ópalo, lloró y lloró, durante horas, durante días, y sus lágrimas formaron un enorme lago en la cueva, y pronto un torrente que se precipitaba por las rocas hacia las arenas del desierto, y ese cauce repentino arrastró consigo al ópalo y de este modo se perdió para siempre el talismán. Toth montó en cólera, separó el mundo de los dioses con una frontera de palabras mágicas cuyo significado sólo él conocía y obligó su hermana a permanecer al otro lado, en el mundo de los hombres, hasta que encontrara de nuevo la piedra sagrada. ¿Qué opinas? Parece que te estuviera viendo ahora mismo: sonríes porque nada de lo que pueda decirte este viejo gastado por los años resulta nuevo para ti. No sé si aprendemos más con el paso del tiempo. Sólo sé que nos volvemos infinitamente más crédulos. Antes jamás hubiera dado crédito a estas cosas, pero el otro día, en mi lecho de muerte, tuve un sueño: vi que te encontrabas con ese pájaro, el ibis, en la desembocadura de un río lejano, que luchabais y que le dabas muerte, doblegando su cabeza y clavándole el pico sobre su propio corazón. Entonces te vi borrar la frontera de palabras mágicas que separa nuestro mundo del de los dioses y sembrar la tierra de una infinita confusión. Dicen que los sueños de los moribundos son proféticos. Yo no sé que pensar. Sigo siendo un escéptico, pero esta vez tuve miedo por ti, miedo que se tratara de un aviso y que mi obcecación te privara de recibirlo. Me gustaría tenerte cerca para leer en tus ojos si es cierto aquello que sospecho. ¿Llegaste a un acuerdo con aquel policía egipcio que mató a Santori? ¿La piedra que descansa sobre un estante del Museo Arqueológico es tan sólo una imitación sin ningún valor? No creo que hayas sido tan estúpido. Ella no era Sejsat, a pesar de sus ojos negros y esa piel de ámbar que te hacía temblar de deseo. Sólo una era una mujer codiciosa que obedecía órdenes del italiano y que ahora está tan muerta como él. No esperes volver a verla. Durante todos estos años he sabio que los egipcios te engañaros; pero tú has decidido ignorar lo que sucedió entonces y has seguido adelante por el sendero de la cordura. Dejaste que se quedaran con el talismán. Me alegro. El camino de los vivos nunca tiene el mismo trazado que el camino de los muertos. Creo adivinar lo que sucederá cuando tengas el verdadero manuscrito en tus manos, pero no deseo condicionarte con las estúpidas predicciones de un viejo moribundo. Haz lo que creas conveniente con él. Sea lo que sea, cuentas con mi bendición. Espero que puedas seguir a salvo del más peligroso de los infiernos: la codicia. Ponte a resguardo de ella, porque es como el viento sopla por todas partes, pero nunca se la ve. Después de recibir esta carta y de tener nuevamente el primitivo Libro de la luz en las sombras en mi poder, he venido a la isla de Buda para reflexionar sobre lo que debo hacer con él. La brisa del Mediterráneo recorre los arenales con su aliento marino y se desvanece al llegar al Muntell de Verges, donde permanezco aferrado a mis recuerdos. Veo ante mí una vieja escena de sorpresa y abatimiento. Santori yace muerto a mis pies. Kamil tiene el ópalo en sus manos. El aire se ha detenido en el baptisterio de la iglesia copta... Las palabras que escuché de labios de Kamil cuando sellamos nuestro acuerdo, todavía suenan, claras y contundentes, en mi cerebro: Hagamos una cosa, effendi: si usted está en lo cierto, y la chica sigue viva, no me quedará más remedio que admitir que pueda tratarse de esa diosa, Sejsat. Vayamos al viejo museo abandonado, dejemos allí el talismán y veamos lo que sucede. Lo hicimos así. Entramos en el edificio, bajamos al sótano y a los pies de la columna donde estaba la pintura que el chico me había enseñado, dejamos la piedra de Toth. Subimos a la parte trasera del jardín y esperamos. A los pocos minutos se oyeron tenues pasos. Alguien atravesó el patio, bajó las escaleras y entró en el almacén. Kamil y yo nos asomamos a la ventana desde la que se podía ver el interior de la estancia. Una mujer, que ambos reconocimos como la muchacha que había muerto en el corredor del hotel Ashok, se acercó al lugar donde habíamos dejado el ópalo. Se agachó, cogió la piedra y salió del edificio, sin que Kamil o yo hiciéramos nada por impedirlo. Cuando entregamos al coronel Ashad la burda reproducción que Kamil había mandado hacer a un artesano de Mirs al Qadima, no sentimos ninguna culpa por ello. Jayrí Nuín, también presente en aquel disparatado acto de restitución, nos miró con gesto burlón y, como si conociera de antemano el engaño, exclamó: ¡Ah, querido doctor, que afortunados somos los egipcios por contar con su inestimable ayuda. Es bueno que los vestigios de nuestra historia se queden aquí, ¿no cree? Estoy seguro de una cosa: si ese talismán se hubiera perdido, nuestros antiguos dioses habrían dejado su cómoda morada para recuperarlo. Pero no ha sido así, ¿verdad? Luego soltó una estruendosa carcajada y miró a Ashad con ojos llenos de malicia, que el militar no supo codificar. Esa misma noche, los tres, Kamal Kamil, Nuín y yo, nos tomamos unas copas en los burdeles del río. No sé por qué estábamos tan alegres. Seguramente, tal y como sospechaba Said, los egipcios me habían engañado, poniendo ante mis ojos sólo que yo quería ver. Alguno de ellos tenía ahora el talismán verdadero, pero no me importó gran cosa. Bebimos como auténticos camaradas, mientras yo acariciaba la certeza de que, por fin, me habían quitado un peso de encima. Así fue. Así sucedió. No me arrepiento de lo que hice. Ahora yo también puedo creer en lo sobrenatural. Si no, ¿cómo podría vivir? (299-302).
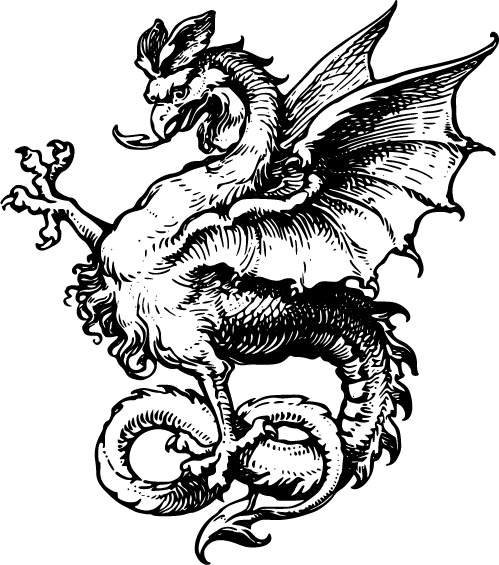 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P