 )
La balada de la reina descalza
Barcelona, Círculo de Lectores, 1995
Joaquín Borrell nació en Valencia en 1956 y estudió Derecho en la Universitat de València. En la actualidad ejerce de notario.
Caballo verde (1983) La esclava de azul (1989) El bes de la nivaira (1990) Premi Serra d´Or de novel•la juvenil 1991 La lágrima de Atenea (1993) La balada de la reina descalza (1995) El escribano del secreto (1996) La bahía del último aliento (2001) Sibil•la, la plebea que va regnar (2001) Les nàufores (2002) L´alliberament d´Andromeda (2004)
Un inocente desafío poético con unos jóvenes desconocidos llevó a Itimad a desposarse con Mutamid, en los últimos años de esplendor de Sevilla. La crisis de las taifas andalusíes, sometidas a los reinos cristianos, iba a cancelar el tiempo de la belleza: tras la conquista de Toledo, los almorávides entraron en la península para quedarse, y la oposición de Mutamid no evitó que el rigor almorávide se instalara en al-Andalus. Itimad, que pudo haber huido, decidió compartir el destierro con su marido, y aquellos que un día amaron la hermosura de los versos tuvieron que resignarse a la nostalgia y a la lejanía.
Novela histórica
Al-Mutamid-Itimad Invasión almorávide Poesía cortesana Caída de Toledo
Tras conocer a Mutamid durante su exilio en Silves, y a pesar de su humilde cuna, Ibn Ammar devino su guía, consejo y amigo. De lengua afilada, no verá bien el enlace del rey con Itimad. Aunque llegó a ser visir y gobernador de Murcia, acabó encerrado en palacio, desde donde conspiró para la llegada de los almorávides, por lo que Mutamid, que a pesar de las traiciones lo consideraba su mejor amigo, acabó matándolo.
Reservada y tímida, pero con amplias dotes para la poesía, pasará de sirvienta del mulero Romaíq a copera de palacio, para más tarde desposarse con Mutamid. A pesar de ser una mujer generosa y una buena musulmana, la lengua de sus enemigos nunca olvidará su baja extracción social. Aunque tuvo la oportunidad de escapar cuando cayó Sevilla, sólo se preocupará del futuro de sus hijos y de compartir su destino con el rey.
Mulero sevillano. Trajo a Itimad desde su pueblo con la promesa hecha a su madre de que haría de ella una mujer de provecho, y para ello se sirve de un trato riguroso y duro. Incapaz de comprender la poesía y las delicadezas, se enfrentará a Mutamid, que se halla en la mulería visitando a Itimad, ignorando su regia identidad. Al conocer el interés del rey por su sirvienta, intentará sacar buen provecho de su cesión
En el rey sevillano se unen la pasión por las mujeres y la poesía con un elevado sentido del honor y la caballería, tan capaz de llevarle a Itimad un invierno de almendros como de conquistar las taifas vecinas. Demostrará con Ibn Ammar que más le importa un amigo que un reino, hasta que se vea impelido a enfrentarse a él. En el enfrentamiento contra los almorávides, se comportará como el más valiente de los guerreros.
El poeta dianense le recomendará a Mutamid que siga su corazón a la hora de buscar esposa, y se alegrará de la elección de Itimad. Pasará dos años en Kairuán, pero llegará a tiempo de asistir a la caída de Sevilla y de acompañar y tranquilizar a Itimad. Será él quien la entregue a los almorávides, para cobrar un rescate que dé seguridad en el futuro a los hijos de los reyes. Tras un tiempo en Bugía, acudirá a Agmad a visitar a Itimad.
El consejero murciano, partidario de solicitar ayuda a los almorávides, será elevado a la dignidad de secretario real. Temeroso y acomodaticio, tras la caída de Toledo aceptara la subida de las parias exigida por los cristianos sin consultar con el rey, y pedirá ayuda a Itimad. Colaborará con los almorávides y se convertirá en secretario del nuevo gobernador de Sevilla, pero, a pesar de haber delatado a Itimad ante sus perseguidores, consentirá el engaño de Hayna.
El poeta siciliano, al abandonar Sevilla, se encontrará con Itimad y Al-Labbana y les relatará cómo la ciudad cedió ante la traición y cómo Mutamid luchó con inusitado valor. Coincidirá de nuevo con Al-Labbana en Egipto, donde Ibn Hamdis sobrevive malvendiendo sus poemas, y a pesar de los años transcurridos mostrará su añoranza por los bellos tiempos perdidos y su fidelidad incondicional a Itimad.
Sirvienta de Romaíq y amiga de Itimad, quien, tras desposar a Mutamid, la convertirá en su dama. Hayna, conocedora de todas las tribulaciones de Itimad y del reino, mostrará su fidelidad sin condiciones y, haciéndose pasar por la reina, se entregará a los almorávides para que Itimad quede en libertad. Acompañará a los reyes en el destierro y criando a sus hijos. Se casará con un tonelero de Agmad.
Jefa de las coperas de palacio. Nabumain detesta las palabras ociosas y no siente estima por Itimad, de cuyas habilidades desconfía. Llegará a ser jefa de criadas y a ayudar a Ibn Ammar en sus conspiraciones en favor de los almorávides, pues siente que el gobierno de Mutamid está perjudicando al Islam. Viajará a Agmad con los reyes desterrados y se encargará de vigilar con rigor las actividades de Itimad.
-¿Y el rey? ¿Lo has conocido? Itimad mira a su alrededor. Después pega su cuerpo a la verja y habla con un murmullo: -¡Es terrible! Siempre viste de oscuro y anda solo, mirando en todas las direcciones con unos ojos que te hacen temblar si te rozan. –El tono se encoge hasta aproximarse a un siseo-: ¿Sabes lo de las calaveras? -¿Qué calaveras? -Tiene un jardín particular en el que usa como macetas los cráneos de sus enemigos. Una vez me tocó regarlo. ¡Me moría de miedo! (29). -La sierpe del engaño y la asechanza oculta en un rincón velaba alerta; el falso capitán de más confianza en medio del tumulto abrió una puerta; la horda, codiciosa de matanza, colmó como un alud la grieta abierta y el choque de su ímpetu salvaje trazó un surco de llamas y pillaje. La saña del turbión al más valiente trabó con las tenazas del desmayo; tan sólo Al-Mutamid, contra corriente, picó con las espuelas su caballo; furioso galopó dándoles frente y hendió sus escuadrones como un rayo penetra el corazón de la espesura; mas vano fue su ejemplo de bravura. –La narración del isleño adquiere un tono extático. Itimad presta ahora plena atención-. Brillaba al sol su espada como un faro se yergue sobre el mar embravecido; la fuerza de sus golpes abría un claro medroso en torno al héroe, su rugido retaba al enemigo a pagar caro el precio de la piel del tigre herido; giró con su corcel desafiante y nadie aventuró un paso adelante. Clamaban los furiosos oficiales: «¡Yusuf ibn Tashufin lo quiere vivo!»; ahogado en la maraña de rivales cien manos lo arrancaron del estribo; al fin, león vencido por chacales, el rey Al-Mutamid cayó cautivo y un grito gutural subió a lo lato cantando la victoria en el asalto (102-103). Epílogo voluntario (pp. 131-139). Teatro-lírica, realidad-ficción, presentación de los personajes, justificación de anacronismos y licencias. Sin embargo, ante la sospecha de que algunos lectores se hayan pasado la lectura descubriendo un anacronismo tras otro, o rezongando sobre al inverosimilitud de la trama, el editor requiere este epílogo. Se advierte que su lectura es voluntaria y que quien pruebe fehacientemente haber renunciado a ella tiene derecho a la devolución de la parte proporcional del precio. Hay que empezar por la verdadera índole de la novela, que la mayoría debe de haber descubierto ya. Yo no sé si al lector le gusta –supongo que sí, porque si no no habría llegado hasta aquí- nuestro teatro clásico, con sus historias de amor, traiciones y venganzas con armaduras y guardainfantes. A mí me divierte muchísimo; y me pareció que escribirlo sería más divertido todavía. Resultaría irremediablemente una parodia, pero, pero sin la menor connotación caricaturesca; al contrario, un homenaje afectuoso y admirativo a aquellos personajes tremebundos que disputaban en romancillos, se enamoraban en serventesios y morían en la culminación de una octava real. Ahora bien, en el teatro actual una obra que requiera más de un par de actores y un mueble o dos –alternativamente una mesa camilla o una cama con mesilla- tiene la papelera como destino prefijado; con lo divertido que debe de resultar escribir para una docena de primeros actores y varios coros de figurantes, así como amueblar con el detalle que haga falta todos los escenarios que a uno se le ocurran. El caso es que los personajes de novela no cotizan, hasta tal fecha, a la Seguridad Social, ni devengan retenciones de IRPF. En el mundo literario no se han inventado nada nuevo desde los tiempos de Aristófanes, como mínimo, de modo que no pretenderé atribuirme la paternidad de una receta tan simple: se convierten los actos –cinco, como mandan los preceptos clásicos y los cánones de la gran ópera- en capítulos; los decorados en descripciones y las indicaciones escénicas en reseñas sobre la gestualización de cada personaje, hasta persuadir al lector –que suele tener buena pasta y se deja convencer pronto- de que no está leyendo un libro, sino asistiendo a la representación en una butaca; butaca que, por ende, le ha salido barata y no le obliga a levantarse para dejar pasar al retardado, soportar las toses del de atrás ni hacer cola en los servicios durante el intermedio. El segundo homenaje al teatro clásico estriba en que los personajes hablen en verso; aunque, en atención al lector desacostumbrado, tan sólo cuando decidan conscientemente hacerlo –los de Lope y compañía versifican sin saberlo-. Esto obliga a elegir como protagonistas a unos poetas, al igual que las primeras óperas musicaban la fábula del cantor Orfeo, única en la que el público veía natural que el héroe se expresase trinando. Reconozco que para intentos sucesivos los grupos humanos susceptibles de comunicarse en verso son un tanto limitados –epigramistas romanos, trovadores medievales, técnicos en publicidad-, pero para eso ha elegido uno primero. Las formas métricas tradicionales son anacrónicas, por supuesto, para el tiempo de la acción; pero es que el drama clásico utiliza el verso del suyo propio. Salvando las distancias, Racine no hacía hablar a Fedra en dáctilos y pirriquios y es muy dudoso que antes de Corneille el Cid hablase tan bien en francés. Por otro lado, Mutamid, Ibn-al-Labbana y los demás escribieron poemas bellísimos y si este libro ha despertado en alguien la curiosidad de buscarlos ya habrá cumplido una de sus finalidades. Sin embargo, es sabido que la poesía hispanomusulmana era monorrima y de metro uniforme; y a ver qué lector actual resistiría diez estrofas seguidas. No hacía falta, desde luego, que los personajes titulasen sus creaciones con sus denominaciones renacentistas, pero también estoy seguro de que nadie se morirá por eso. La devota parodia ha intentado además homenajear nuestra poesía de siempre, con su medida, metro y rima, incorporando las combinaciones métricas y estróficas de nuestros manuales de Bachillerato en los tiempos en que la enseñanza se preocupaba por estas cosas. Se trata, en definitiva, de romper una lanza por sus posibilidades expresivas –proscribiendo en su honor los versos libres y asonantes, pese a la raigambre clásica de los últimos; y el que crea haber descubierto heptasílabos sueltos que los repase, que son hemistiquios del alejandrino-. El lector es muy dueño de pensar que la musa habría quedado mejor servida con la abstención del empeño. Pero en el siglo XI las fuerzas superiores del enemigo no eran un factor considerable para ningún caballero que se preciase; y cuando uno se ambienta en una época algo acaba por pegársele. Alguien más diestro en el oficio habría conseguido con tales armas esconder una sinfonía en la obre de teatro, escondida a su vez en la novela; como esas muñecas rusas que abriéndose por el centro descubren otra en su interior. A uno, al menor, le ha encantado intentarlo en varias ocasiones. Y ahora vamos con la supuesta inverosimilitud de la trama. Hay ideas preconcebidas sobre el Islam, en particular por lo que se refiere a la posición de la mujer, y sobre el complejo proceso que simplificamos como Reconquista, que pueden parecer incompatibles con la conducta de los personajes. Pero también contamos con suficiente información sobre el siglo XI –uno de los mejor tratados por la Historiografía española- como para deshacer la mayoría de los lugares comunes. El mundo andalusí constituyó una singularidad en su tiempo. La única época parecida en la civilización occidental sería el Renacimiento italiano, con el mismo fraccionamiento del poder político en pequeños Estados, que dividían sus energías entre las guerras recíprocas, más deportivas que feroces, y la eclosión de las artes. Mutamid, o Al-Mutamid (1040-1095), tercer rey de la taifa sevillana –surgida, como las otras, en el río revuelto de la descomposición del Califato-, ocuparía un lugar similar al de Lorenzo de Médicis, con una doble ventaja: que además de seleccionar buenos capitanes y servir se mecenas a los artistas, fue por sí mismo guerrero famoso e igualó a los mejores de los poetas. Había sucedido a su padre Al-Mutamid, un sujeto de cuidado –lo del jardín de cráneos es histórico-, de linajuda familia hispanorárabe –procedía remotamente de los lakmitas del Yemen-, lo que procuraba el máximo pedigrí a que cabía aspirar en su época. Antes había pasado una temporada de destierro en Silves, por un quítame allá un ejército perdido en lucha desigual frente a los castellanos. Mutamid guerreó contra sus vecinos, en forma casi siempre victoriosa (se anexionó los reinos de Córdoba y Murcia y ejerció su protectorado sobre Valencia); pero tuvo que ceder en la enojosa cuestión del tributo a los castellanos de Alfonso VI, que devastaban los territorios de quien no cotizase en la forma elegida. La ocupación de Toledo resultó una noticia con el suficiente impacto como para unir por primera vez a los reyes andalusíes; y comprobando que sus fuerzas no bastaban, recurrieron a los almorávides norteafricanos, en el apogeo de su poderío militar y su integrismo fanático. El resultado fue la batalla de Zalaca o Sagrajas, en al que la inteligente táctica almorávide –dejar que los castellanos machacasen a los hispanomusulmanes, para destrozarlos cuando estuvieron agotados- dejó hechos una lástima a los ejércitos peninsulares de una y otra confesión. Mutamid resultó el héroe del día, resistiendo a las fuerzas de choque de Alfonso mucho más tiempo del que habían calculado los africanos; aunque sus pocos soldados supervivientes hubiesen preferido que dejase el protagonismo para otro. Unos años después, dado que los castellanos volvían a las andadas, los andalusíes se agruparon de nuevo con la ayuda almorávide para expugnar el castillo de Aledo, una especie de base militar en territorio enemigo. El sitio de Aledo fue un desastre, rico en discordias para todos los bandos –en el cristiano Alfonso VI rompió definitivamente con el Cid, por llegar tarde al socorro; los reyes hispanomusulmanes organizaron tales discusiones que los almorávides, hartos de ellos, dieron media vuelta hacia el estrecho-. Los generales de Yusuf ibn Tashufin ocuparon los reinos uno por uno, sin encontrar demasiada resistencia, y retiraron a sus titulares a África para que no distrajesen a los españoles de la ley coránica, pura y dura, impuesta por su tropa. Mutamid era el único al que podían echar de menos sus súbditos, de modo que lo enviaron con su familia a una aldea del Atlas, en confinamiento riguroso, hasta su extinción. Sus hijos mayores pelearon unos cuantos años en la resistencia contra los almorávides, aventajados por los almohades en su extremismo, y se perdió la pista de la dinastía; aunque todavía dos siglos y medio después el visir de Granada acudía en peregrinación a Agmat, junto a la tumba de Mutamid, para dedicarle una sentida Elegía. Así desapareció el puente cultural que formaban las taifas hispánicas entre los reinos cristianofeudales del norte –distintos en su religión, pero en modo alguno extraños; el Cid viviría en la corte de Zaragoza, o Alfonso VI en la de Toledo, con la misma naturalidad con la que Ibn Ammar se exiliaría en León- y el tronco islámico de África. Con ellas acabó una época en la que, como dice Emilio García Gómez, «reyes, visires y embajadores de invitaban, se excusaban y se insultaban en billetes poéticos» y –según Al-Qazwini- «cualquier labrador podía improvisar en verso sobre el tema que se le propusiera». El rey Mutamid fue la encarnación de esta época. Como autor dejó una poesía elegante, a la vez enérgica y sensual, pletórica de entusiasmo en sus buenos tiempos –con tres temas principales: la amistad, las fiestas con sus placeres y, por encima de todo, su esposa Itimad-; triste y elegíaca en el destierro. Como mecenas entusiasta, singularmente generoso –sus últimas monedas, camino del destierro, fueron para un poeta gorrón que le dirigió un himno de despedida-, reunió a su alrededor a los mejores poetas del Occidente islámico; entre ellos, Muhamad ibn Isa ibn-al-Labbana («el hijo de la lechera», ca. 1050-1114). Procedía del reino de Denia –María Jesús Rubiera lo hace natural de Benisa –y tras servir en varias cortes recaló junto a Mutamid, al que siguió hasta el destierro en Agmat. En una poesía metafórica, sobrecargada de imágenes casi surrealistas, Ibn-al-Labbana representó la sencillez compatible con la perfección técnica. García Gómez considera su elegía sobre la partida de los reyes de Sevilla como la obra cumbre de la poesía andalusí. Fiel a Mutamid hasta su muerte, pasó después a Bugía y falleció al servicio del rey de Mallorca. Ibn Zaydum (ca. 1000-1070) nació en una familia acomodada de la Córdoba califal, donde inició una carrera política truncada por sus turbulentos amores con la omeya Wallada, hija del califa Al-Mustakfi –un curioso caso de feminista del siglo XI y a la vez la poetisa de su tiempo- y los celos del visir Ibn Abdus. Pasó por casi todas las cortes andalusíes y acabó en Sevilla, primero como visir de Al-Mutamid, después como venerable poeta prejubilado en la corte de su hijo, solemne en sus rimas oficiales y desgarradoramente lánguido en sus perennes suspiros por la traidora Wallada. Abu Ishaq al-Ilbirí (ca- 1000-1067), alfaquí de Elvira, supone una excepción en el ambiente sensual, cortesano y jaranero de sus colegas, con un verso tremebundo en la censura de las costumbres cortesanas. Ibn Hamdis (ca. 1050-1132) fue su polo opuesto. Fichado por Mutamid desde su Sicilia natal, resultó el prototipo del bon vivant, especializado en poemas de festines y caza. Terminó retirado, como Ibn-al-Labbana, en la corte mallorquina. Ibn Wahbun era un murciano de origen humilde, especialmente dotado para la adulación cortesana, que ascendió con rapidez n el entorno de Mutamid. Tras su caída evolucionó hacia un verso sombrío y pesimista. Abu Bekr ibn Ammar (ca. 1040-1089) era, en efecto, hijo de un estercolero de Xannabus, junto a Silves. Con una rima sutil y algo perversa se costeó los estudios en Córdoba y una vez en Sevilla, como poeta invitado, no tardó en ganarse la estima del rey Al-Mutadid, con adulaciones bastante descaradas, y la ojeriza de casi todos los cortesanos. Con el ascenso de su amigo Mutamid al trono emprendió una carrera política tan meteórica en su ascenso como en la caída. A título de mera enumeración, fue gobernador de Silves, embajador ante Alfonso VI –a quien obligó a retirarse de una campaña derrotándole al ajedrez-; visir de Sevilla, gobernador casi independiente de la recién conquistada Murcia, en el apogeo de su gloria; y tras una espectacular ruptura con Mutamid, en la que el orgullo y los malentendidos atizados por sus rivales tuvieron bastante que ver, peregrinó de corte en corte buscando aliados. Se peleó con casi todo el mundo, mientras atizaba el encono de Mutamid con sátiras cada vez más sangrientas –a las que éste contestaba deportivamente con otras, pensando que ya llegaría el momento de ajustar cuentas. Al fin fue atrapado en Segura por el tirano local, vendido a Mutamid y, tras una serie de penosos incidentes en los que la dignidad del ex visir no reyó a gran altura, muerto a hachazos el por el propio rey de Sevilla en una noche tormentosa que la novela, las cosas como son, ha dulcificado bastante. Hemos dejado para el final a Itimad (ca. 1040-ca. 1090), o Romaiquiya («la de Romaíq»), como suele aparecer en los libros de Historia. Dozy sacó su historia del Scriptorum arabum loci de Abbadidis y la transmitió tal cual, desde la mulería de Romaíq hasta la silenciosa extinción en el destierro de Agmat, pasando por la improvisación poética en la pradera de la Plata y el flechazo de Mutamid, bastante más fulminante en las fuentes históricas que en la novela; y, resulte verosímil o una anticipación de la Cenicienta de Perrault, uno de ha limitado a hacerles de intermediario a ustedes. La verdad es que la Itimad histórica resulta bastante más caprichosa que la protagonista de las páginas que anteceden y un tanto bizarra en sus pretensiones –lo mismo pedía a su marido un viaje a la nueve que amasar barro con las criadas-; pero tampoco hay que fiarse mucho de Abbadidis. Sí que coinciden la idílica relación con su marido –Mutamid significa, literalmente, «el que ama a Itimad»; nombre adoptado por el hasta entonces Muhammad ibn Abbad tras el matrimonio- y la fidelidad en el exilio desértico, obligada a trabajar de tejedora para poder comer. Por lo demás Itimad fue una de las tres grandes poetisas hispanoárabes, con la omeya Wallada y la almeriense Umm-al-Kiram; autora de unos versos apasionadísimos –con su esposo como tema exclusivo, conste- bastante menos cándidos que los de la novela. También su hija Botayna ejerció la poesía, aunque la sociedad norteafricana resultase bastante menos propicia que la corte de su padre. Y aquí pongo el último párrafo, remitiendo al curioso que aún resista a los excelentes tratados sobre la materia. Que no es cuestión deque el epílogo sea más largo que la novela; y ya decía Baudelaire que lo único bueno de una novela son las explicaciones que no se escriben. Claro que también decía (me parece que en realidad fue Maupassant; pero seguro que Baudelaire estaba de acuerdo) que con buenos sentimientos no e hace buena literatura. Mutamid, Itimad e Ibn-al-Labbana, en el siglo XI, demostraron lo contrario; y este libro espera no haber fracasado demasiado rotundamente al homenajearles (131-139).
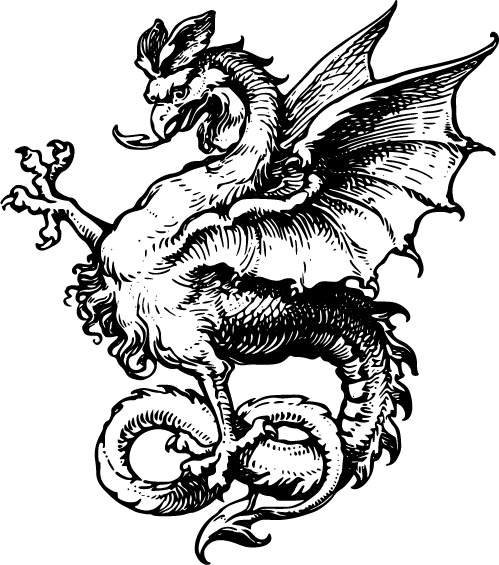 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P