 )
El último manuscrito de Hernando colón
Barcelona, Tusquets, 1992
Vicente Muñoz Puelles nació en Valencia en el año 1948. Es autor también de obras teatrales y de numerosas obras juveniles galardonadas y premiadas por la crítica. Ha traducido a James Fenimoore Cooper, Herman Meville y Joseph Conrad, y sus obras han sido publicadas en distintos países.
Anacaona (1980) III Premio Sonrisa Vertical y Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana de novela 1982 Amor burgués (1981) Campos de Marte (1985) Premio Ciudad de Valencia de novela en 1984 Tierra de humo (1986) Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana de novela La noche de los tiempos (1987) Premio Ciudad de Valencia de novela Sombras Paralelas (1989) El último manuscrito de Hernando Colón (1992) Huellas en la nieve (1993) La ciudad en llamas (1993) La emperatriz Eugenia en Zululandia (1994) Premio Azorín 1993 y Premio de la Crítica Literaria Valenciana de novela 1995 La curvatura del empeine (1996) El cráneo de Goya (1998) Los amantes de la niebla (2002) Manzanas (Tratado de pomofilia) (2002) Relatos Las desventuras de un escritor en provincias (2003) Premio Alfons el Magnànim de Narrativa 2002 El último deseo del jíbaro y otras fantasmagorías (2003) Relatos
Muñoz Puelles halla en las guardas de la Historia del nuevo mundo el último manuscrito de Hernando Colón, quien, sabiendo perdida la pugna por los derechos de su familia, pretende dejar constancia de su verdad. Hernado narra el último engaño de Colón, que aprovechó la muerte de Fieschi cambiar su identidad y viajar de nuevo a las Indias, con la esperanza de que su supuesta muerte devolviera dignidades y posesiones a los suyos. Cuando Hernando viaje hasta Boriquén, conocerá la muerte de su padre, cuyo cráneo exhumará y llevará a Sevilla, donde, como su manuscrito, quedará enterrado.
Novela primera persona-Memorias
Manuscrito encontrado-Memorias/Mi verdad vs Historia Oficial Descubrimiento de América-Cristóbal Colón
Vicente Muñoz Puelles ha editado los Diarios de Cristóbal Colón y los Naufragios y comentarios de Cabeza de Vaca, y es autor de un ensayo titulado Yo, Colón (1991). Fue galardonado con el Prix Littéraire Ascension pour la lecture, organizado por la Biblioteca Municipal de Briançon y los Centros de Documentación del Liceo y de los Colegios de Briançon, 1994, por Moi, Colomb.
OLEZA, Joan, "Vicente Muñoz Puelles: El último manuscrito de Hernando Colón ", Diablotexto, 1, (1994), pp. 255-258. PIZARRO CORTÉS, Carolina. “¿DEBERÍA ACEPTAR YO SIN MÁS, LAS PAPARRUCHAS Y EMBUSTES DE VUESTROS CRONISTAS? ": (Las nuevas crónicas de Indias como reescrituras del descubrimiento y la conquista). Alpha, 31 (2010), pp. 215-230 GRÜTZMACHER, Lukasz: ¿El Descubridor descubierto o inventado? Cristóbal Colón como protagonista en la novela histórica hispanoamericana y española de los últimos 25 años del siglo XX, Biblioteka Iberyjka, Varsovia, 2009, 260 pp. Acín, Ramón. Quinto viaje de Cristóbal Colón. Crítica de El último manuscrito de Hernando Colón. Heraldo de Aragón, 18 junio 1992. Marco, Joaquín. El último manuscrito de Hernando Colón, ABC, 22 mayo de 1992. Sanz Villanueva, Santos. Materia americana. Crítica de El último manuscrito de Hernando Colón, Diario 16, 22 octubre Martínez, Guillém. La segunda muerte de Cristóbal Colón, El Observador, 18 junio 1992. http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/cultural/1992/05/22/010.html Joaquín Marco. ABC. 22-III-1992), Reseña a ....
Poco seducido por las personas, Hernando es un amante de las arañas y de los libros, pasión que no pasará desapercibida para los inquisidores. Reconoce haber falseado datos sobre la vida de su padre interesadamente. Su origen humilde siempre fue una mancha difícil de sobrellevar en la corte, y asumirá con recelo las mercedes otorgadas a Diego. Tras la redacción de su último manuscrito, se suicidará.
El hábil urdidor de fábulas fue perdiendo la salud tras cada viaje, mientras pensaba ingenuamente que la reina Isabel confiaba ciegamente en él y lo entendía. Hijo del tejedor Domenico, su paso por la Universidad de Pavía no es más que un embuste de Hernando. Acabó creyéndose su cambio de identidad, ejerciendo como curandero y trabando amistad con unos indios que a la postre lo rechazaron.
La amante de Colón recibió del Almirante un amor sensorial, muy distinto del que experimentó por la reina Isabel. Beatriz lo acogió en Córdoba y siempre esperó el día en que Colón la desposara, pero el Almirante se avergonzaba secretamente de ella. Cuando Colón y Hernando marchen y desaparezcan de su vida, ella dejará de sentirse útil, y, rodeada de mentiras, acabará perdiendo la razón.
El capitán genovés que, siempre fiel, salvó a Colón en Jamaica, muere cuando Colón se halla enfermo en Valladolid. El Almirante sentirá un profundo dolor ante la muerte de un hombre al que conocía desde niño y que conocía tantas cosas de él. Sin embargo, Fieschi, por la vida libre que lo caracterizó, no tendrá a nadie que lo reclame, por lo que su cuerpo será enterrado como si fuera el de Colón.
El rey es presentado como un hombre codicioso siempre pronto a evadir los compromisos adquiridos con el Almirante, por lo que es llamado «el Postergador». Siempre trató a Colón como un criado o un acreedor molesto. La misma poca estima mostrará por Juana y por Felipe, cuyas pretensiones le resultan molestas, por lo que Hernando apunta que quizá alguno de sus partidarios «sazonó» el agua que acabó con su vida.
El hijo primogénito de Colón se halla tan confiado en la Corte de los Católicos que es incapaz de ver la situación real en la que se halla su familia. Aficionado al lujo y al cortejo de las damas, no se percata de las intrigas que lo rodean. Colón lo mantendrá al margen de su engaño, y al conocer la presunta muerte de su padre Diego sólo verterá unas lágrimas que no le impedirán centrase rápidamente en sus asuntos.
El secretario de Colón participará del engaño del Almirante y regresará con el a tierras americanas. Hernando se encontrará con él años más tarde, cuando Méndez, con el cuerpo corroído por la gangrena se halle a las puertas de la muerte. Hernando conocerá de su boca las últimas andanzas de su padre, cuyos restos, recuperados por Méndez, exhumará, y al abandonarlo sentirá lástima por la suerte que le espera a su familia.
El gobernador de Boriquén fue el comandante de la expedición en la que murió Cristóbal Colón, aunque fue incapaz de reconocer al Almirante. Apasionado de las aventuras guerreras, Ponce de Léon se muestra ufano y orgulloso de sus conquistas, y, como soldado viejo, poco dispuesto a mostrar clemencia con los vencidos en los actos de «pacificación».
Nota preliminar Como el asno de cierto Capricho de Goya, que aparece sentado ante un árbol genealógico donde se muestran ocho generaciones de borricos, he perdido algún tiempo rastreando mi insípido linaje. Un antepasado ilustre sí tuve: el valenciano Juan Bautista Muñoz (1745-1803), historiador y filósofo. En 1769, Carlos III le encargó una relación de los descubrimientos y conquistas de las Indias, con el propósito de superar la obra de Robertson y de desmentir cuanto el abate Raynal había escrito. El resultado fue la Historia del Nuevo Mundo (1973), cuyo primer tomo, pieza clave de la biblioteca familiar, heredé a la muerte de mi padre. Es un libro documentado y circunspecto, que he releído a veces, lamentando no disponer de su continuación. Una tarde del pasado mes de diciembre, en que recorríamos juntos las librerías de viejo de la calle de la Nave, mi tío, Ricardo Muñoz Suay –otro empedernido bibliófilo-, llamó mi atención sobre dos tomos encuadernados en piel, en cuyos lomos sucios, de borde superior resquebrajado, podía leerse en letras doradas: MUÑOZ. HIST. DEL N. MUNDO. -Nuestro pariente –dijo mi tío, divertido por la hallazgo, mientras yo asentía y alzaba la mano, para bajarlos del estante y consultar el precio. -Demasiado caro –constaté, casi con alivio. Pero a la mañana siguiente volví a la librería, temiendo no encontrarlos. No sé regatear. Insistieron en que sólo se vendían juntos, pagué y salí con ambos tomos bajo el brazo. En casa me entretuve hojeándolos. Pero hasta que no hube desplegado repetidamente un mapa del Nuevo Mundo, que iba incluido en las últimas páginas del segundo tomo, no advertí el abultamiento de las guardas. Tras alguna indecisión las corté con cuidado, y también el hilo del gozne y unas cintas que había pegadas al entablado de la cubierta. Fue así como extraje diecinueve folios de letra pequeña y dos de letra grande, escritos con una tinta que se ha difundido de una cara a la otra y de un folio al siguiente, obstaculizando la lectura. Hasta donde puedo deducir de la comparación con fotografías de otros manuscritos de Hernando Colón (1488-1539), éste también es suyo. No me refiero sólo a la grafía –esas tes iniciales que parecen guadañas, sino al clasicismo del estilo y al tono escéptico y algo burlón. adivino tres objeciones principales, por parte de los historiadores: los títulos de los capítulos, que acaso resultan demasiado sintéticos para la época y que, en efecto, son obra mía; la falta de alusiones a Bartolomé y a Diego, tíos de Hernando, a quines se suele concebir en su entorno; el descubrimiento, que contradice la presunción general, de que Hernando no emprendió su segundo viaje a las Indias en compañía de su hermano, cuando éste fue a posesionarse de la gobernación, sino años más tarde. Como demuestra este manuscrito, los historiadores nos son infalibles. A la muerte de Hernando, ningún pariente quiso hacerse cargo de su extraordinaria biblioteca. Pasó ésta al monasterio dominico de San Pablo, y luego a la nave nordeste de la catedral de Sevilla. Allí se conserva todavía, aunque considerablemente mermada: de los casi veinte mil ejemplares mencionados en el texto quedan sólo unos cinco mil, escasamente protegidos de humedades y hurtos. La casa de Hernando se alzaba junto a la sevillana Puerta de Goles, que en 1570 cambió su nombre por el de Puerta Real. Era un edificio alargado, de dos pisos, construido en estilo plateresco y con la fachada principal mirando al río. Los altos muros que circundaban la posesión incluían edificaciones menores y u intricado jardín, como puede apreciarse en un grabado de 1563, donde figuran las indicaciones Casas de Colón y Güerta [sic] de Colón. Ya en 1552 el conjunto pertenecía al banquero genovés Francesco de Leardo. Los herederos de éste lo vendieron a los padres mercedarios, que derribaron todas las edificaciones y las sustituyeron por el Colegio de San Laureano, posteriormente convertido en fábrica. En 1871 aún estaba en pie el zapote de las Indias al que alude Hernando; el árbol de Colón, lo llamaban los sevillanos. Hoy ocupa la zona una maraña de vías ferroviarias, que se abre en abanico hacia la estación de Córdoba. Con toda probabilidad, el manuscrito fue encontrado al desmontar la biblioteca de Hernando. Pudo cambiar a menudo de dueño en el transcurso de los siglos, pero cuesta creer que, de ser así, no acabara saliendo a la luz. Más coherente me parece suponer que su importancia pasó desapercibida durante mucho tiempo, y que permaneció sepultado en otra biblioteca, acaso en la misma catedral, sin que nadie lo clasificara debidamente o consultase, hasta que algún enfervorizado lector lo sustrajo. Tampoco sabemos cómo halló cobijo en las tapas de un libro publicado en 1793. Me gusta pensar que tanto el manuscrito como mi segundo todo de la Historia del Nuevo Mundo pertenecieron a uno de aquellos ilustrados, contemporáneos del propio Juan Bautista Muñoz, que intentaron abrir España a las corrientes europeas y sufrieron la contundente oposición de las autoridades políticas y eclesiásticas. Nada más natural, para desorientar a la santa y general Inquisición, que encubrir un texto potencialmente subversivo con una obra encargada por el Rey y a él dedicada. A veces vuelvo a la librería de la calle de la Nave y examino un viejo volumen tras otro, comprobando con disimulo el grosor de las tapas. Vicente Muñoz Puelles (11-15). Mi curioso lector –ése hacia el cual tiendo mis redes- está presumiendo que ahora va a seguir un tratado de los arácnidos, lleno de amenas particularidades, como aquéllas transcritas por el concurrido Plinio, incansable espulgador de libros ajenos. Y dependería sólo de mí que así fuera. Pero entonces tendríamos que despedirnos de esta historia, que es la de aquel hábil urdidor de fábulas que fue mi padre, y la de cómo yo, Hernando Colón, encubrí su simulación más audaz y menos conocida. He escrito interesadamente decenas de opúsculos para defender la entereza de nuestro apellido y de nuestra casa, transmitiendo a veces mentiras a medias, confundiendo y borrando las huellas como la marea que invade una playa. Ahora que todo se aproxima a su fin –ningún resquicio legal me ha permitido impugnar el laudo que hace dos años redujo los vastos derechos de nuestra familia a un puñado de honores insustanciales en Castilla-, mojo la pluma en el tintero para dejar constancia de mi verdad. El anciano Leonardo, a quien conocí en Roma cuando se dedicaba a compendiar la botánica y a jugar caprichosamente con la geometría, me explicó que los todos son animales falaces que viven ocultos bajo tierra y que mueren apenas salen a la luz, imposibilitados de seguir mintiendo. Sin duda se trata de una alegoría, como lo de Aristóteles. En nadie he apreciado mayor disposición para la metamorfosis que en mi padre, varón digno de eterna memoria; el mismo Proteo no pudo ser tan diverso. Durante meses estuve observando sus gestos y ademanes en aquella desapacible posada de Valladolid, mientras deliraba o dormía o simplemente fingía descansar con la cabeza hundida en la almohada como en un talud de nieve, y nunca dejó de maravillarme la amplitud y vivacidad de los cambios. Aparecía su semblante liso y reluciente, como el de un niño bien alimentado y satisfecho o el de un yacente en lápida de mármol, y al instante fruncía el entrecejo como si se enojara, y un fino encaje de arrugas se cernía en torno a sus ojos, boca y barbilla, y se ahondaba y cuarteaba como la tierra sedienta en tiempo de sequía (21-22). Por las fatigas pasadas y la escasez de alimento, ya en su segundo viaje a las Indias Occidentales –ese mote extravagante de América no ha de prosperar y fuerza es que algún día, pese a pleitos y laudos desfavorables, se otorgue el nombre de Colombia a aquellas islas y tierra firme, y el de mar de Colón a las aguas que nos separan- le asaltó a mi padre una enfermedad, entre fiebre pestilencial y modorra, que casi de repente le privó de la vista y del conocimiento. Cinco meses se prolongó la crisis, pero los temblores nunca le abandonaron del todo (23). Tuvo el ilustre Cristóbal que reconocerme ante Sus Altezas para que yo no desmereciera de los títulos y dignidades a los que se había hecho acreedor, y mi bastardía fuera olvidada como lo había sido la condición plebeya de mi propio padre –quien en su mocedad ejerció el oficio de tejedor, al igual que mi abuelo Domenico y mi bisabuelo Giovanni- y los rumores de que era converso. En algún lugar –en el Memorial por el Almirante o en Colón de Concordia o en el Papel acerca de los derechos de la casa del Almirante- conté –mentira notoria- que estudió en la Universidad de Pavía. Pero la mentira persigue el placer y la verdad, y llega donde ésta no sueña alcanzar y la ilumina. ¿Qué fábulas no urdiría el futuro marino, anhelante, mientras cardaba la lana y la teñía de grasientos colores? ¿Soñaría con el vellocino del carnero de oro y con su accidentado rescate? ¿Ambicionaría liberar la Cólquide, en manos de los rapaces turcos? ¿Pensaría en Medea, a quien Jasón juró ser eternamente fiel? No hacía falta Pavía alguna; la universidad comenzaba en la calle, en el puerto esplendoroso, en las naves sobrecargadas que tornaban de Oriente. Se contaban audaces travesías, se discutía la distribución de las razas, se trazaban mapas imaginarios. Los más versados evocaban la truculenta tragedia de Séneca y repetían sus palabras como un ensalmo: «Llegará algún día en que el océano ensanche su cerco y la Tierra se nos muestre en toda su amplitud, y otro piloto, como aquel que fue guía de Jasón y se llamaba Typhis, descubra nuevos mundos, y no sea ya Thule la región más remota». Medea, otra vez (28-29). -Sólo el pecado –sentenció Hinojosa, sutil- hace temible la muerte. Pues únicamente disfrutaremos de la vida eterna si mortificamos la carne. Tal como uno se desnuda de la camisa sucia para cambiarla por una limpia, así dejamos el cuerpo corruptible para vestirlo después, tras la resurrección, incorruptible e inmortal. Cristóforo –volvió a llamarle-, ¿cuántos años tenéis? -Sesenta –respondió en voz baja el Almirante, agregando al menos cinco a los que yo le conocía (60-61). -Guatiao –dijo de pronto, como presa de honda pena. Le hice repetirlo: -¡Guatiao! –clamó. -No entiendo lo que dice –me volví hacia Méndez, que lloraba en silencio. -Dice –me explicó, intentando rehacerse –que quiere cambiar de nombre con él. -¿Con quién? -Con él –insistió Méndez, señalando con un dedo trémulo hacia la habitación de Fieschi (65). Cuando le hice observar que, puesto que creía estar curado, él mismo podría viajar sin necesidad de artimañas, me advirtió con un deje de amargura que ningún monarca accedería a otorgarle el mando de otro barco. Tendría, pues, que hacerse a la mar bajo las órdenes de cualquier rufián usurpador -«Ahora, hasta los sastres son capitanes», dijo-, y ni siquiera así tendría garantía de desembarcar en las Indias. ¿Acaso me había olvidado yo de que, durante la navegación anterior, nos habían prohibido terminantemente pisar Santo Domingo en el viaje de ida, y sólo lo habían consentido en el de vuelta, en atención a la magnitud de nuestro descalabro? ¿Cómo iba él, almirante de la Mar Océana, a exponerse a un nuevo tropel de humillaciones? No; en su caso, la única manera de arribar con certeza a La Española era usurpar otra identidad. La simulación de su muerte perseguía, según él, el objetivo fundamental de restituir a los Colones sus dignidades y haberes. Como yo me maravillase de que fuera preciso tamaño ardid para recuperar lo nuestro –bien lejos estaba yo de sospechar la magnitud de los pleitos por venir-, argumentó que, en aquellas tristes circunstancia –abandonado por todos, privado de honores y en una misérrima posada-, su muerte conmovería a Europa y avergonzaría hasta al impío Fernando, y que sin duda Juana y el bello Felipe acabarían dándonos la razón y reponiendo a Diego en todos los títulos y cargos que a él, pretextando una y mil fruslerías, se le habían rehusado repetidamente (71-72). Estuve mirando cómo se alejaban bajo la luna. Al día siguiente me mudé de posada y aguardé nuevas del norte, donde los ejércitos del bello Felipe y de su suegro continuaban tanteándose, como gladiadores cansados que no se atreven a descargar el golpe. Finalmente se encontraron y, tras agitada negociación, acordaron que Juana era incapaz de gobernar. A cambio de que el suegro se embolsase la mitad de las rentas procedentes de las Indias, Felipe sería rey de Castilla mientras viviera. Si le sobrevivía, Fernando recuperaría la Corona hasta la mayor edad de su nieto Carlos, hoy emperador omnipresente. A principios de julio vi entrar a Juana y a Felipe en Valladolid, cubierta ella con negro capucho y a lomos de una yegua blanca, enjaezada con terciopelo oscuro. La gente había aparejado fiestas y galas para su recepción, pero ellos prosiguieron entre la bulliciosa multitud sin pararse a contemplar nada, y aquella entrada que prometía ser de ameno regocijo se vio eclipsada por un gran pesar. Fernando, mientras, había partido hacia sus dominios de Nápoles. Entre tanto flamenco y alemán como había llegado con Felipe, mi hermano se encontraba como pez en cardumen. Podían tramarse centenares de intrigas en torno suyo, que no se percataba; lo suyo era vestir bien, jugar a la pelota y halagar a las damas. Sentí un maligno placer en acompañarle al convento y en mostrarle la modesta tumba de nuestro padre. Pareció que se mareaba un poco, farfulló unas palabras y lloró en mi hombro, pero a la salida advertí que ya pensaba en otra cosa. Le pedí que, en mi nombre, solicitara audiencia al nuevo Rey. Pero éste se encontraba tan ocupado en satisfacer la rapacidad de sus compatriotas y en despojar a los nobles castellanos para enriqueces a sus amigos, que no podía atender mis demandas. Convertido en un remedo de mi padre, me puse a aguardar, y entretuve la espera con libros que me prestaban cortesanos y mercaderes. Leí mucho –no hay mejor consuelo que la lectura-, y empecé a pensar en reunir todo lo que se había escrito y publicado en una magna biblioteca, tan célebre como la de Alejandría, de modo que mi nombre estuviese tan unido a ella como el de las Indias respecto al almirante. El bello Felipe había concertado, sin saberlo, una audiencia previa con la muerte. Después de un partido de pelota, en el que mi hermano Diego se había dejado cortésmente ganar por él, se encontró acometido de una fiebre maligna, causada, según la acreditada opinión de Ciego, por la ingestión de agua fría tras el excesivo ejercicio. Digo yo que el agua no sería del todo pura, y que algún inquisidor o partidario de Fernando se habría encargado de sazonarla. Asistido diligentemente por su esposa, Fernando continuó enfermo varios días, presa de espantoso delirio. Ya muerto, fue conducido en pompa al salín del trono, donde se le sentó como si estuviera vivo. Cinco noches estuvieron los cantos de los frailes salmodiando en torno suyo antes de que se le embalsamara y convirtiera en un precioso cadáver. Viendo que el gobernalle de Castilla se les escapaba sin remedio, y recelando de toda comida y bebida que se les ofrecía, los nobles extranjeros huyeron en desbandada hacia Flandes. Comenzó entonces la regencia de ese otro varón ejemplar que era Cisneros, pero para reivindicar nuestros derechos tuve que aguardar al regreso del paciente Fernando. En 1508, y como una concesión de gracia y no de justicia, el Rey Católico accedió a nombrar a mi hermano gobernador de las Indias, en sustitución de Ovando, tal como había pronosticado mi padre y sin perjuicio del resultado final de los pleitos, que debían volver a tramitarse desde el principio (80-83). -¿Fiesco? Sí, sí. Desembarcó en Boriquén con nosotros, pero no volví a verle. Luego supe que había sido el primer muerto de la revuelta. Lo mandó asesinar el cacique de Jaguaca, para averiguar si éramos inmortales. Me esforcé en preguntarle cuándo había ocurrido. -Hace un año, poco más o menos –me dijo, como si le restara importancia (95). Siguió un silencio casi luctuoso, pero todavía intercambiamos algunas frases intrascendentes, de pura fórmula, antes de que se decidiera a hablar de mi padre, con una voz que parecía alejarse en el tiempo. Era cierto, me dijo, que el Primer almirante había cambiado al asumir la identidad de Fieschi. Como los niños que juegan, había acabado creyendo en la verdad del juego. Se había dejado barba para embozar el rostro y, al hacerlo, había descubierto su rostro auténtico. Había sido inconstante e irresoluto, pero ya no lo era. Ya había muerto una vez; no imaginaba que pudiera volver a sucederle (104-105) Los cambios acontecidos en La Española durante su ausencia le acongojaron nada más desembarcar. Se sucedían los motines: seis rivales de Ovando habían sido ahorcados aquella misma semana, y sus cuerpos aún pendían de las horcas, equitativamente repartidas en las riberas del Ozama. Pero aún se le antojaba la desolación de la isla por el trato opresivo de los indios. Corría de boca en boca la historia de cierto español, de nombre Paniagua y casado con una india, que había muerto luchando contra los cristianos en la comarca de Higuey. -Vuestro padre decía que hubiera querido para sí un destino semejante, y que su descubierta de las Indias había dado tanta gloria a España como desdicha a sus anteriores habitantes. «No tengo las manos limpias en estos de los esclavos», de lamentaba. Tampoco yo- agregó Méndez, torciendo los labios descoloridos-, pero qué importa. Para colmo, un tal Ocampo acababa de circunnavegar Cuba, demostrando su insularidad. Al Primer Almirante debían rechinarle los oídos. Horas enteras, hasta que el sol del atardecer destellaba en el estuco de la fachada, permanecía mirando el suntuoso palacio del Gobernador desde la calle, preguntándose si algún día lo habitaría su hijo (106-107). Tanta confianza tenían en sus poderes de curación que imaginaban que, en tanto permaneciese con ellos, no habrían de morir. Pero, como otras aldeas lo reclamaban, llegó a establecerse un curioso tráfico, mediante el cual unos indios cobraban a los otros por desprenderse de él. Así deambulaba de poblado en poblado, mezclado estrechamente con su fábula, aceptando los presentes de todos. -Sus ausencias –continuó Méndez- se prolongaban. Ya no tenía costumbre de dormir bajo techo y, cuando venía, nos abandonaba al caer la noche. Decía que le llamaban los tambores. Pretendía haber ayudado a sus amigos indios a contener una incursión de guerreros caribes y que, gracias a su ingenio y al arte de la guerra que había aprendido luchando contra los moros, les habían obligado a reembarcarse. ¿Cómo iba a creerle? No me escuchaba cuando le exponía mis dificultades, y fingía no oírme cuando le pedía que me acompañase a inspeccionar las minas. Nunca lo había visto tan feliz (111-112). Sucedió entonces que dejó de sanar enfermos. Deduzco, por lo que me contó Méndez, que, de tanto andar medio en cueros y descalzo, a mi padre le había acometido algún enfriamiento, y sabido es lo susceptibles que son los indios al contagio de los males más leves. El caso es que, en vez de curarlos, ahora los fulminaba, a la docta usanza de Ciego y de Hipócrates. Empezaron a rehuirle, y en lugar de las recepciones y los areitos de costumbre encontraba las aldeas abandonadas y ocultos a los pobladores. Coincidió todo aquello con que los caciques más atrevidos, vista la diferencia de había entre los españoles como huéspedes y como amos, se conjuraron para expulsarlos. Empero, estaban obcecados por la idea de que eran seres sobrenaturales, imposibilitados de perecer. Méndez se revolvió en su hamaca antes de proseguir: -Aprovechando su pasada intimidad con vuestro padre, con quien había llegado a trocar nombres, un cacique incrédulo y sagaz llamado Bayoan decidió comprobar dicha inmortalidad, y mandó decirle que solicitaba sus servicios por encontrarse enfermo. En este punto interrumpí a Méndez para preguntarle si no se habría confundido de cacique, y no estaría refiriéndose a un tal Agueybaná, señor de Jaguaca. -No hay modo de saberlo –repuso con vehemencia-. Tanto se intercambiaban los nombres, en señal de universal afecto, que Bayoan pudo haber sido Agueybaná antes o después. Emocionado ante la perspectiva de atender a un paciente, tras aquella temporada de general rechazo, mi padre aceptó la escolta que le ofrecía el cacique. Llegados a un río, lo tomaron en hombros para pasarle. Pero, estando en mitad de la corriente, le dejaron caer y se echaron encima, reteniéndole bajo el agua. Luego arrastraron el cuerpo hasta la orilla. Aún dudaban de que estuviese muerto, por lo que empezaron a llorar y a gritar, fingiendo arrepentirse del atentado. Acudió el cacique y lo declaró cadáver. Pero temiendo que resucitase, permanecieron vigilándole durante tres días, hasta que dio pruebas incontestables de putrefacción. Después, convocadas todas las aldeas, proclamaron la insurrección y se frotaron con plumas, para ser tan veloces como los pájaros (113-115). Dormimos allí y, a la mañana siguiente, abandonamos la fortaleza con un pequeño fardo adicional que contenía el cráneo del Primer Almirante –la parte, dicen, más representativa del esqueleto-, que luego inhumaría secretamente en mi jardín de la Puerta del Goles, bajo un zapote de las Indias. Antes de partir abracé por última vez a Diego Méndez. Cuando me separaba de él hizo además de besarme; fruncí los labios mientras me alejaba. La mujer continuaba quemando hojas, como si no hubiera cambiado de ocupación en toda la noche –pero había otra cesta, rebosante de plantas supuestamente salutíferas-, y él tenía los ojos empañados, como la cabeza enclavada en la pica (116-117). Si al menos la madre me hubiese mirado... Pero seguramente no me hubieran dejado salir con ella de la fortaleza. Todavía me la represento como a una figura en su pedestal, incomparablemente bella, vigilando el brasero humeante con ansiedad contenida y dejando caer en él otra hoja seca, como si conjurara un peligro cierto. Sevilla, 12 de julio de 1538 (117). Ha transcurrido un año desde que terminé el escrito que precede y lo guardé tras el zócalo de una estantería, en previsión de que mi visitara la amable Inquisición, que tan celosa vigilancia ejerce sobre las funestas tentaciones de leer, escribir, traficar con libros y coleccionarlos. Tiempo ha que estoy en su mira –a muchos han quemado por tener un solo volumen de Erasmo, y yo tengo siete-, pero no se deciden a intervenir. Como cumplidos chacales, han optado por aguardar (119). Mi penúltima acción será volver a ocultar este manuscrito bajo su zócalo. Si alguna vez aparece publicado será señal indefectible de que alguien lo ha encontrado y leído, y de que ya no corren tiempos de vicarios generales censores, examinadores sinodales e incendiarios del Santo Oficio. Mi última acción será abrir las portezuelas de las cinco jaulas que cobijan a mis arañas viudas. Luego, ansiosamente, aguardaré la picadura mortal (122).
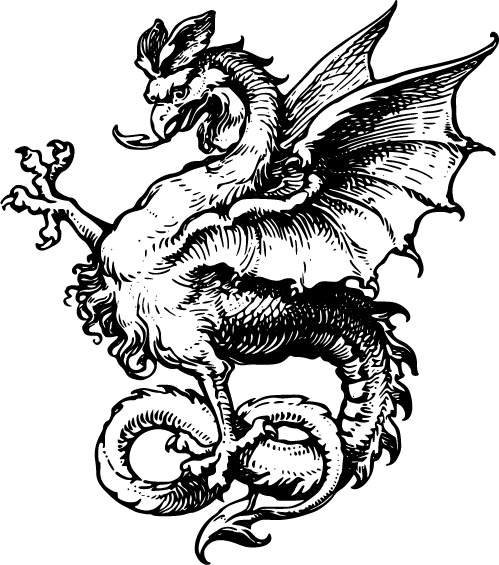 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P