 )
Omeya, el fugitivo de la muerte
Zaragoza, Mira, 1991
Miguel Ángel Aragüés nació en Barcelona en el año 1950. Se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ciudad en la que desde entonces ejerce como abogado. Desde 1988 es Asesor Jefe de El Justicia de Aragón y ha colaborado en diversos medios de comunicación.
Omeya, el fugitivo de la muerte (1991) El solar (1992)
El hijo de ´Ubada ibn al-Hasan recrea la vida del que fue el primer emir Omeya de al-Andalus. Su relato rememora cómo Abd al-Rahman, escapando de la voracidad exterminadora de los nuevos califas abbasíes, perdió a su hermano Yahya frente a la orilla del Éufrates y se vio obligado a refugiarse en el desierto, hasta que Abu ´Umar lo animó a dirigirse hacia Occidente. Acogido por los Abu Nafza, Abd al-Rahman conoció la muerte de Abu al-'Abbás, pero decidió no regresar a Damasco, sino seguir su camino hasta al-Andalus. La península ibérica parecía el lugar destinado por Alláh para que el príncipe Omeya pudiera resucitar el esplendor de su familia. Acompañado por su fiel Badr, Abd al-Rahman tuvo que luchar contra el walí al-Fihri, los partidarios del dominio abbasí y las pretensiones de astures y francos, pero el emir consiguió imponer su dominio. A pesar de su condición de inmigrado, Adb al-Rahman aprendió a amar la tierra que le dio cobijo, y que más tarde sus descendientes convertirían en califato.
Historia novelada
Conquista-Reconquista Al-Andalus Islam-Etnizas, razas, tribus musulmanas Omeyas-Abbasíes Roncesvalles Narración fragmentaria-1ª persona-Crónica Versos que abren los 5 capítulos (Abd al-Rahman ibn Mu´awiya, Abd al-Rahman, Ibn Abd al-Rabbih, Abu Bakr, llamada a la oración) Reivindicación de la realidad de lo narrado
Introducción contextualizadora (pp.13-19) Versos que abren los 5 capítulos (Abd al-Rahman ibn Mu´awiya, Abd al-Rahman, Ibn Abd al-Rabbih, Abu Bakr, llamada a la oración) Índice de personajes (realidad-ficción, pero libertad literaria: novela vs libro de historia), pp. 241-247 Índice de vocablos (por fidelidad histórica), pp. 249-256. Mapas («Ruta de Abd al-Rahman y Badr», pp 258-259).
Conocido como «el errante», Abu ´Umar, procedente de Kufa y perteneciente a la tribu de los Qurays, es famoso entre árabes y beduinos por predicar la palabra de Alláh. Extraviado durante una tormenta de arena, se encontrará con los Banu Jarza entre los que se oculta Abd al-Rahman, al que confortará con sus palabras, haciéndole comprender que Alláh ha querido su supervivencia, y animándole a marchar hacia Occidente.
Tras lanzarse al Éufrates para evitar la muerte y contemplar impotente el asesinato de su hermano, tendrá que hacerse pasar por beduino para ocultarse. Buscará la protección de su familia materna, y al llegar a al-Andalus se convertirá en un gobernador magnánimo y justo, pero inflexible. Amante de la tierra que lo ha acogido, intentará convertir el mapa de sangre que ha encontrado en un lugar prospero.
Esclavo de los Banu Jazray que le fue entregado a Abd al-Rahman en el momento de su partida, para que lo ayudara en su éxodo. Abd al-Rahman lo manumitió, y Badr, como hombre libre, eligió seguirle. Ingenioso y fiel, Badr negociará con los clientes de los Omeya la entrada de Abd al-Rahman permanece con los Banu Nafza, y se convertirá en su general. Muerto el emir, Bard lo llevará hasta el interior de la tumba.
Mercader de sedas almeriense con quien Badr se entrevistará para entrar en contacto con los clientes omeyas de al-Andalus. Instalado en al-andalus desde que su padre llegó a la península con el mismísimo Musa, Alí, a pesar de los recelos que sentirá en un primer momento y sabedor de los riesgos que corre, decidirá ayudar a Abd al-Rahman en memoria de su abuelo, que siempre fue fiel a los Omeya.
La hija de Alfonso I odia a Fruela por haber dado muerte a Vimarano y por desposar a Munia. Dispuesta a todo para darle el trono astur a Aurelio, se entrevistará con Badr y Abd al-Rahman, con quien compartirá lecho. Tras la muerte de Mauregato saldrá de su encierro conventual y, partidaria de la paz y el intercambio cultural con Córdoba, entenderá que una nueva etapa, marcada por el fanatismo, está por iniciarse.
El walí de Saraqusta y consejero de Yusuf al-Fihri mostrará sus dudas en colaborar en la entrada de Abd al-Rahman pues, aunque sabe que el liderato omeya podría suponer el fin del enfrentamiento entre los árabes, también es consciente de que podría acabar con el poder de las tribus. Querrá ganar tiempo para frustrar los planes del Omeya, sin conseguirlo. Encarcelado, será asesinado por Badr
El jefe de los Banu Qasi sabrá, por un siervo muladí de Sumayl, la traición que planea el walí de Saraqusta, y le ofrecerá a Abd al-Rahman su colaboración. A cambio de la promesa de ser nombrado walí de Saraqusta de modo hereditario, Quzman se compromete a neutralizar la fuerza de Sumayl y de ganarse el apoyo para la causa Omeya de los muladíes y los bereberes rebeldes.
Anciano jeque de los Banu Nafza. Fiel a sus familiares Omeya, Tariq y su hijo le recomiendan al futuro emir que, a pesar de la muerte de al-Abbas, no regrese a Damasco, donde su presencia sería inoportuna y podría suscitar hostilidades, sino que marche hacia al-Andalus. Tariq y los suyos le ofrecerán a Abd al-Rahman protección y hospitalidad mientras Badr prepara su entrada en la península
El jeque de los sirios qaysíes del yund de Kinnesrina asentados en Jaén se mostrará receloso ante las propuestas de Badr, pues las noticias de la existencia de un superviviente Omeya se han ido evaporando y teme ser acusado a traidor. Sin embargo, tanto por lealtad a su clan, fiel a los Omeya, como por la aversión que siente hacia el gobierno despótico de Yusuf ibn Abd al-Rahman, dejará de lado sus dudas.
La llamada reconquista no fue sino una larga y a menudo contradictoria guerra civil de todas contra todos en la que con frecuencia peninsulares cristianos y peninsulares andalusíes luchaban unidos contra otros grupos de cristianos y andalusíes. En el ejército de Córdoba fue constante la presencia de contingentes de soldados cristianos y mientras los condes leoneses apoyaron muchas veces a las tropas califales contra los castellanos, éstos coaligados con los navarros y los musulmanes de Zaragoza se enfrentaron habitualmente a los cordobeses. Las costumbres y modas de la culta córdoba trataban de ser imitadas en las cortes de León y de Burgos y monarcas cristianos se preciaban de acudir a Córdoba a cuidar sus enfermedades o incluso buscar esposa. Intereses económicos, unido a las directrices políticas que emanaban de una Europa que buscaba su renacimiento en lucha frente a un Islam en decadencia, llevaron al primer plano de la política peninsular un conflicto religioso que hasta entonces había sido secundario. En ese conflicto, el Islam, al-Andalus, los peninsulares musulmanes, llevaron las de perder. Las nunca superadas divisiones tribales, las desconfianza de los árabes hacia los muladíes y los bereberes, el odio de éstos hacia los primeros y su desprecio a los segundos, y las ansias de independencia nacionalista de los andalusíes fueron un germen de división que permitió a unos débiles pero más unidos reinos cristianos dar un vuelvo a la situación y hacerse con el control peninsular. La península es cristiana. Pero porque unos peninsulares así lo decidieron y tuvieron más fuerza que otros peninsulares que la hubieran preferido musulmana. La historia de al-Andalus es la historia de los españoles y portugueses y este libro sólo pretende ser un pequeño recuerdo, un modesto homenaje a lo que fue nuestro pasado y los hombres que lo hicieron posible. Nuestra historia se inicia a mediados del siglo VIII, cuando la dinastía Omeya de Damasco ha sido derrocada a sangre y fuego por los abbasíes, descendientes de la familia del Profeta y por consiguiente más legitimados para ser sus sucesores o jalifas, Califas. Cuando al-Andalus es un territorio desarticulado en el que unos pocos miles de árabes yemeníes o kalbíes se disputan sangrientamente el poder y se suceden en forma alternativa en él con otros pocos miles de árabes de origen qaysí, fundamentalmente sirios, al mismo tiempo que sofocan los levantamientos de sus aliados bereberes, descontentos con las frías tierras que les han correspondido en el montañoso norte de la península y acuciados por varios años de sequía y hambruna, y tratan de controlar a varios millones de indígenas muladíes, mozárabes y judíos, mientras los cristianos no sometidos al control musulmán no dejan de ser un puñado de guerrilleros aislados y muertos de miedo en sus cavernas de las cordilleras. Sería en este momento cuando la casualidad, tan frecuentemente bañada en sangre, haría llegar a la península un hombre con el que iniciaría una nueva etapa y un período de esplendor insospechado en el que se sentaron las bases para que la historia de al-Andalus, la historia de la Península Ibérica, hubiera podido ser radicalmente distinta a como al final fue. En cualquier caso, si lo que aquellos hombres, aquellos andalusíes, aquellos portugueses y españoles intentaron no fue a la postre posible, tampoco les inquietará en sus tumbas. Como su fe enseña a todo buen muslim, musulmán, nada ocurre que no sea la voluntad de Alláh. Cuando un sabio musulmán profetizó a un gobernador que un hombre vendría de determinadas características que habría de privarle de sus dominios y éste creyendo reconocer a dicho hombre en la persona de un extranjero que llegó a su ciudad, decidió matarle, su consejero le dijo: «Si este hombre no es el de la profecía, habrás ofendido a Alláh dando muerte a un inocente; y su lo es, de nada te servirá el intentar matarle, porque nada puede el hombre contra lo que ya haya sido decidido por Alláh». Ellos hicieron lo que Alláh les ordenaba, pero era Alláh quien en su inmensa sabiduría decidía el resultado final de sus actos, porque como en todas las mezquitas aljamas de todo al-Andalus entonaban los andalusíes, ¡Allás es Grande, Misericordioso y Sapientísimo! ¡No hay más verdad que Alláh nada existe fuera de esa verdad! (17-19). -Mas no todo es felicidad para al-Saffah. No es tan negra la noche como quisiera su caballero. El califa contempla con desasosiego el hueco que desluce su macabro ramillete y cuenta con zozobra cada día que pasa sin que se cubra con la cabeza del último príncipe omeya vivo, la cabeza de Abd al-Rahman, el hijo mayor de Mu´awiya, nieto del Califa Hisam, quien logró huir de las garras de sus perseguidores arrojándose a las aguas del Eufrates y que hace dos años que los sicarios del príncipe de los creyentes buscan con afán tras cada mata, bajo cada piedra, en las ciudades y adwares, pero al que parece habérselo tragado la tierra. Y la zozobra del califa tiene su razón de ser. Porque al-Saffah sabe que mientras sea la voluntad de Alláh que uno solo de los omeyas escape a su persecución, difícilmente podrá defender ante su pueblo que fue voluntad de Alláh el que los Banu Abbas asumieran la sucesión deponiendo y masacrando a los omeyas. Si tal hubiera sido realmente la voluntad del Magnífico, ni uno solo de los miembros de la familia condenada hubiera escapado del merecido castigo por usurpar la sucesión del profeta (39). -¡Escúchame! ¡Tú, el destinado por Alláh! Se te ha permitido vivir; señal inequívoca de que grandes cosas esperan a ti o a tus descendientes. La situación es que te encuentras y se halla Arabia no te permite en buena lógica más que dirigirte al Occidente y es allí precisamente donde cuentas con las únicas gentes por sangre y por estirpe puedes confiar en que te ayuden, los parientes de tu madre, sin que al mismo tiempo estén directamente amenazados por el poder de los abbasies. ¿Acaso no ves todavía que esa es precisamente la dirección que Alláh quiere que tomes? Pero no dejes todavía de pensar, porque nada de lo que ocurre, por insignificante que parezca, es ajeno a la voluntad de Alláh y por ello de cuanto ocurra debemos extraer enseñanzas. Piensa que llevas más de un año en este desierto y otro pudo haberte encontrado antes o que yo mismo pude no haberme extraviado en la tormenta de arena que me separó de mis compañeros y me permitió encontraron o incluso pude haber quedado extraviado para siempre o encontrado otra ruta que no me llevara a tomar contacto con vuestra caravana. Y sin embargo, la tormenta apareció de improviso, me perdí en ella, sobreviví donde tantos otros has perdido sus vidas y después, casi a punto de extraviarme en la noche, os hallé porque vuestro fuego brillaba en el horizonte con la misma claridad con que la estrella de Suhail lo hace en el cielo del Islam. Oyeme lo que interpreto de todo esto. Alláh te muestra a Suhail y te recuerda la tradición árabe de que el Islam florecerá allá donde sea visible el brillo de Suhail. Viaja, pues, hacia el Occidente mientras el fulgor de Suhail te ilumine y sienta tu casa para que los designios de Alláh se hagan realidad (46). Allí estaban las concubinas y mujeres de Yusuf, pero también la madre de sus hijos, Umm Utman y sus hijas A´isa y Maruan. La mirada de espanto que había en los ojos de todas ellas me trajo a la mente el recuerdo de mis hermanas dejadas a su suerte en manos de los abbasíes cuando me vi obligado a confiar mi vida a las aguas del Eufrates. Pensé que un príncipe que desea disputar el poder a un sangriento usurpador no puede caer en el error de recurrir a los mismos métodos que su oponente, de tal forma que el pueblo no fuera capaz de apreciar diferencia entre uno y otro. Umm Utman me observaba altiva, convencida de antemano de cual iba a ser su suerte y la de sus hijas y nada dispuesta a humillarse ante su verdugo. Aquella mueca de suficiente superioridad fue lo que me decidió. Con voz suave, pero llena de autoridad, ordené a Badr que cuidara personalmente de que aquellas mujeres fueran atendidas y alojadas con la dignidad que Umm Utman merecía. Que estaban bajo la protección del Emir Abd al-Rahman y que le hacía responsable de que no sufrieran mal ni daño alguno de los soldados. A los kalbíes les dije que se acercaran al día siguiente por donde el pagador del ejército y que serían indemnizados de mi quinto del botín (165). Gocé de dos años de relativa tranquilidad, durante los cuales tomé una serie de decisiones encaminadas a reforzar las bases de mi poder. Estaba dispuesto a respetar todos los compromisos adquiridos por Badr pero dudaba de que ello bastara para frenar las ambiciones de los kalbíes. Sabía que su apoyo se había debido más al odio que sentían por los qaisíes en general y por los fihríes en particular, que por afección real a la causa de los Banu Omeya. Tarde o temprano despertarían sus apetencias de poder y les llevarían a chocar conmigo. Entonces yo sería el odiado qaisí origen de sus desgracias. Propicié, pues, la inmigración de nuevos contingentes de sirios a al-andalus y mis enviados recorrieron las tierras de Ifriqiyya, el Magrib, Misr, y arabia en busca de clientes y libertos de mi familia a quienes invitar a que sentaran sus tiendas en la tierra donde ondeaba señorial la blanca enseña de los Banu Omeya. Ello me permitió reunir en torno mío a un puñado de espadas fieles a mi persona por los lazos de la sangre y la hospitalidad. Incluso tuve el inmenso placer de comprobar que no eran ciertas las noticias acerca de la total extinción de los Banu Omeya con excepción mía. Con cincuenta jinetes omeyas que habían permanecido ocultos en Palestina llegó el hijo de mi tío ´Umar ibn Walí, mi primo Abd al-Malik ibn ´Umar, quien tan impagables servicios habría de prestarme en el futuro y al que nombré walí de Isbiliyya para tener garantizada la ruta por el wadi al-Kebir hasta el mar. Pero con él llegó otro motivo de alegría, éste sí sorprendente y totalmente impensado, en forma de fuerte mocetón de ojos acerados. Cuando dejé a los míos lanzándome a las aguas del Eufrates y poniendo mi suerte en las manos de Alláh tan sólo los insignificantes a los ojos del califa abbasí lograron conservar la vida. Entre éstos había una esclava irania, que ni siquiera destacaba por su belleza, que formaba parte más de su carácter que de su físico, la cual se cuidó mucho de revelar a sus captores como en sus entrañas germinaba la semilla del odiado fugitivo. Ni tan siquiera yo tuve ocasión de llegar a saberlo. Su hijo, Sulayman, eran tan alto como su padre cuando temblé al estrecharle por primera vez contra mi corazón (168-169). Cuatro fuertes nubios entraron y depositaron a mis pies un largo y al parecer pesado envoltorio. Otros dos les seguían llevando sendos cojines sobre los que había algo que los invitados no llegaron a identificar. Seguidamente y fuertemente maniatados, fueron introducidos en el salón los dieciséis jefes del clan que habían apoyado al pretendiente, a los que se hizo arrodillar frente a mi persona. Puesto en pie les reprendí con las más duras palabras, sobre todo, por la muerte de insumisión a los designios de Alláh que habían demostrado con su conducta, pues si está escrito que nada ocurre ni deja de ocurrir que no responda a su voluntad y ellos habían sido vencidos en el campo de batalla y se encontraban allí encadenados, era porque tal era la voluntad de Alláh, no la mía. Les dije que yo había sido muchas veces clemente, pero que, cuando la clemencia supusiera ignorar los designios de Alláh, no pensaba ser yo, su sirvo más devoto, quien cometiera semejante herejía. Y no sólo eso, tampoco estaba dispuesto a consentir que nadie lo hiciera ni en ese caso ni en cualquier otro que en el futuro se pudiera presentar. Quien con las armas intentara ir contra los designios indiscutible de Alláh conjurándose contra mi persona, por las armas recibiría inexcusablemente el castigo del Grande, el Único (177). Más al norte, fuertes vientos de sangre y destrucción llamaron mi atención hacia un problema que tiempo atrás había dejado sin resolver y que ahora resurgía con mayor fuerza. Tras la muerte del que se llamaba rey de los astures, Alfonso, su hijo Fruela se había hecho con el poder después de vencer la oposición de su hermano Vimarano, al que había dado muerte con sus propias manos. El tal Fruela, lejos de modificar la actitud de su bárbaro padre, había insistido en ella y sus incursiones de exterminio y desolación más allá de sus montañas y al norte del Duero se habían multiplicado al amparo de la impunidad que le daba mi dedicación a los problemas que me sujetaban en Córdoba. Había creado un verdadero desierto, un colchón defensivo entre sus montañas y mis ejércitos, y conseguido eso se había lanzado a la expansión de su territorio por los flancos. Gallegos por un lado y vascones por el opuesto, sabían de sus apetitos y de la fiereza de sus hombres que no daban cuartel. Pero entonces, seguro ya de mi fuerza en el corazón de al-Andalus, entendí que debía poner coto a ambos ambiciosos antes de que la enfermedad se convirtiera en epidemia. Yo mismo empuñé la espada al frente de mis hombres contra Saqiya ibn Abd al-Wahid con el que guerreé durante varios años, mientras encomendaba a mis mejores generales el cortar de raíz las algaras del rumí (180). La mujer que tenía frente a mí apenas había salido de la adolescencia pero la mirada que había en sus ojos tenía poco de la indecisión y el temor de una niña. La había visto llegar desde el ventanuco del torreón en que Badr me había dispuesto un alojamiento llevando por toda escolta un anciano cuyos ojos despedían un odio de intensidad sólo comparable al amor que derramaban al posarse en su niña. Ambos vestían una larga túnica de piel curtida sin mangas, cerrada hasta el cuello y sujeta a la cintura con un cordón de cuero trenzado. Calzaban abarcas sobre las tiras de lana que envolvían sus pies y ella disimulaba sus rasgos de mujer bajo un capuchón de mallas metálicas del que se escurrió una larga cabellera rojiza al quitárselo. Una camisa grisácea cubría sus brazos saliendo por la abertura de la túnica pero supuse que poco más debía llevar debajo..., si lo llevaba. Al mirarle a la cara vi en sus ojos que había adivinado mis pensamientos, pero en ellos seguía habiendo más orgullo que desafío, más admiración que miedo, más curiosidad que respeto. Badr me informó que se llamaba Adosinda. Princesa astur, hija de Alfonso y hermana de Fruela, odiaba a su hermano por haber dado muerte a Vimarano, al que adoraba, y le despreciaba por haber contraído matrimonio con una cautiva vasca llamada Munia, de la que temía pudiera tener un hijo que pretendiera ocupar el trono de los astures. Estaba dispuesta a todo para conseguir arrebatar el trono a su hermano y lo más importante es que sus agravios eran compartidos por muchos nobles de su pueblo que hacían causa común en torno a un tal Aurelio. Los espías de Badr habían averiguado que la conjura estaba madura a falta tan sólo de un apoyo determinante frente a la posible reacción de los pocos nobles que pudieran mantenerse fieles a Furela. Mi buen hermano la había convencido a ella y también a Aurelio de que el amir de Córdoba podía ser el apoyo que buscaban con la condición de que aceptaran la paz bajo mi protección. Ambos habían visto buenas las razones de Badr pero querían oírlas confirmadas de mis propios labios y no era cuestión de que fueran a Córdoba. Me hacía gracia la seriedad con que aquella hembra me hablaba de su trono y de su reino, refiriéndose a aquellas insalubres montañas en que malvivían ese montón de pelagatos de los astures pero no dejaba de admirarme la frialdad decisión con que ofrecía acabar con la vida de su hermano a cambio de mi apoyo para Aurelio. En cualquier caso, la oferta era muy buena para mí y, aunque disimulando, logré mejorarla arrancándole la promesa de que mientras durara el reinado de Aurelio, los astures no dejarían las montañas para asolar la llanura y renunciarían a sus ansias expansionistas por Galicia y el país de los vascos. Decidí posponer mi respuesta al día siguiente, más que nada para dar más valor a mi poder, y no me sorprendí demasiado al recibir la visita de Adosinda en mi cámara una vez que todos estuvieron descansando. Era evidente que no era persona a la que le gustara dejar las cosas en el aire y me demostró cumplidamente que no sólo había un cerebro y mucha ambición en aquella cabeza sino también que debajo de sus vastas túnicas la piel de las astures seguía siendo tan blanca y suave como yo recordaba de mis felices días en Tlemcem (183-184). Tras la partida de Adosinda y su escudero permanecimos en el castillo diez días más. Al décimo vimos aparecer tres jinetes por la vega a los que vigilamos mientras subían hasta las ruinas. Una vez en ellas y cuando desmontaban mis esclavos cayeron sobre ellos y les dieron muerte antes de que supieran qué ocurría. Adosinda y Aurelio ya tenían el camino libre. Los nobles que hubieran podido apoyar a Fruela habían muerto llevados a aquella celada. Yo ya había cumplido la primera parte del pacto. Ahora les tocaba a ellos. Un mes después, estando en Saraqusta haciendo los preparativos para volver a Córdoba, me llegó la noticia. El rey de los astures, Fruela, había sido asesinado por sus propios nobles quienes habían elegido su sucesor a Aurelio y éste ofrecía la paz al emir. He de reconocer que el éxito del sistema me entusiasmó y, harto de derramar la sangre de buenos musulmanes por someter a los bereberes, me decidí a utilizarlo con Saqiya ibn Abd al-Wahid. Tardé un poco más, me resultó más caro y algo menos placentero pero, un año después, el fanático hijo de Fátima era asesinado por uno de sus propios compañeros bereberes comprado por Badr. Y, muerto el perro, se acabó la rabia. Los bereberes, faltos de un santón que canalizara y excitara su fanatismo hacia la yihad contra el emir, volvieron a sus jaimas y a sus rebaños, como si aquellos terribles años nunca hubieran existido. Por fin. Tras muchos años de luchar, había conseguido llevar a la Dar al-harb más allá de las fronteras de al-Andalus eliminados o controlados mis enemigos, el emirato había dejado de ser la casa de la guerra para pasar a lo que debía ser, la casa de la paz, el hogar de los musulmanes, ¡la dar al-Islam! Ahora sí, podía dedicarme a la tarea de estructurar políticamente el emirato (185-186). Por lo visto, y según me informó Badr, unas semanas antes uno de nuestros barcos que hacía la ruta de Sicilia descubrió por casualidad, al recalar en un islote deshabitado en busca de agua, un navío rumí anclado al amparo de una caleta cuyos tripulantes dormían, posiblemente fatigados tras ardua lucha contra una tormenta de la que todavía se apreciaban las huellas en el aparejo, confiados en la seguridad de que nadie había de cruzar por tan apartado paraje. La pasmosa facilidad con que se les presentaba la presa incitó a mis hombres a abordarla. Grande fue la sorpresa del capitán cuando, entre los tripulantes de aquel bajel que resultaron muertos en la refriega, encontró un cadáver con vestiduras propias de un musulmán y rasgos marcadamente árabes. Nada podía decir el muerto y los marineros apresados tan sólo pudieron aclarar que los habían recogido en Marsella, a cuyo puerto acudió acompañado por un grupo de nobles del rey Carlos que le daban escolta y le trataban con gran deferencia, y que pensaban que iba a ser desembarcado en el puerto de Sidón con el que los bajeles de Carlos tenían habitual contacto, dadas las buenas relaciones que en aquellos tiempos unían al rey de los Ifrany y al califa de Bagdad, al tener ambos como enemigos a los bizantinos. Sin embargo, el muerto llevaba en un dedo un anillo que lo identificaba como enviado personal del califa y entre sus pertenencias se hallaron una serie de papeles que permitían hacerse una idea de los que llevaban entre manos aunque no de los detalles. Fue ´Umayr ibn Sa´id quien, enviado por Badr, se infiltró en los lugares apropiados y nos facilitó las piezas que nos faltaban para completar el rompecabezas. ¡Y no habría de ser ese su principal servicio! (195). Eso no lo podían saber Carlomagno y Sulayman cuando miraban las puertas cerradas de Saraqusta y sus adarves poblados de gentes armadas. Carlomagno se daba entonces cuanta de que había venido con un ejército tan inútil como peligroso. Un gran ejército apto para la lucha en campo abierto pero sin los medios para afrontar un sitio que no esperaba. Claro que tales medios se podían fabricar sobre el terreno, muchas otras veces lo había hecho, pero tal cosa necesitaba de bastante tiempo y era aquí donde entraba el otro factor desnimador: el ejército era demasiado numeroso, demasiado difícil de alimentar de alimentar durante mucho tiempo fijo en un sitio. Aun así, quizás estos condicionamientos no hubieran bastado por sí solos para echar atrás a Carlomagno, un hombre de cuyo arrojo tengo sobradas noticias, pero sí hubo otro factor decisivo. El que no se cumpliera en Saraqusta lo prometido por Sulayman le hizo temer que el resto de sus promesas tampoco fueran ciertas. Que ni hubiera escuadra abbasí en el sur ni aliados en Tudmir ni la sumisión de Lérida y Barcelona. Es más, pensó que todo podía ser una trampa y que un poderoso ejército cordobés se aprestaba a atacarle por la espalda o a cortarle la retirada a Ifrany cerrando los pasos de las montañas, para vencerle por hambre y frío en el invierno no tan lejano. A fin de cuentas, era perfectamente posible que el emir tuviera sobre Yfrany la misma ambición que él sobre al-Andalus y una buena forma de asegurar una campaña victoriosa al verano siguiente consistiría en acabar con él y sus mejores hombres en una celada previa. Carlomagno decidió no correr el más mínimo riesgo. Ordenó que cargasen de cadenas a Sulayman e inició el regreso en busca de los pasos de las montañas antes de que los cerraran los fríos. Pese a sus temores, nadie molestó al rey de los Ifrany en su camino de regreso, aunque la lentitud con que el gran ejército se movía propició el que los fríos vientos del norte hicieran ya mella en la carne de sus soldados, cuando la larguísima y estrecha fila de hombres, bestias, carromatos, cautivos y botín se introducía con dificultad en las angosturas del desfiladero de Roncesvalles. Cuando todo el ejército hubo entrado y ya la vanguardia embocaba la salida, sobre los fatigados hombres de la retaguardia de Carlomagno se derrumbaron las alturas, sepultando a gran parte de ellos en un mar de rocas y los supervivientes vieron con terror abalanzarse sobre ellos a una horda de hombres vestidos de pieles que armados de mazas y hachas, dieron muerte a todos sin la menor piedad, arrebatándoles el botín que llevaban y poniendo en libertad a sus cautivos, excepto a Sulayman. Los guerreros vascos de las montañas habían accedido a colaborar con ´Umayr ibn Sa´id si bien, más por reconocimiento al emir a quien agradecían haber frenado años antes a los astures que invadían sus territorios, que por afección a los antecedentes visigodos de la familia de ´Umayr con lo que no les habían unido precisamente muy buenas relaciones (199-200). -Cuando yo muera es así como quiero que hagas mi inhumación. Dormiré en un jardín, en medio de los granados y al azahar. Reuniréis sobre mi cabeza margaritas y mirtos, claveles y amapolas, y azucenas del color de la mar, como alegra y olorosa mortaja. En mi cabeza pondréis un turbante de palmeras. ¿Qué mejor turbante que su querida y solitaria palmera, pensó Al-Hakam? y puso todo su empeño hasta convencer a su padre que era en la Rusafa y no en el alcázar donde debía reposar Abd al-Rahman, Una vez las parihuelas en el suelo, fue Badr quien tomó solícito en sus brazos el cuerpo de su compañero y, sin consentir ayuda de nadie, saltó con él al interior de la fosa donde lo depositó con esmero, casi con mimo, recostando sobre su lado derecho y mirando hacia el Oriente, hacia la Meca. Entre abrazos y besos, le colocó suavemente la palma de la mano bajo la mejilla y, luego, con un hondo y ronco suspiro, salió de agujero. Aún permaneció allí un instante quieto. Compraban cómo los siervos construían la bovedilla de ladrillo que cerraría el mausoleo a una altura suficiente para que Abd al-Rahman pudiera incorporarse sin incomodidad el día que los ángeles del cielo vinieran a llamar a su cuerpo para que acudiera al juicio final, al lugar donde estaría esperándose su alma para, de nuevo juntos, recabar el último examen de su señor Alláh, el Clemente, el Misericordioso. Satisfecho por fin, Badr se alejó y si situó junto a al-Hakam con los ojos tristes y totalmente nublados (220). Tres días más tarde, siguiendo la costumbre astur, Vermudo era ungido rey en la iglesia de Santa María y recibía juramento de fidelidad de todos los nbles junto a la tumba del rey al que sucedía Mauregato. Allí, en presencia de toda la corte, el Beato de Liébana entonó un canto fúnebre en memoria de Mauregato y exaltando a los reyes astures. A Alfonso se le quedó especialmente grabada aquella bella imagen del apóstol de Cristo, Santiago, cabalgando un blanco caballo junto a que llevaba por el cielo a Mauregato hasta el celestial trono. No era mala idea aquella. Las gentes, asustadas y agobiadas por el poderío de Córdoba estaban necesitadas de algo mejor que la buena voluntad de un rey para sentir renacer sus ilusiones y, sobre todo, su coraje para luchar. Uno de los apóstoles favoritos de Cristo combatiendo a su lado, codo con codo, desde un celestial caballo blanco, podía ser ese algo que presentía hacía falta. Miró a Vermudo que iniciaba el desfile hacia su residencia. Tendría que hablarlo con él (228). Como me lo contaron, lo he expuesto. Es posible que algo se me haya olvidado e incluso que algún detalle no sea exactamente lo que al amor de la lumbre tantas veces me contó mi padre, ´Ubada ibn al-Hasan, quien a su vez lo había oído del suyo a quien se lo contó también su padre y a éste su abuelo y a éste el suyo a éste... Es casi seguro que algún nombre no sea el que le corresponda y que algún acontecimiento lo haya permutado en el tiempo. Pero la memoria de un niño, aunque buena, es fantasiosa y capta más el detalle llamativo que el contexto global, de forma que luego, a menudo, le resulta difícil situar este detalle que tan claro tiene en su mente en ese preciso día y año en que ocurrió y en esas concretas menos que lo hicieron o esos específicos labios que los pronunciaron. Mas que nadie dude de que lo que he contado es la verdad, porque en esencia es lo que me contó mi padre y ´Ubada ibn al-Hasan no dijo una sola mentira en su vida. ¡Que Alláh le tenga en la gloria! Así fue la historia del emir Abd al-Rahman. Un hombre que encontró una tierra en que rumiar su soledad y que hizo de ella, para él y sus hijos, un verdadero hogar. Por supuesto que tras su muerte siguió la vida. ¡No ha de continuar! Y que se hicieron realidad muchas de las cosas acerca de las cuales previno a su nieto al-Hakam. Le sucedió como emir su hijo Hisham contra el que, efectivamente se rebeló su hermano Sulayman tras buscar el apoyo de Abd-Alláh. Y al-Hakam recordó los consejos de su abuelo y se apoyó en la fidelidad de Badr y en el fuerte brazo de Tammam y en la espada de Abd al-Malik ibn ´Umar, consiguiendo recobrar el respaldo de Abd Alláh y desterrar más allá del mar al desagradecido Sulayman. Y, pesa a su bondad, llevó la guerra Hisham a las montañas de los astures, venciéndoles aquí y allá hasta que, cubierto de vergüenza, Vermudo se vio obligado a abdicar siendo elegido rey de los astures el joven Alfonso al que los suyos llamarían el Casto. Pero cuando su padre murió, tras ocho años de feliz reinado entre el llanto y el pesar de los musulmanes, al-Hakam no supo o no pudo seguir los consejos de su abuelo abd al-Rahman. Muerto Badr, enterrado Tammam, viejo y débil Abd al-Malik ibn ´Umar, su tío Sulayman volvió a al-Andalus para tratar de disputarle el poder y mucho le costó vencerle y conseguir que su cabeza rodara por el suelo bajo la espada del bereber Asbag. Pero hubo también de luchar contra su primo, Sahib al-Sawa´if, el hijo de Abd Alláh, quien sin embargo y con el tiempo, llegó a ser su mejor y más fiel general, el que guió sus tropas para enfrentarse nuevamente a Toledo en rebelión, quien con su espada sofocó la revuelta del arrabal. Los fuegos que recorrieron al-Andalus impidieron a al-Hakam vigilar como le había prevenido su abuelo y, mientras él daba la espalda al norte, Alfonso y sus astures salían feroces a correr las llanuras hasta el Duero y decidían no volver ya a las montañas nunca más. Y murió al-Hakam, porque todo lo que nace ha de morir, pues esa es la voluntad de Alláh, tras ventiséis años de gobernar y le sucedió su hijo, al que en honor a su abuelo había llamado también Abd al-Rahman, pero ibn al-Hakam y no ya ibn al-Mu- ´awiyya. Y reinó este Abd al-Rahman durante treinta años, dicen que dominado por su al-faqí, Yahyá, aseguran que bajo el poder de su esposa, Tamb, incluso hay quienes afirman que guiado siempre por su eunuco, el muladí Nasr. Lo cierto es que tuvo que luchar también contra el astur Alfonso pero que en su tiempo llegó a Córdoba el músico del Irán, Ziryab, y que él revolucionó la pequeña corte del emir con las costumbres y modas del lejano Bagdad que trajo en sus alforjas. Los hombres dejaron de llevar el cabello largo como las mujeres y cortado en dos por una raya en medio de la cabeza, para recortarlo y perfumarlo. Ya nadie usó en comida importantes vasos de metal y manteles de hilo sino de fino cuero y transparente cristal. Los vestidos, las comidas, las diversiones y la música, todo vino a cambiar y sentó las bases para que la corte de Córdoba fuera lo que escrito estaba que debía ser. Y venció una vez más Abd al-Rahman a los toledanos, y vio con alegría enterrar al fiero Alfonso, consiguiendo con su sucesor Ramiro la paz, aunque ya su hijo Ordoño volviera a las andadas e intentara repoblar León, mientras una extraña pasión llevaba a la muerte a los cristianos de Córdoba y de muchos lugares del Islam hasta el punto de forzar al emir a cambiar la Sari´a y ordenar que ni fuera muerto el infiel que ofendiera a un musulmán cuando fuera claro que con ello buscaba el tormento de forma deliberada. Y murió un feo día Abd al-Rahman ibn al-Hakam dejando el emirato en manos de su hijo Muhammad. Reinó Muhammad treinta y dos años en cuyos inicios tuvo que sofocar totalmente la rebelión de Toledo que a su padre tan desagradablemente sorprendió y luchar con Ordoño, aliado falaz de los toledanos, al que logró en el campo de batalla derrotar aunque no tuviera igual suerte con su hijo y sucesor Alfonso al que llamaron el Magno y que durante casi cincuenta años había de ser el terror del Islam, aprovechando las luchas intestinas en al-Andalus para repoblar toda la zona del Duero y avanzar mucho más allá. Pero quizás lo más esencial de esta época fue que ella vio levantarse a gentes que habían sido fieles, como los Banu Qasi de Saraqusta, como los muladíes de ´Umar ibn Hafsum en el nido de águilas de Bobastro. No se lo dejó fácil Muhammad a su hijo Al-Mundir pero poco había de durar que, apenas dos años después, moría tas una operación. Hay quien dice que por estar la lanceta del médico envenenada por orden de su hermano Abd Alláh. En cualquier caos, fue emir Abd Alláh durante veinticuatro años que pasó guerreando contra los muladíes de ´Umar ibn Hafsun y contra los cristianos de Alfonso el astur, mientras veía temeroso extenderse por Ifriqiyya y ganar Qayrawan el fanático poder de los fatimíes cuyo jeque, Al-Mahdi, llegó a nombrarse califa e independiente de Bagdad. Fue su única alegría ver marchar delante de él hacia los oscuros mundos de las tinieblas el feroz Alfonso y como éste dividía felizmente sus fuerzas partiendo el reino entre sus hijos, Fruela en las montañas astures, García en las repobladas llanuras del Duero cuya capital era León y Ordoño en las brumosas tierras de Galicia. Además, a los astures les había salido un pequeño reino respondón junto al valle del Ebro, donde un tal Sancho Garcés se negaba a reconocer su autoridad ofreciendo posibles ventajas a Córdoba. No pudo Abd Alláh poner orden en al-Andalus pero sí supo ver donde estaba quien habría de hacerlo. Cuando Abd Alláh se sintió morir, no designó como sucesor a su hijo Muhammad, sino a su nieto de veinte años de edad, el tercer Abd al-Rahman, el que sería llamado al-Nasir li-din i Iláh, el que combate victoriosamente por la religión de Alláh. Abd al-Rahman sería el último emir omeya de al-Andalus. Aplastó a los muladñies en lucha sin cuartel. Tras unos primeros encuentros desgraciados, derrotó, frenó e hizo retroceder a los cristianos del norte hasta tenerlos bajo su férrea bota. Entró a sangre y fuego en el territorio de los fatimíes alejándolos hacia el oriente y rompió definitivamente con Bagdad convirtiéndose en amir al-muminim o príncipe de los cryentes. Abd al-Rahman al-Nasir li-din i Iláh habría de ser el primer califa de córdoba y llevar a al-Andalus hasta cumbres que nunca soñó, hasta las puertas donde giran los batientes del futuro y donde se decide lo que ha de ser y lo que no. Él llevó a al-Andalus hasta el umbral de lo que pudo ser...., y después no fue. Pero esa... ¡Esa es ya otra historia! (235-238).
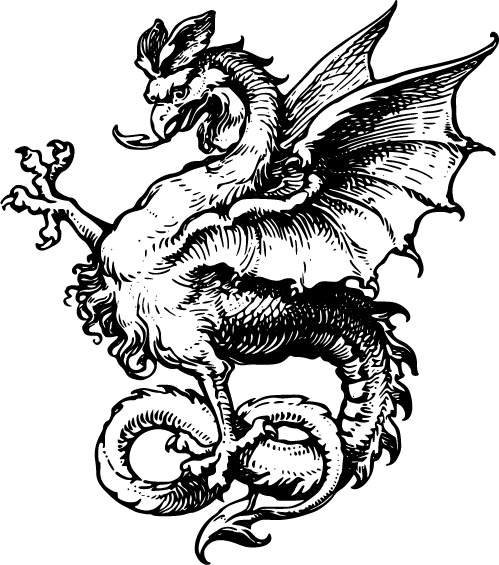 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P