 )
El manuscrito de piedra
Madrid, Alfaguara, 2008
Luis García Jambrina nació en Zamora en el año 1960. Es doctor en Filología Hispánica y Experto en Guión de Ficción para Televisión y Cine, y trabaja como profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Salamanca. También es crítico de poesía en el suplemente ABC de las Artes y las Letras y Director de los Encuentros de Escritores y Críticos de las Letras Españolas en Verines. Sus dos novelas han sido elegidas por el Fundación Germán Sánchez Ruipérez para un proyecto de investigación sobre el uso del libro digital.
Oposiciones a la Morgue y otros ajustes de cuentas(1995) Relatos
Muertos S. A. (2005) Relatos
El manuscrito de piedra (2008) V Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza 2009 y Finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León.
El manuscrito de nieve (2010)
En tierra de lobos (2013)
La sombra de otro (2014)
El manuscrito de fuego (2018)
El 20 de septiembre de 1497, fray Tomás de Santo Domingo es asesinado delante la catedral de Salamanca. De regreso de sus vacaciones de verano, Fernando de Rojas recibe de Diego de Deza el encargo de investigar el crimen: la llega del príncipe Juan es inminente, y nada debe disturbar una estancia que se pretende beneficiosa tanto para Salamanca como para su Universidad. En medio del clima de terror instaurado por la Inquisición y donde no faltan voces que se alzan en contra de la Corona, Rojas averiguará que el asesino de fray Tomás, posiblemente un estudiante, ha dejado su tarjeta de visita: una marca en el rostro y una moneda bajo la lengua. Las mismas señales que hallará en el cuerpo del príncipe Juan, envenenado en la Casa de Mancebía, y en el cadáver de Alicia, la prostituta encargada de matar al heredero. Aún sabiéndose seguido, Rojas seguirá las pistas que el criminal va dejándole, a modo de reto, hasta la cueva de Salamanca, donde descubrirá que en el subsuelo de la ciudad late otra urbe que sirve de refugio a los criminales, a los judíos y a los críticos frente a la política de la monarquía. Allí también es donde se oculta Celestina, instigadora de los crímenes, e Hilario, su brazo ejecutor. Y si bien Rojas salvará la vida gracias a la intervención de sus amigos, la verdadera causa de la muerte del príncipe será callada para siempre.
Novela histórica Novela policiaca
Malleus Maleficarum Divina Comedia Fernando de Rojas Dominicos-Franciscanos Santa Inquisición-Autos de Fe-Antijudaísmo Limpieza de sangre Medicina-Venenos Descubrimiento de América Muerte del príncipe Juan Metaliteratura La Celestina Salamanca (mundo universitario, leyendas, etc.)
Fragmentos extraídos de la edición de Madrid, Santillana-Punto de lectura, 2010 (4ª ed. en este formato, la 1ª es de 2009)
Álvarez Méndez, Natalia, «La ciudad en la narrativa de Luis García Jambrina: espacio literario y ámbito simbólico», en Carmen Morán Rodríguez (ed.), Los nuevos mapas. Espacios y lugares en la última narrativa de Castilla y León, Valladolid-New York, Cátedra Miguel Delibes, 2012, pp. 28-41.
Barrio Olano, José Ignacio, «La Celestina y El Lazarillo en El manuscrito de piedra y El manuscrito de nieve, de Luis García Jambrina», Revista de Humanidades, 28 (2016), pp. 11-22.
Crespo Vila, Raquel, «La Edad Media como escenario criminal posmoderno», en Javier Sánchez y Álex Martín (eds.), El género eterno: estudios sobre novela y cine negro, Santiago de Compostela, Andavira, 2015, pp. 165-172.
Huertas Morales, Antonio, «El pasado se viste de negro: Fernando de Rojas, pesquisidor. Entrevista a Luis García Jambrina», Cuadernos de Aleph, 4 (2012), pp. 165-172.
Merlo, Philippe, «El manuscrito de piedra de Luis García Jambrina o cómo llevar a su apogeo el manipular y el seducir», en Philippe Merlo (dir.), Le créateur et sa critique 2: Manipuler et Séduire, Saint-Étienne, Université de Saint-Étienne, 2010, pp. 41-58.
Mezquita Fernández, María Antonia, «La influencia de la novela negra americana en tres novelas españolas de ficción criminal histórica», Anuario de Estudios Filológicos, XXXV (2012), pp. 151-165,.
Navarro Durán, Rosa, «Escrito en piedra con miniaturas literarias», Ínsula, 753 (2009), pp. 17-19.
Rodríguez Pequeño, Javier, «Espacio real y referente literario: El manuscrito de piedra de Luis García Jambrina», en Carmen Morán Rodríguez (ed.), Los nuevos mapas. Espacios y lugares en la última narrativa de Castilla y León, Valladolid-New York, Cátedra Miguel Delibes, 2012, pp. 15-27.
Sáez Pascual, M.ª Victoria, «El componente enigmático de La Celestina y la audacia imaginativa de Juan Carlos Arce: poderosos alicientes para jóvenes lectores», en Felipe Blas Pedraza Jiménez, Gemma Gómez Rubio, Rafael González Canal (coords.), La Celestina, V centenario (1499-1999), Cuenca, Universidad Castilla-La Mancha-Cortes de Castilla-La Mancha, pp. 511-518.
Dominico catedrático de Prima de Teología en el Estudio General de Salamanca, donde sus famosas lecciones le valieron el nombramiento de consultor del Santo Oficio. Fray Tomás es un hombre intransigente en sus discursos, si bien, entregado a la sodomía, no está libre de pecado. Sus prédicas provocaron que Celestina fuese empicotada por hechicera, y se convirtió en la primera de sus víctimas.
Desde niño, Rojas se ha sido consciente de su diferencia, tanto por su sed de saber como por su pertenencia a una familia conversa. En 1488 defendió a su padre, acusado de judaizar, por lo que quedó comprometido para siempre con el Santo Oficio. Aunque ingresó en San Bartolomé por recomendación, aprovechó para estudiar leyes, medicina, teología y astrología, y dedicaría toda su vida al estudio.
El obispo salamantino, cuya pureza de sangre es puesta en entredicho, es un hombre ambicioso que no renuncia a la intriga para lograr sus propósitos. Aprovechará la venida del príncipe Juan para intentar consolidar los vínculos entre Corona y Universidad, aunque su enfermedad hará que se cuestione su labor como tutor, y le pedirá a Rojas, del que es protector, que calle la verdadera causa de su muerte. Él debía ser la última víctima de Celestina.
Dominico herbolario de San Esteban. Aunque fue teólogo, se sabe díscolo, y ante el excesivo rigor con el que son juzgadas las visiones disidentes, prefiere dedicarse a la botánica, ocupación que no siempre es entendida y respetada. Aunque entretenido con el cultivo de las nuevas especies traídas por Colón, colaborará con la investigación de Rojas, y su intervención será providencial para salvarle la vida.
El discípulo de Pedro de Osma aparece rodeado de los sectores descontentos con la política de los Reyes Católicos, por lo que existen sospechas sobre la participación en la muerte del príncipe. Se presentará a la Cátedra de Prima de Teología, siendo abucheado en su intervención. Rojas descubrirá que es miembro de una Academia imagen de la platónica que pretende enfrentarse a la Corona.
El príncipe es conocido por su fanatismo religioso y su carácter caprichoso e infantil, contrario a la formación que ha recibido. Indisciplinado, libidinoso y acostumbrado a urdir crueldades, a pesar de su debilidad no querrá atender a ningún consejo. Su vida ha estado marcada desde el inicio por los malos augurios, hasta el punto que Rodrigo de Basurto pronosticará su muerte en Salamanca.
Antiguo bachiller amigo de Rojas y abogado protector de los conversos. Juanes someterá a Rojas a una prueba para saber su grado de implicación frente a los desmanes de la Inquisición, y ambos se retomarán su relación. Marchará a Amberes, donde se casara con su amada Ruth, y donde, bajo el pseudónimo de Alonso de Proaza, editará La Celestina. Junto a su esposa, acabará regresando a Castilla.
La decisión de realizar una Mancebía y las prédicas de fray Tomás provocaron que su acomodada situación como regente de un burdel se trocara en penuria y persecución. Empicotada y condenada a muerte, tuvo que huir a la cueva de Salamanca, donde, a pesar de su ceguera, urdirá la muerte de sus perseguidores. Aprovechó el odio de Hilario para sus planes, pero el joven se rebelará y la asesinará.
Uno de los fámulos del Colegio de San Bartolomé, que compagina sus estudios con las labores de criado. A pesar de mostrarse preocupado por Rojas y de salvarle una vez la vida, Hilario es el brazo ejecutor de Celestina. Desheredado porque su padre lo cree bastardo, Hilario es un pozo de odio y rencor que acudió a Salamanca buscando convertirse en alumno del Diablo. A su pluma se debe el primer auto de La Celestina.
Antigua pupila de Celestina. Sabela, que vivía casi independiente realizando sus labores, se vio impelida a trabajar a la Casa de Mancebía. Cuando Rojas la conozca, se enamorará de ella, pues es la única mujer que ha logrado despertar su interés desde el desengaño de un amor anterior. El bachiller querrá protegerla, pero será ella quien acabe ayudándolo. En casa de unos parientes suyos Rojas pondrá fin a La Celestina.
Discípula de Celestina. Alicia se mantendrá al lado de Celestina aún tras su caída en desgracia, pasando a ser su única alumna. La vieja alcahueta la engañará y la utilizará para que le aplique al príncipe Juan el ungüento que acabará con su vida. Cuando sepa la verdad, se mostrará aterrorizada, y amenazará a Celestina e Hilario con denunciarlos, pero a pesar de escapar de la cueva, Hilario la encontrará y la asesinará.
Franciscano antiguo maestro de Rojas en el Estudio General. Tras jubilarse de su cátedra, fray Germán se dedicó al estudio de la brujería, con la intención de rebatir lo que considera sólo supersticiones y habladurías, si bien acabará cambiando ligeramente su perspectiva. A pesar del tiempo transcurrido, colaborará en las pesquisas de Rojas, explicándole sus conocimientos sobre la cueva de Salamanca.
Un año más, tras unas cortas vacaciones de verano en su pueblo de origen, Fernando de Rojas volvía a Salamanca con el propósito de proseguir sus estudios. Antes de cruzar con su mula el puente romano, se detuvo un momento para contemplar la ciudad al otro lado del río. Casi enfrente, mirando un poco a la derecha, comenzaba la cuesta que, tras pasar por delante de la Cruz de los Ajusticiados y atravesar la puerta del Río, llevaba hasta la Iglesia Mayor o de Santa María de la Sede, en la que destacaba su original cimborrio coronado por una veleta con forma de gallo, símbolo de la Iglesia vigilante, que cuadraba muy bien con ese aire de fortaleza que tenía el edificio, gracias a sus almenas y a su torre mocha. Pero, a pesar de ser la catedral, no era tan grande como se esperaría de una ciudad de unos veinte mil vecinos, de los que cerca de siete mil eran estudiantes, y con una Universidad tan notoria como la de Salamanca, una de las más renombradas, junto con las de París y Bolonia, de toda la Cristiandad. Lo cierto es que había ya un proyecto para construir la nueva Iglesia Mayor, mucho más grande, esbelta y airosa, pero el obispo y el cabildo, que llevaba varias décadas intentando independizarse de la jurisdicción episcopal y contaba con el apoyo de una parte de los nobles salmantinos, no terminaban de ponerse de acuerdo sobre la ubicación más idónea para el templo y las obras apenas avanzaban. No era ésa, de todas formas, la única disputa que tenía dividida a la ciudad. Aún no se había enfriado del todo el conflicto de los Bandos, que durante varios años había enfrentado a las grandes familias de la nobleza local y había puesto en peligro la continuidad del Estudio salmantino, cuando ya habían aflorado nuevas tensiones en otros ámbitos. Por un lado, estaban los que se aferraban con todas sus fuerzas a sus viejos privilegios; por otro, los que sólo pensaban en arrebatárselos y en añadir otros nuevos, sin ceder nada a cambio. Eran muchos, en fin, los que se resistían a salir de los tiempos oscuros, para entrar en una era de esplendor, la que supuestamente les ofrecía la nueva monarquía instaurada por los Reyes Isabel y Fernando, a los que el papa Alejandro VI acababa de conceder el título de Católicos. Era cierto que su llegada al poder había puesto fin al enfrentamiento entre el bando de San Benito, perteneciente a la parte más antigua de la ciudad, donde se ubicaban la Iglesia Mayor y la Universidad, y el de Santo Tomé, antes de San Martín, situado en la parte nueva, la que se extendía hacia el norte, pero su política estaba provocando nuevas disensiones. El hecho es que, a finales del siglo XV, Salamanca se había convertido en un hervidero de conflictos, lo que no quitaba para que estuviera comenzando a vivir también un momento de esplendor (17-18).
También su propia vida había experimentado grandes cambios. Hijo de conversos desde hacía cuatro generaciones, había nacido el 30 de julio de 1473, en La Puebla de Montalbán, a unas seis leguas de Toledo, donde por un tiempo vivieron sus padres. Desde muy niño, tuvo conciencia de ser diferente, no sólo por pertenecer a una familia y a una casa que siempre estaba bajo sospecha, sino también por su temprana inclinación al estudio y por su insaciable curiosidad. Aprendió a leer y a escribir con un canónigo, al que de cuando en cuando ayudaba en algunas de las labores de su ministerio. Él fue también quien le enseñó los rudimentos de la gramática latina. Gracias a la influencia de unos parientes y a la carta de recomendación de un buen amigo del canónigo, había conseguido una beca en uno de los colegios de la Universidad de Salamanca, adonde fue a estudiar con apenas trece años. En las Escuelas Menores, hizo los cursos obligatorios de la facultad de Artes. Allí amplió sus conocimientos de gramática, al tiempo que aprendía retórica y dialéctica y un poco de filosofía natural y moral, según las doctrinas de Aristóteles y sus comentaristas. También asistió a los cursos que, de vez en cuando, daba algún maestro de origen italiano sobre autores latinos. Y, a este respecto, recordaba con cierto regocijo la lectura de las comedias de Terencio, con las que se hizo muy aficionado al teatro; no en vano era el diálogo la forma de discurso que más le interesaba y apreciaba. Era tal su deseo de saber que acudía de incógnito a algunas otras clases de las Escuelas Mayores. En esa época, llegó a tener como maestro al siciliano Lucio Marineo, e, incluso, asistió a las últimas lecciones de gramática de Elio Antonio de Nebrija, antes de que éste abandonara la Universidad. No obstante, las cosas estuvieron a punto de torcerse en octubre de 1488, cuando, apenas iniciado el segundo año de sus estudios, recibió una carta de su madre que iba a cambiar el rumbo de su vida. En ella, le contaba, de forma escueta y con letra temblorosa, que su padre, Hernando de Rojas, había sido detenido por la Inquisición acusado de judaizar. Cuando Fernando terminó de leer la misiva, tuvo la sensación de que la tierra que pisaba se abría bajo sus pies, dispuesta a tragárselo. Él sabía de sobre que su padre era inocente, pero bastaba cualquier delación para que la inmensa maquinaria inquisitorial se pusiera en marcha, y, una vez que ésta comenzaba a funcionar, era muy difícil detenerla, salvo que se contara con buenos apoyos dentro de la Iglesia y las mejores credenciales. No era ésa, desde luego, la primera vez que unos falsos testigos, por envidia, codicia o resentimiento, denunciaban a alguien de su familia al Santo Oficio. Hacía sólo tres años que cinco primos suyos habían sido condenados a sufrir la humillación pública de la reconciliación. De modo que se fue a hablar con el maestrescuela de la Universidad, del que sabía que le tenía en gran aprecio, para pedirle consejo y amparo. Como resultado de sus gestiones, consiguió cartas de favor de fray Diego de Deza, ya por entonces preceptor del príncipe don Juan, del propio maestrescuela y de varios catedráticos del Estudio, y, a pesar de su corta edad, pidió comparecer como testigo de abono en el proceso que se seguía contra su padre, confinado en la cárcel secreta de la Inquisición en Toledo. En las aulas ya había demostrado con creces su gran capacidad para la oratoria, tanto en romance como en latín, pero el día de su intervención ante el Tribunal estuvo especialmente inspirado y persuasivo. Todavía recordaba, palabra por palabra, la defensa que había hecho del honor y la probidad de su padre. Había sido un discurso atrevido y muy arriesgado, es cierto, pero había que reconocer que la situación así lo requería, puesto que, para entonces, su padre, incapaz de soportar por más tiempo la implacable tortura a la que lo habían sometido, ya había confesado (18-20). Con el tiempo, el asunto de su padre parecía haberse olvidado, y su familia vivía sin sobresaltos en La Puebla de Montalbán, adonde se había trasladado de manera definitiva, por considerar que esa pequeña población era algo más segura, para un converso, que la ciudad de Toledo. Una vez terminados los tres años preceptivos en las Escuelas Menores, Fernando de Rojas ingresó en el Colegio Mayor de San Bartolomé por recomendación, pues no sólo no era limpio de linaje –como exigía, en principio, el estatuto de limpieza de sangre, si bien éste se observaba de manera laxa-, sino que aún no había cumplido la edad reglamentaria. Entre otros privilegios, este colegio tenía los de impartir docencia dentro de su recinto y disponer de una excelente biblioteca propia con importantes manuscritos. Aconsejado por sus protectores, se había visto inclinado a los estudios de leyes, que, en ese momento, eran los más necesarios para la Corona y los que ofrecían un porvenir más ventajoso. Pero su curiosidad no tenía límites y, por su cuenta y riesgo, había llegado a cursar también teología, medicina y, sobre todo, astrología, que abarcaba tanto la astronomía esférica como la teoría de los planetas, la aritmética y la geometría, la cosmografía, la geografía y la astrología judiciaria. También le fascinaba todo lo que tenía que ver con la botánica y la farmacia, y, en especial, con el poder curativo de las plantas. Por eso, conocía bien la obra de Dioscórides acerca de los remedios medicinales y de los venenos y sus prevenciones, de la que había un bello códice, en su lengua griega original, en la biblioteca del Colegio. Para él, como para su venerado Aristóteles, lo más bello y deseable de este mundo era aprender. Y, a este propósito, ningún lugar mejor que la Universidad de Salamanca, alma mater o madre nutricia de todas las ciencias. Mientras cruzaba el puente, pensó que ya no podía prolongar por mucho tiempo esa privilegiada situación. El obispo le había dicho, antes de partir para pasar sus breves vacaciones de verano en La Puebla de Montalbán, que con su inteligencia y su formación podría aspirar a los más altos cargos en la monarquía que en ese tiempo se estaba forjando, y lo había instado a que terminara de una vez sus estudios y obtuviera el grado de bachiller en Leyes. Si por él fuera, se quedaría para siempre en la Universidad, dedicado al cultivo de las más diversas disciplinas, pero sabía que eso era imposible. Hacía ya mucho tiempo que otros habían decidido por él. Cuando llegó al otro lado del río, se detuvo ante el toro de piedra que había a la entrada del puente y recordó lo que le sucedió al poco tiempo de llegar a Salamanca por primera vez. Una tarde de finales de octubre, en ese mismo sitio, se encontró con varios estudiantes de mayor edad. Tras saludarse, uno de ellos le dijo que, si acercaba la oreja al toro, oiría gran ruido dentro de él. Rojas, en su inocencia, así lo hizo. Y el otro, en cuanto vio que tenía la cabeza junto a la piedra, le dio una sonora calabazada contra el animal y le advirtió: -Aprende, necio, que un estudiante de Salamanca un punta ha de saber más que el Diablo. Con lo que todos, salvo el pobre Rojas, que a punto estuvo de perder el sentido, empezaron a reír a carcajadas. Luego, supo que era una burla que los estudiantes más antiguos solían hacer a los nuevos o recién matriculados. La mayoría de éstos, la sufrían con indiferencia y resignación, mas, para él, fue como si de repente lo hubieran sacado del limbo en el que hasta entonces había estado. Así que tomó buena nota de la lección. En adelante, avivaría más el ojo y se fijaría bien en las cosas. Pero, a pesar de los muchos años transcurridos, todavía le quedaba mucho por aprender (22-24).
La puerta no ofreció, en efecto, ninguna resistencia. La celda era más bien pequeña y estaba atestada de libros y manuscritos, de tal modo que era muy difícil dar un paso sin tropezarse con alguno. Fuera de eso, tan sólo había una cama, una mesa, dos sillas, un arca y un crucifijo. La mayor parte de los volúmenes eran de teología o de cánones, y, entre ellos, no faltaban algunos manuales para uso de inquisidores, como una copia manuscrita del Directorium inquisitorum, de Nicolau Eimeric, o un ejemplar impreso del Malleus maleficarum (El martillo de las brujas), de Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, todos ellos dominicos. No obstante, también los había de otras disciplinas. A Rojas le sorprendió encontrar, sobre todo, algunas obras de matemáticas y astrología, varías de ellas prohibidas por el Santo Oficio, y así se lo hizo notar al fraile (51).
Aparte del hallazgo de la moneda en la boca de fray Tomás, el examen del cadáver había revelado una marca en la mejilla izquierda. También habían encontrado un anónimo en el que se amenazaba a la víctima con hacer público algún secreto, si no renunciaba a su cátedra. La conversación con el criado había puesto al descubierto, por último, algunas sombras en la vida de fray Tomás, como sus relaciones pecaminosas con el estudiante y con el propio sirviente. Éste le había brindado, además, un posible sospechoso, al que por desgracia no había podido atrapar cuando lo encontró rondando por el lugar del crimen. Si de algo había abundancia en Salamanca era de estudiantes, lo cual no facilitaba mucho las cosas. ¿Tendría, en cualquier caso, algo que ver el estudiante con la misteriosa amenaza y, por lo tanto, con la muerte de fray Tomás? ¿Y qué era eso que el dominico no quería que se supiera en el convento? ¿Se trataría de su pecado nefando? En cuanto a la cátedra en cuestión, lo único que Rojas sabía era que el fraile había sucedido en ella a Diego de Deza. En estas reflexiones andaba cuando recibió la visita de fray Antonio, el herbolario (65-66). Hacía apenas una semana que se había recibido la noticia de su llegada, y la ciudad terminaba como podía los preparativos para su recepción. Era mucho, desde luego, lo que Salamanca y el obispo se jugaban en esa visita. Habían pasado diez años desde su última estancia, y, sin duda, el prelado quería aprovechar la coyuntura para convencerlo de que se quedara durante algún tiempo en la ciudad; y, si todo se hacía como era debido, quién sabía si al final accedería a trasladar su pequeña corte a Salamanca. De esta forma, podrían estrecharse aún más los lazos entre la Corona y la Universidad en un momento tan importante como ése. Todo iba a depender de lo bien que el Príncipe se encontrara en los próximos días (83). Rodrigo de Basurto era un antiguo colegial de San Bartomé, catedrático de Astrología y autor de una Praxis pronosticandi que le había dado gran fama en toda Castilla. Rojas lo conocía bien, pues había asistido a sus clases y le había ayudado en la confección de unas tablas y almanaques, de gran utilidad para el estudio de las estrellas y la navegación. -¿Estás seguro de que lo han detenido? –le preguntaron los otros. -Con mis propios ojos lo he visto. Son muchos, por otra parte, los que le oyeron decir que el Príncipe no abandonaría vivo Salamanca. -No caerá esa breva –replicó el más deslenguado. -Tampoco hay que ser un adivino para vaticinarlo –apuntó otro-. Todos sabemos que el Príncipe está ya en las últimas; seguro que lo que tiene es un mal venéreo de tanto montar yeguas. -Callad, os lo ruego –pidió el que había venido de la calle-. No están los tiempos para andar diciendo tantas cosas a voz en grito. Hay espías por todas partes –dijo mirando a su alrededor, lo que obligó a Rojas a girar la cabeza para otro lado-. Por lo que he oído relatar –añadió con tono de misterio-, la vida del Príncipe siempre ha estado perseguida por malos augurios. Dicen que, un mes después de su nacimiento en Sevilla y una semana antes de su presentación en el templo, como manda la tradición, el cielo se apagó durante varias horas, como manda la tradición, el cielo se apagó durante varias horas y, luego, ya no volvió a brillar con la misma fuerza ni con el mismo color durante varios meses, lo que se interpretó como la señal inequívoca de su debilidad. De hecho, casi nadie pensaba que llegaría a la edad de contraer matrimonio... -Pues ahí se equivocaron –lo interrumpió uno de sus amigos-, y de qué forma. Nunca había visto una mujer tan hermosa y decidida como la princesa Margarita. -Pero también me han referido que, durante la boda- prosiguió el otro, siempre enigmático-, tuvo lugar un trágico suceso. Según parece, en los festejos nupciales, perdió la vida don Alonso de Cárdenas, después de caerse del caballo, lo que enseguida se consideró un presagio de que la felicidad de los novios no duraría mucho tiempo. Y el caso es que, a los pocos meses, se resintió la salud del Príncipe. -Algunos dicen que el Príncipe enfermó de tanto copular, lo que, según los entendidos, reblandece la médula y debilita el estómago. -Ya decía yo que se le veía muy mermado y consumido. -Y es que es demasiada mujer para ese alfeñique. -Pues cuentan por ahí que ya la ha dejado preñada y que no se muestra muy dispuesto a mantener la abstinencia durante el embarazo, aunque para ello tenga que visitar otros nidos. -Todos sabemos que al Príncipe le gustan mucho los burdeles. Me imagino que estará impaciente por visitar la Casa de la Mancebía que él mismo mandó construir (123-125). Aunque todo esto confirmaba la idea del envenenamiento, Rojas estaba cada vez más desconcertado. Para empezar, el hecho de que el estudiante hubiera venido a dejar sus huellas en este nuevo crimen no sólo no aclaraba nada, sino que abría nuevas incógnitas. ¿Podría tratarse de una conspiración contra la Iglesia y la Corona? Y, si era así, ¿por qué los conjurados no daban señales de vida e intentaban sacar partido de sus actos? ¿Estaban preparando nuevas muertes? ¿Y a qué venían esos signos dejados en los cadáveres? ¿Eran, en verdad, una firma o tan sólo iban dirigidos a alguien que sabría interpretarlos y darles un sentido? ¿Existía algún vínculo que relacionara al Príncipe con fray Tomás, o la muerte de éste no había sido más que un aviso, un anticipo, un prólogo a la muerte principal? ¿Convenía, en fin, seguir ocultando el envenenamiento del Príncipe, ahora que había otras pruebas que lo confirmaban, con el fin de que los criminales, al ver frustradas de alguna forma sus intenciones, dieran un paso en falso, o era mejor contar la verdad? Lo cierto es que no lo tenía nada claro, y así se lo hizo saber a Diego de Deza, que, a pesar de los crecientes rumores y de los riesgos que ello entrañaba, siguió optando por el secreto. Lo que ni él ni el obispo pudieron impedir fue que los Reyes se enteraran del incidente. Informados por el cabildo de la catedral, doña Isabel y don Fernando tomaron cartas en el asunto y decidieron, de inmediato, trasladar los restos de su hijo al monasterio de Santo Tomé de Ávila, donde se haría el entierro definitivo. La petición formal se hizo el 2 de noviembre, por medio de una escueta carta de la Reina dirigida al deán. Éste, después de consultar con el obispo y el enviado de los Reyes, Juan Velázquez, fijó la fecha del 8 de noviembre para la traslación. La víspera de ese día, por la tarde, el obispo citó a Rojas en su palacio (158-159).
-¿No os parece sospechoso que el Príncipe haya muerto poco después de que se celebrara la boda de su hermana mayor con el rey de Portugal? El resultado es que ahora su esposa es la Princesa de Asturias y, por tanto, la única heredera de Castilla y de Aragón, con lo que, dentro de unos años, si Dios no lo remedia, tendremos un rey portugués. De modo que no es tan difícil saber a quién beneficia la muerte de don Juan. Si hasta en Portugal han empezado a llamarlo, con ironía, Manuel I el Afortunado (179).
Si alguien le hubiera preguntado, al despertar horas después, que quién era o que dónde se encontraba, no habría sabido qué contestar; por un lado, se sentía distinto, un hombre nuevo; por otro, parecía que todo a su alrededor también se había transformado. Estaba seguro de que, si Sabela no hubiera estado en la cama con él, habría creído que todo había sido un sueño, pero el caso es que ella se encontraba allí, durmiendo a su lado. Si se acercaba un poco, podía olerla respirar. De todas formas, le tocó un hombro para certificar que era de carne y hueso. Bendita carne y bendito hueso y, sobre todo, bendita piel. En ese hombro y en ese cuello, veía toda la grandeza de Dios. Su verdadero cielo en la tierra. Qué lejos quedaba ahora todo lo que no fuera esa pequeña cámara cerca del río; qué remotas, sus preocupaciones de las últimas semanas; qué ajeno todo, excepto Sabela. -Salve, Sabela –le dijo, cuando vio que comenzaba a desperezarse como una gata-. El día estaba nublado hasta que tú amaneciste –añadió con familiaridad-, loado sea el cielo por tu misericordia. -¡Dios mío, debe de ser muy tarde! –exclamó ella tras mirar por la ventana-. Tenemos que levantarnos y hablar con Rosa. -¡Y yo que por un momento había creído que estábamos en el cielo! –exclamó él, fingiéndose decepcionado. -Pues ya va siendo hora de bajar al suelo –anunció ella poniéndose en Marcha (195). Se trataba de un papel en octavo muy arrugado donde alguien había escrito ciertos signos y trazos. Arriba, a la derecha, se veía un círculo con una I en el centro, y, debajo, una cruz griega o crux quadrata con una línea que unía la base del travesaño vertical con el extremo de su brazo izquierdo, mientras que el derecho terminaba en punta de flecha. Más abajo, se veía una especie de caja alargada, y, a su izquierda, varias líneas que salían de un mismo punto, aunque tan sólo una de ellas se prolongaba, siguiendo un curso intrincado que se interrumpía, de vez en cuando, con un pequeño círculo numerado, de manera correlativa, y una nueva bifurcación o trifurcación, de la que sólo una rama continuaba –unas veces la de la derecha, otras la de la izquierda, otras la del centro- hasta llegar, por fin, a un círculo mayor, con una C en medio (196). -Ya lo que me faltaba, que encima me faltéis al respeto. Tenéis suerte de que la regla de San Francisco nos exija devolver bien por mal, incluso a nuestros peores enemigos, que si no... En fin, no sé si sabéis que existe una antigua leyenda que dice que Hércules, el gran héroe pagano al que los griegos llamaban Heracles, cuando estaba de paso por estas tierras, con motivo de uno de sus famosos trabajos, instituyó en el solar de lo que luego sería Salamanca un Estudio en el que se enseñaban todas las ciencias. Para ellos, excavó una profunda cueva en uno de sus tesos y depositó en ella diversos códices pertenecientes a las siete artes liberales, las que forman el trivium y el quadrivium, esas que se supone habéis estudiado vos en las Escuelas. Después, convocó al Estudio a todos los habitantes de los alrededores, pero éstos, como eran salvajes y toscos, no supieron apreciar tal maravilla. Así que Hércules decidió continuar con sus trabajos y dejó, como sustituta, dentro de la cueva, una estatua suya que tenía el don de contestar a todas las preguntas que se le hicieran, por muy difíciles que resultaran; de hecho, los lugareños acudían a ella como si fuera un oráculo o la mismísima Sibila. El Estudio se mantuvo, de esta forma, activo durante muchos siglos, pero, según parece, desapareció, una vez que el apóstol Santiago vino a Hispania y los convirtió a todos a la verdadera fe. He ahí, pues, el origen mítico de nuestro Estudio General, tal y como lo cuenta Reoul Le Fèvre en el libro segundo de Le Recueil des Histories de Troyes, compuesto en 1464. -Un origen que indicaría que, en Salamanca –apuntó Rojas, intrigado-, la Universidad fue fundada antes que la ciudad. -No obstante –volvió a decir-, hay otros libros más antiguo que señalan que, para llevar a cabo su último trabajo, el descenso a los infiernos en busca del can Cerbero, Hércules logró abrir un camino directo al inframundo a través de la famosa cueva, una vía que, mucho tiempo después, sería aprovechada por el Maligno para venir a estas tierras, a expandir sus enseñanzas y a combatir nuestra fe. Por eso, cuando en el año 1102, tras la reconquista definitiva de Salamanca por parte de los cristianos, llegó aquí Raimundo de Borgoña con los primeros repobladores, comenzó a decirse que, en el interior de la cueva, impartía clases de nigromancia y ciencias ocultas el mismísimo Diablo. Y era tal la atracción que esa maldita suscitaba, dentro y fuera de la ciudad, que el obispo Berengario, a mediados del siglo XII, decidió construir sobre ella la Iglesia Mayor, en cuyo claustro, por cierto, muy pronto se establecería la Universidad, fundada por el rey Alfonso IX de León en 1218. Se pretendía acabar así con un lugar relacionado con el culto al Diablo que tenía, además, sus raíces en la antigüedad pagana, lo que lo hacía doblemente peligroso. »Pero, al parecer, no era ésa la única entrada a la cueva, pues enseguida empezó a hablarse de otros accesos, a ambos lados del teso en el que se estaba alzando la Iglesia Mayor. Uno de ellos estaría situado al oeste, en la peña donde estaba el Alcázar, demolido, como sabéis, por cédula real en 1472, y, por tanto, muy próximo a la antigua aljama judía, mientras que el otro se encontraría en la ladera de levante, junto a la antigua cerca romana. Sobre el primero se edificó, en el siglo XII, la iglesia de San Juan del Alcázar y sobre el segundo, la de San Cebrián, que es donde ahora ha rebrotado con más fuerza la leyenda, aunque ya sin la mención directa de Hércules ni de sus empresas, sino ligada a una figura mucho más cercana en el tiempo y en el espacio, si bien es cierto que en Salamanca nueva estuvo en carne mortal. Me refiero a don Enrique de Aragón o de Villena, que, al igual que Virgilio, tenía fama de mago o nigromántico y que, no por casualidad, escribió una obra titulada Los doce trabajos de Hércules, en 1417. -Y también un excelente Tratado de Astrología y una esforzada traducción de la Commedia de Dante, entre otras muchas obras, pero ¿qué papel tiene él en esta historia? –preguntó Rojas, sorprendido de encontrarse de nuevo con el nombre de este singular autor. -Según esta nueva versión de la leyenda, don Enrique fue uno de los siete alumnos que asistieron, durante siete años, a las clases que daba el Diablo, bajo la luz de una vela incombustible, en la cripta de San Cebrián. Pero, una vez concluidos los estudios, le tocó en suerte quedarse en la cueva como pago por las enseñanzas recibidas, tal y como estaba estipulado. No obstante, logró escapar gracias a su gran astucia e inteligencia. Unos dicen que se escondió en una redoma o en una tinaja; otros, que se refugió detrás del altar de la iglesia, hasta que llegó la noche. El caso es que, cuando ya estaba a punto de salir del templo, apareció el Diablo y logró quedarse con su sombra, pues la perdió en la huida. »Lo que, en definitiva, quiero deciros es que tal vez el mapa tenga algo que ver con esa famosa leyenda en la que el mundo pagano y el culto al Maligno se mezclan y conviven en un mismo escenario, una cueva que, según parece, conectaría directamente con el mismísimo infierno o inframundo. A lo mejor, con todo esto, lo único que el estudiante pretende es sublimar sus crímenes o, simplemente, crear más confusión, pero no puedo evitar ver en él a una especie de Abadón o Ángel Exterminador, venido del abismo más profundo para vengarse y llevarse el alma de aquellos que, según él, se han distinguido por su maldad. El fin, decidme, ¿qué opináis vos de todo esto? –le preguntó a Rojas, que se había quedado pensativo (217-220).
-Tal vez se trate de un reto. Al estudiante puede que le guste demostrar lo astuto que es y, por eso, ha querido desafiaros; de modo que obrad con más prudencia a partir de ahora (222).
-Siempre y cuando no os perdáis antes en ella –le advirtió-. Ya os he dicho que esta cueva es muy grande, es casi una ciudad subterránea, una especie de reverso especular de la que está arriba, un verdadero inframundo. ¿Sabéis que en ella se refugiaron los antiguos pobladores de este territorio, los vacceos, que compartían su domino con los vetones, cuando fueron invadidos por los cartagineses? (261). -Pues más os maravillará entonces saber que, según nuestros cálculos, esta bóveda se encuentra justo debajo de la otra, como si fuera su reverso infernal, aunque, para nosotros, sea el cielo de este infierno. Y lo más sorprendente –señaló Roa, con creciente entusiasmo- es que ésta tiene también como misión cubrir y adornar la biblioteca, sólo que, en este caso, los libros no son de pergamino ni de papel, sino de piedra; de hecho, este gran fresco –reveló, por fin- no es más que una iluminación de lo que aquí llamamos el manuscrito de piedra (271).
-También puedo ofreceros algún remedio para protegeros del rejalgar. Pero me temo que éste es un viaje que tendréis que hacer solo. Si os acompañara, pondría en peligro la Academia y la vida de muchas personas. -Por mí, no debéis preocuparos. Cuando entré aquí, ya sabía que iniciaba una especie de descenso a los infiernos, un camino difícil y lleno de pruebas que alguien había trazado sólo para mí. Sé que en esta ventura puedo morir, pero, si salgo con bien de todo esto, lo haré fortalecido y transformado. En cambio, si lo dejara y me rindiera, ya no podría mirar a nadie a la cara, y eso sería peor que estar muerto. -Sin duda, volveréis convertido –confirmó Roa- en lo que, en el fondo, ya sois, un hombre libre, justo y sabio, puesto que obráis sólo movido por la búsqueda de la verdad (275). -Conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de los sulfúreos fuegos que los hirvientes étnicos montes manan, gobernador y veedor de los tormentos y atormentadores de las pecadoras ánimas, registrador de las tres furias, Tesífone, Megera y Aleto, administrador de todas las cosas negras del reino de Éstige y Dite, con todas sus lagunas y sombras infernales y litigoso caos, mantenedor de las volantes harpías, con toda la otra compañía de espantables y pavorosas hidras. Yo, Celestina –y aquí Rojas dio tal respingo que casi se cayó al suelo-, tu más conocida cliéntula, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, por la sangre de aquella nocturna ave con que están escritas, por la gravedad de estos nombres y signos que en este papel se contienen, por la áspera ponzoña de las víboras de que este aceite fue hecho, con el cual unto este hilado, vengas sin tardanza a obedecer mi voluntad. Cuando terminó el conjuro, una bandada de murciélagos que había en lo alto de la gruta se lanzó volando hacia la salida, lo que obligó a Rojas a apartarse de forma violenta. -Ah, estás ahí –dijo la vieja dirigiendo su voz hacia donde él estaba-. Seguro que eres ese tal Fernando de Rojas del que tanto he oído hablar. Pasa, no tengas miedo; llevo ya mucho tiempo esperándote. -¡¿A mí¡? -¿A quién si no? ¿Conoces acaso a otros que lleve tu mismo nombre y sea igual de entrometido que tú? A fe mía, que no. ¿Tan bien te paga ese mal nacido de Diego de Deza que no has dudado en venir hasta lo más profundo del Averno para encontrarme? ¿O lo haces simplemente porque eres igual que esa sabandija? (280-281).
-Observo que ya te has dado cuenta de mi ceguera. No es necesario que te apiades de mí; al igual que los murciélagos, puedo verte con las orejas. Tan sólo falta que me salgan unas alas membranosas en los brazos para ser uno de ellos, pero todo se andará, si sigo viviendo en esta cueva. Tenía los ojos descoloridos y acuosos, y, entre las muchas arrugas de su mejilla izquierda, destacaba una tremenda cicatriz, que, a pesar de ser muy antigua, parecía que latía, como un segundo corazón. -Entonces, ¿eres tú la famosa Celestina? –preguntó Rojas, como si todavía no pudiera creerlo. -Me alegra mucho saber que aún no me han olvidado –respondió ella-. Aquí donde me ves, tuve mis buenos tiempos allá fuera, cuando regentaba uno de los burdeles más prósperos de la ciudad, con nada menos que nueve pupilas, que la mayor no pasaba de dieciocho años y ninguna había menor de catorce. En él recalaban caballeros viejos y mozos y clérigos de todas las dignidades, desde obispos hasta sacristanes, que, cuando entraba en un templo, se quitaban los bonetes en mi honor como si yo fuera una duquesa. Hasta que un día, de repente, ese maldito Príncipe, azuzado por diego de Deza, ordenó construir la Casa de la Mancebía y cerrar todos los lupanares intramuros; supuestamente lo hizo con el loable fin de sacar a las putas y rufianes de la parte donde está el Estudio y la catedral y evitar así la ocasión de pecado a los clérigos y estudiantes y el mal ejemplo a las doncellas honradas, si es que queda alguna, pero, en realidad, fue con el objeto de sacar dineros con los que pagar las deudas de ese niñato y de todo el Concejo. Y hete aquí que yo me quedé en la calle con lo puesto y ellos con mis clientes y mis pupilas, esas a las que yo había enseñado todo lo que saben, que hasta besaban el suelo por donde yo pisaba y me querían como a una madre, sí, la madre Celestina. »Fue entonces –continuó- cuando me trasladé a una casa ruinosa del arrabal, donde tan sólo disponía de mi fiel Alicia, que debía, además, ejercer de tapadillo. Pero iba el negocio tan mal que, para salir del aprieto, tuve que volver a practicar algunos viejos oficios, como el de labrandera, perfumera, maestra de hacer afeites y de componer virgos, alcahueta y hechicera. Así que pronto volvió a llenarse mi casa de gente en busca de remedio para sus achaques y ayuda para cumplir sus deseos. Celestina esto, Celestina lo otro, que aquello parecía un mercado en día de feria, y mi arca y mi despensa estaban cada vez más abastecidas. Pero, entonces, vino ese bujarrón de fray Tomás y comenzó a ponerme en entredicho en sus prédicas, diciendo que yo era una bruja y una hechicera y que, por tanto, representaba un grave peligro para la ciudad. Tanto dio la matraca con ese asunto que, al final, me empicotaron por hechicera, aunque no por vender mozas a los clérigos, que era mi principal dedicación. En pocos días, envejecí tanto que parecía de doblada edad. Sin embargo, el sodomita no se sintió satisfecho y volvió a arremeter contra mí, y no cejó hasta que la Inquisición decidió abrirme un nuevo proceso, amparándose en no sé qué ley, promulgada por Juan II y vigente aún en Castilla, por la que se castiga con la muerte a los brujos y hechiceros. De modo que, una vez más, tuve que abandonar mi casa y mi ganancia, para venir ahora a refugiarme en esta oscura cueva, donde he perdido la vista y el gusto de vivir y donde lo único que me ha mantenido en pie es el deseo de verme vengada. -¿Debo entender entonces que tú eres la instigadora de los crímenes? –preguntó Rojas con formalidad, para poder dar fe luego de su testimonio. -Y a mucha honra –puntualizó la mujer-. Lo único que lamento es no haberlos podido matar yo con mis propias manos. Por suerte, he tenido quien lo hiciera en mi nombre, pero la tarea aún no está acabada (280-284) -¿Puedo abrazarte? –preguntó él, todavía avergonzado por su comportamiento en la mancebía. -Lo estoy deseando. -En esto veo, Sabela, la grandeza de Dios. -¿En qué, Fernando? -En haberte dotado a ti de tan perfecta hermosura y en otorgarme a mí la dicha de volver a contemplarte. Ten por seguro que ni los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina gozan más que yo ahora mirándote. -Sin duda –intervino el fraile-, la alegría del encuentro os hace blasfemar (301).
También quiero que me prometáis una cosa, que, hasta que no estemos bajo la luz del sol, no me dejarás volver la cabeza. Ahora que te he recuperado, no me gustaría perderte, como le ocurrió a Orfeo con Eurídice, si bien en este caso has sido tú la que ha venido a sacarme del infierno (303).
Epílogo (Lo que pasó después) La vieja Celestina y el estudiante Hilario fueron juzgados in absentia por el tribunal del Santo Oficio de Valladolid y declarados culpables de brujería y de la muerte de fray Tomás de Santo Domingo, por lo que sus cadáveres fueron desenterrados y quemados en huesos en la hoguera, en el transcurso de un auto de fe. Nada se dijo, durante el proceso, de las muertes del Príncipe y de Alicia. Una vez más, Fernando de Rojas obedeció a Diego de Deza y no reveló nada referente al asunto; a cambio de ello, consiguió que, a los judíos que habían estado ocultos en la gruta, se les permitiera huir al norte de África. No obstante, algunos prefirieron permanecer en Salamanca, en paradero desconocido. Gracias al aviso dado por Rojas y Sabela, Fernando de Roa y sus partidarios pudieron sellar a tiempo las galerías de la cueva, por lo que no hubo destrozo de bienes ni se produjeron detenciones. De todas formas, como medida de seguridad, la Academia estuvo cerrada durante algún tiempo y algunos de sus túneles ya no volvieron a abrirse. La entrada de la cripta de San Cebrián fue clausura, con argamasa y piedras, por orden expresa de la reina Isabel. Tiempo después, se mandó derribar la propia iglesia y sus sillares fueron reutilizados para levantar la pared este de la nueva catedral. Tras muchas deliberaciones e informes por parte de los arquitectos consultados, ésta se acabó construyendo al norte de la primitiva, sobre la plaza del Azogue Viejo, justo encima del laberinto de galerías que conducía a la Academia de Roa, que, como éste había adivinado, estaba situada debajo de las Escuelas Mayores. Para ello, hubo que derruir algunas que pertenecían al cabildo, con lo que éste perdió una importante fuente de ingresos. Asimismo, se derribó una parte de la nave lateral izquierda de la catedral vieja y el brazo norte del crucero, con su hermosa torrecilla escamada. Al final, los dos templos quedaron unidos por un grueso muro de engarce y por la torre de campanas. Ni el palacio del obispo ni la Universidad se vieron, eso sí, afectados. También se cegó, a cal y canto, la entrada de la cueva situada a poniente, entre las runas del Alcázar. Desde entonces, ese lugar comenzó a conocerse popularmente como la Peña Celestina. En cuanto al cuerpo sin sombra de Enrique de Aragón o de Villena, la última vez que se le vio fue en las famosas cuevas de Hércules, en Toledo, donde, según algunos, se dedicaba a dar clases de nigromancia (305-306).
Se sabe que lo primero que hizo Fernando de Rojas cuando salió de la cueva fue pasarse por la habitación de Hilario en el Colegio de San Bartolomé. Iba buscando algún indicio que arrojara algo de luz sobre los orígenes y el comportamiento de quien fuera su amigo. Aparentemente, nada delataba que allí hubiera vivido un homicida y un devoto del Diablo; tampoco, que se tratara de una persona excepcional. Debajo de la cama, encontró, eso sí, una arquea de madera cerrada con llave, que se llevó, a escondidas, al pupilaje para que pudiera ser requisada por los familiares del Santo Oficio. Cuando, por fin, pudo abrirla, no sin ciertas prevenciones, pues no sabía lo que podría haber en su interior, descubrió que contenía varios libros, como un florilegio escolar titulado Auctoritates Aristotelis et aliorum philophorum, y algunos papeles de Hilario, todos ellos de su puño y letra. Entre estos últimos, había cartas, poemas y escritos de diverso género. El que más llamó su atención fue uno que parecía el inicio de una comedia. Su lectura le complació tanto que decidió completarla. Con ello pretendía cerrar un ciclo, aunque sólo fuera de forma simbólica. Así que, unos meses después, ya en 1498, aprovechó los quince días de las vacaciones de Pascua para retocarla y continuarla hasta alcanzar un total de dieciséis autos. Según parece, la escribió en casa de unos parientes lejanos de Sabela, Tomé González y Antonia Pérez, en la aldea de Tejares, que era donde se retiraban las mozas de la mancebía durante la Cuaresma, no muy lejos de la ciudad. La terminó justo el Lunes de Aguas, esto es, el siguiente al de Pascua, que era cuando expiraba el período de abstinencia y éstas volvían a Salamanca, vitoreadas por los estudiantes, para bailar y comer el hornazo en las riberas del Tormes. Aunque la tituló Comedia de Calisto y Melibea, el personaje más importante de la obra resultó ser Celestina, que estaba inspirada en la vieja del mismo nombre que había conocido. La Comedia se publicó, por primera vez, de forma anónima, sin ningún prólogo ni epílogo, en la ciudad de Amberes, en el verano de 1498, gracias a las gestiones de Alonso Juanes, y fue tal el interés que suscitó que, al año siguiente, apareció una nueva edición, también anónima, en Burgos. A partir de ahí, Rojas, con la ayuda de su amigo, que aparece en el libro como corrector del texto, bajo el nombre de Alonso de Proaza (así se llamaba un maestro de Gramática que ambos habían tenido en las Escuelas Menores), se dedicará a hacer sucesivos cambios y añadidos a la obra, así como ambiguas revelaciones acerca de su autoría. De tal modo que, ya en la edición de Toledo de 1500, todavía anónima, se incluye una carta del «autor a un su amigo» donde confiese que el primer auto no es suyo, sino de un «primer autor» de nombre desconocido, pero de gran valía, que ya estaba muerto en el momento de encontrar él los «papeles»; después, da algún indicio de su propia persona, como el hecho de ser jurista, y, por último, esconde su nombre y lugar de nacimiento en unas octavas acrósticas con las que remata la carta, tal y como revela, a su vez, el corrector en unas estrofas que aparecen al final de la obra. No conforme con eso, en 1502, aparece en Salamanca, en la imprenta de Juan de Porras, la misma que acababa de publicar los comentarios de Roa, una edición titulada Tragicomedia de Calisto y Melibea, ampliada en cinco nuevos y completada con un prólogo y tres estrofas más, puestas al final, donde se piden disculpas por lo escabroso de la obra y se hace hincapié en su intención moralizante; en la carta, se apunta, por otro lado, que el «antiguo autor» podría ser Juan de Mena o Rodrigo Cota, pero sin pronunciarse por ninguna de ellos. Años después, se suceden varias ediciones, entre ellas la de Valencia de 1514, con enmiendas y retoques de Proaza (es decir, Alonso Juanes), hasta que, por último, en 1526, aparece en Toledo una edición en la que interpola un nuevo acto, denominado «Auto de Traso» y atribuido, sin más, a un tal Sanabria. Son varias, en fin, las razones que explicarían tanta reticencia, ambigüedad y disimulo por parte de Rojas. En primer lugar, está el hecho de que el primer auto era, en realidad, robado, y pertenecía, además, a alguien que había sido condenado a la hoguera por el Santo Oficio. Pero tampoco habría que descartar la posibilidad de que ese libro tan proteico y escurridizo fuera, en realidad, una obra escrita en clave, y, por lo tanto, llena de trampas, mensajes, avisos, nombres cifrados y alegorías. ¿De qué forma y para quién? Eso, por el momento, es un misterio. En cualquier caso, resultaba llamativo que, en vida del autor, la obra no fuero prohibida ni quemada por el Santo Oficio. A este respecto, resulta también muy significativo que no se sepa nada de los movimientos de Rojas durante el tiempo transcurrido entre 1498, año en el que escribe la primera versión del libro y obtiene, al fin, el grado de bachiller en Leyes, y su regreso a La Puebla de Montalbán, ya sin Sabela, en 1508, para poco después instalarse en Talavera de la Reina. Algunos piensan que, durante esos diez años, siguió trabajando en secreto para Diego de Deza y que, incluso, desempeñó algunas misiones importantes para la Corona, no sólo en Castilla y Aragón, sino también en Portugal y las Indias, donde pudo haberse reunido con fray Antonio. Pero, de ser así, no ha quedado constancia alguna, al menos bajo su nombre. Otros aseguran, sin embargo, que estuvo refugiado con Sabela en casa de Roa y que, en la cueva, daba clases de Leyes y escribía y participaba activamente en las conspiraciones, de lo cual, dicen, hay abundantes testimonios en el manuscrito de piedra. También los hay que creen que pudo llevar una doble o triple vida. Sea como fuere, en enero de 1509, después de unos meses de estancia en su pueblo natal, se traslada definitivamente a Talavera, para dedicarse a su profesión de jurista. Fiel a sus orígenes, no tardó en casarse con Leonor Álvarez de Montalbán, hija de conversos, que le dio siete hijos; el mayor, llamado Fernando, obtendría el grado –un punto más alto que el de su padre- de licenciado en Leyes por la Universidad de Salamanca. Se sabe también que, en junio de 1525, su suegro, Álvaro de Montalbán, fue detenido por el Santo Oficio, a causa de unos comentarios vertidos delante de unos familiares a los que había ido a visitar en Madrid; lo malo es que, cuarenta años antes, ya había sido acusado y reconciliado por judaizar. Naturalmente, le pidió a su yerno que fuera su defensor, pero tal pretensión fue rechazada por el Tribunal, debido a su parentesco con el inculpado. En el juicio, se le condenó a prisión perpetua, con la confiscación de todos sus bienes, entre ellos la mitad de la dote de su hija, unos cuarenta mil maravedís. Al ser parte afectada, Rojas solicitó entonces reabrir la causa y consiguió que se le restituyera tal cantidad; a su suegro, le conmutaron la pena por la de arresto domiciliario. Fuera d este incidente, su vida transcurrió con acomodo y tranquilidad. Fue alcalde mayor de Talavera, que por entonces tenía unos seis mil habitantes, en diferentes ocasiones, así como letrado municipal, lo que granjeó el respeto y el aprecio de sus convecinos y le proporcionó una gran prosperidad. Además de su casa, en la calle de Gaspar Duque, adscrita a la parroquia de San Miguel, poseía viñedos, alquerías, molinos, lagares, huertas... Del enorme éxito de La Celestina, como ya se conocía popularmente la obra, tan sólo se beneficiaron los impresores de la misma y aquellos que escribieron sus imitaciones y continuaciones. Además de aficionado a la lectura, era un experto jugador de ajedrez, pero no hay constancia de que, salvo para redactar cartas y otros documentos propios de sus actividades, volviera a coger la pluma; no obstante, algunos sostienen que compuso alguna obra más, publicada de forma anónima. Participaba devotamente, eso sí, en los oficios religiosos y pertenecía a la cofradía de la Concepción de la Madre de Dios. Nadie que lo viera entonces comulgar o desfilar en las procesiones podía imaginar que, tras ese rostro sereno y sosegado, pudieran esconderse tantos y tan terribles secretos. De algunos se ha dado cuenta aquí; los otros aún esperaban ser desvelados. Rojas falleció el 8 de abril de 1541, a los sesenta y siete años de edad. Antes de morir, pidió que su cuerpo fuera amortajado con el hábito de San Francisco, en el recuerdo de fray Germán, y enterrado en el convento de la Madre de Dios. Según el testamento, su fortuna ascendía a unos cuatrocientos mil maravedís, si bien un tercio procedía de algunas hipotecas sobre sus propiedades. Entre sus libros, tan sólo se encontró un ejemplar de la Tragicomedia de Calisto y Melibea. Como ninguno de sus herederos quiso quedárselo, se vendió por un precio equivalente al de medio pollo (309-313).
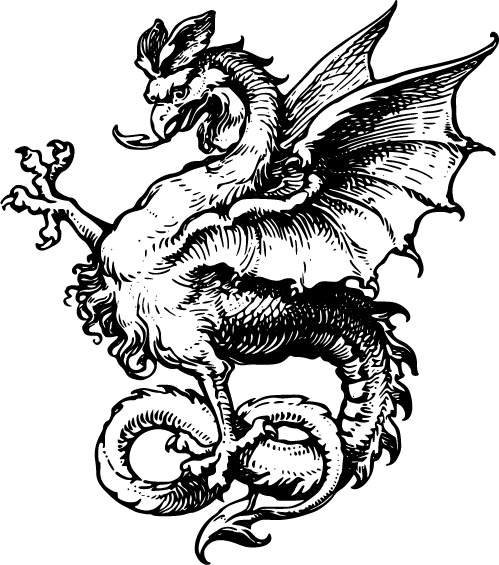 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P