 )
Domenja de Oñate
Donosti, Ttarttalo, 2007
Mila Beldarrain nació en San Sebastián en el año 1951. Se licenció en Lengua y Literatura Románicas en la Universidad de Deusto y desde 1979 es profesora de Lengua y Literatura Españolas.
Cuando hablaba con Buffalo Bill Memorias de la inacción Oria, la Sultana Vascona (1994) Petriquilla, Graciosa y el verdugo negro (1995) El examen (1997) Kursaal (2000) Enigma (2002) Domenja de Oñate (2007)
En su vejez, Domenja de Oñate recuerda el momento en el que la muerte Enrique cambió drásticamente su vida. Llegada a Burgos desde San Sebastián, Domenja ingresó en el mundo de los adultos al contraer matrimonio con el descendiente de la poderosa familia Velasco. Junto a Enrique Domenja conoció el amor y la felicidad de ser madre, hasta que la muerte del esposo la dejó desamparada, a merced de los abusos de Juan Velasco. Domenja regresó a San Sebastián, y tuvo que aceptar que Juan Velasco se quedara con sus posesiones en Burgos: los reyes facilitarían el expolio porque las propiedades de Domenja servirían como discreto picadero para los deslices del rey Fernando. Sin embargo, en lugar de permitir que la tristeza la hundiera, Domenja vio en la dura vida de las mujeres que la rodeaban un aliciente para continuar luchando: La de Oñate se refugió en la literatura y concibió la idea de crear una escuela en la que educar a las mujeres para darles mayor libertad. A pesar de lo revolucionario de su idea, la escuela de Domenja fue un éxito hasta que las oscuras sombras de la Inquisición aparecieron por San Sebastián y marchitaron sus aspiraciones. Sin embargo, el mundo estaba cambiando: cada vez había más damas preocupadas por la cultura, América se convertía en una tierra llena de oportunidades para las mujeres, y la muerte de Juan Velasco le devolvía a Domenja sus propiedades y, sobre todo, la oportunidad de volver a organizar una escuela en su propio castillo. La ocasión de continuar escribiendo y formando a mujeres para que mundo evolucionara.
Novela histórica Memorias
Mujer en ropas de varón Anécdotas-leyendas sobre damas (batalla en camisa, papisa Juana, etc.) Universo femenino Gobierno de los Reyes Católicos Descubrimiento de América Convivencia de credos religiosos Expulsión de los judíos Inquisición-Herejías Christine de Pizán Cambios propios del paso de la Edad Media al Renacimiento
Hija de una familia de nobles y comerciantes. Domenja es una mujer de carácter y abierta de mente que, ante la oscuridad del tiempo que le ha tocado vivir, luchará para ver cumplidos sus anhelos culturales y para dar a otras mujeres saber y libertad. Muchas veces, Domenja pecará de ser en exceso soñadora, pero cuando la realidad quiera imponerse, ella buscará otra vía para materializar sus aspiraciones.
Enemiga de Domenja desde la infancia. Cattalin es una mujer orgullosa y altiva, de lengua viperina, infelizmente casada con un marido calavera cuyas infidelidades debe soportar. Cattalin, a pesar de la hipócrita relación cordial que mantiene con Domenja, desprecia las iniciativas de la de Oñate, e intentará hacer fracasar sus planes, llegando incluso a acusarla frente a la Santa Inqusición.
Miembro distinguida de la Abadía de las Damas. Azalea es una mujer culta y mística que vivió en Oriente y en las refinadas cortes europeas, y su apoyo al proyecto de Domenja será imprescindible para que muchas familias decidan confiarles la educación de sus hijas. Azalea sabe que la llegada de la Santa Inquisición significa el fin de la escuela y de la Abadía, y decidirá marchar para continuar siendo libre.
Hermana del párroco don Faustino. Juana es ama de párroco, y siente que su vida se marchita entre remiendos y labores que detesta, pero es consciente de que la mujer ha sido educada para eso y no se atreve a buscar otra vida. Volcará toda su energía como profesora de disciplina e higiene en la escuela de Domenja, y finalmente se atreverá a materializar sus sueños embarcándose hacia las nuevas tierras americanas.
Regenta de un prostíbulo. Felisa sacará a Domenja de un apuro en las calles de San Sebastián, y pronto se convertirán en amigas. La remiendavirgos parece conocer bien los resquicios del alma humana, y apoyará la idea de Domenja, pues es consciente de que, con la correcta instrucción, otro futuro sería el de las damas. Acabará embarcando hacia América buscando una nueva vida en las tierras descubiertas.
Alumna de Domenja. Alda, bella e insolente, es la líder de las estudiantes adineradas, pero se convertirá en la mejor amiga de María. El padrastro de Alda, inflamado de deseo hacia la muchacha, mantendrá relaciones incestuosas con ella y, cuando Alda y su madre intenten escapar de casa el padrastro, la matará. Esta muerte acabará pesando sobre la conciencia de Domenja, que hubiera podido salvarla.
Alumna de Domenja. María, inteligente y ansiosa de aprender, es la líder de las becarias del obispado, muchachas poco afortunadas económicamente. María intentará avisar a Domenja del peligro que corre Alda sin traicionar la confianza de ésta, pero no podrá salvarla. María asistirá a reuniones cortesanas como secretaria de Domenja, donde su humilde origen será cuestionado. Acabará embarcándose hacia América.
Esposo de Domenja. Enrique era un hombre bello y un hábil jinete al que Domenja aprendió a amar paulatinamente y con el que pasó algunos de los momentos más dulces de su vida. Enrique vivía amargado por las humillaciones y el escaso cariño que le dedicó su padre, al que aún así quería. Tras su muerte, Domenja sintió que Enrique continuaba estando en contacto con ella a través de los naipes.
Suegra de Domenja. Doña Ángela se evadió de su matrimonio infeliz y de su vida amarga mediante la literatura y las artes, y acabó perdiendo parte de la cordura. Fue ella quien contagió a Domenja del amor a las letras, en los tiempos felices en los que la enseñó a leer y a escribir. Doña Ángela, tras intentar suicidarse, pasó unos días de agonía lúcida en los que, antes de morir, confesó la vida de penurias que había llevado.
Hermano menor del suegro de Domenja. En su condición de segundón, Juan tuvo formación eclesiástica, aunque siempre ambicionó las posesiones y la condición de su hermano. Juan, mediante amenazas veladas de acudir a la Inquisición, logrará que Domenja acepte cederle sus posesiones para que se haga cargo, aunque la realidad es que el mismo rey consiente tal expolio en su propio provecho.
Alumna de Domenja. Isabel pasó por la escuela como una alumna mediocre y con dificultades para aprender, pero su vocación fue la música. Cuando fue internada en un convento de agustinas, Isabel recorrió todas las cortes de Europa actuando como castrato, hasta que se enamoró y su amante fue asesinado. Sabida su verdadera identidad, el propio papa la conminó a no volver a pisar los escenarios.
La reina es presentada como una mujer envejecida por las continuas gestiones de Estado y el sufrimiento derivado de las continuas infidelidades de su marido. Isabel, siempre rodeada de damas de amplia cultura, mostrará su carácter noble al disculparse secretamente ante Domenja por el expolio al que se ha visto sometida, pero la monarca debe mantener ante todo su honra y su honor.
Nota de la autora (5-6): Hacia el año 1492, la tenebrosa Edad Media dio paso al Renacimiento. El Renacimiento, después de las hambrunas, guerras y las epidemias de peste del periodo medieval, se pareció a una gran explosión de luz, a una enorme explosión de vida. El hombre, ahora, sin olvidarse de Dios, fijaba la atención en el propio hombre, en la tierra, en el universo, y se entregaba con pasión a intentar desentrañar los misterios del cosmos, a describir la naturaleza y a retratar cuerpos espléndidos a través de la pintura y la escultura. En esta nueva época hubo también calamidades, pero, por lo menos, disminuyeron las macabras epidemias de peste y, además, una vez que acabó la Guerra de los Cien Años, los hombres se tomaron un respiro en eso del guerrear. Y, en un ambiente tan propicio, las artes y las ciencias empezaron a desarrollarse de forma inimaginable unos años antes. Las mujeres, hasta ese momento siempre silenciosas y escondidas, se contagiaron también del ambiente de los nuevos tiempos y decidieron escapar de la oscuridad. Aparecen entonces en Europa figuras femeninas con luz propia, pensadoras, poetisas, y hasta científicas, que, de pronto, ponen en entredicho la opinión de tanto sabio rancio que dudaba sinceramente de la condición humana del sexo femenino. Entre esos nuevos horizontes vivió Domenja de Oñate, una de mis antepasadas. Su historia la oí contar muchas veces en casa. No sé qué habrá de verdad en lo que me dijeron y qué de leyenda familiar. Pero siempre me llamó la atención que, en unos siglos tan lejanos al nuestro, las mujeres empezáramos ya a rebelarnos contra la cantidad de tópicos que, durante tanto tiempo, han condicionado nuestra vida. Por eso, porque me gusta mucho esta historia, me he decidido a contar lo que me han dicho que pasó, tal y como yo me lo imagino. Contraportada: Domenja de Oñate es la historia de una mujer del siglo XV que, de pronto, ve su mundo roto, hecho añicos. Desde ese momento tiene que luchar. Intentará organizar una escuela para niñas, publicar sus versos, recuperar su herencia. Así empezará un proceso de recomposición, de búsqueda personal, de toma de conciencia de la indefensión de las mujeres, en definitiva, de un largo camino en el que tratará de ser ella, por primera vez, la que tome las riendas de su vida. Con un lenguaje sencillo, la historia de Domenja de Oñate se nos hace cercana. Es un homenaje y un testimonio del trabajo silencioso de tantas mujeres que, a lo largo de los siglos, han hecho que otras mujeres ocupen hoy el lugar que se merecen. Los primeros meses en el castillo fueron realmente duros. Todo era nuevo y distinto. Las costumbres me resultaban muy diferentes y me costaba hacerme a ellas. Apenas veía a Enrique, aunque en un año, en cuanto yo cumpliese los catorce, se celebraría la boda. Sólo me queda un recuerdo dulce de aquellos días, el trato con mi suegra. Doña Ángela era una mujer muy culta, leía y escribía con soltura, entendía de música, arte, de literatura, y, si no hubiera perdido la cabeza tan joven, habría llegado a ser una sabia, porque la lectura y el conocimiento eran su manera de evadirse de un ambiente que le oprimía hasta la asfixia, y de un marido que había resultado un animal. Y ese fue también el origen de su enfermedad: leyó tanto y escribió tanto para huir de los que le asustaba, que un día dejó de tener contacto con la realidad y se creyó una musa griega. A partir de entonces yo creo que empezó a ser feliz. Pero aún faltaban unos años para eso y, durante ese tiempo, aprendí a leer y a escribir gracias a ella. Ahí nació esta pasión de escribir que desde la muerte de Enrique se convirtió en el refugio a una pena tan grande (22-23). Ese mismo año, en diciembre, moriría el infeliz Enrique IV y empezaría una terrible guerra civil al proclamarse Isabel reina de Castilla en Segovia. Isabel era hermana de padre de Enrique. Si Enrique moría sin descendientes, el trono le correspondía a ella. Pero Enrique, a pesar de que todo el mundo decía que era impotente, había tenido una hija, Juana. Enseguida los partidarios de Isabel aseguraron que Juana no era hija del rey, sino de Beltrán de la Cueva, el amante de la reina. Por supuesto que el que más jaleo había metido con eso era mi suegro, si te fías, se le había ocurrido a él la idea. Los tiempos estaban tan locos y la política tan enrevesada, que un noble partidario de Enrique le rompió a Juana la nariz de un puñetazo para que se pareciese más a su padre, que tenía la nariz troncha, francamente fea, como un pimiento retorcido. Entre tanto Isabel se casó a escondidas con Fernando de Aragón. Los presentaron en el castillo de Dueñas y dicen que Gutierre de Cárdenas le dijo a Isabel, «Ese es, ese es», y que por eso en el escudo de armas real aparece el acrónimo SS. La boda de Isabel y Fernando puede parecer muy novelesca, pero la verdad es que, aunque se hizo con mucho misterio, fue como la de todas nosotras, una boda por interés, y, como es lógico, a partir de aquel momento en el Reino de Aragón se declaró enemigo de Juana (24). «Fray Genaro, Domenja, no sé qué me ha pasado, ni por qué estoy tan enferma, pero no me importa marcharme. Estoy arrepentida de todo lo malo que me podido hacer y, además, me marcho tranquila porque sé que voy a ir al cielo. No, fray Genaro, mis palabras no son un pecado de soberbia, voy a ir al cielo, se lo aseguro. Sé que muchos, y usted mismo, pensarán que he pasado la vida rodeada de riquezas, que no he tenido otra preocupación que la de ser feliz, y que ese no es el camino más fácil para ir al cielo derechita, sin embargo, padre, ahora se lo puedo confesar, mi vida ha sido tan dura como la de una ermitaña, he vivido encerrada en este castillo y sometida, año tras año, a los caprichos de un bruto, que no me quería y tampoco me respetaba, pero siempre he procurado poner cara alegre y, haciendo de tripas corazón, sacar fuerzas de flaqueza para que mi hijo y mis criados no supieran de mi soledad y mi sufrimiento. Al final el Señor se ha apiadado de mí y me permite escapar de las garras de ese hombre, por eso sé que Él me espera en el paraíso. Hija mía, cuida de Enrique, tú eres más fuerte que yo y estoy segura de que no dejarás que su padre le haga más daño...», después, se apagó dulcemente (34-35). En el campamento de Jaén tuve la suerte de tomar parte en un combate, bueno, creo que los de enfrente entendieron que aquello era casi un juego y, muy caballerosos, me dejaron sentirme como una heroína. Montada en un caballo blanco, cubierta con el yelmo, a la cintura los colores de la casa de los Velasco y la adarga en el brazo izquierdo, cabalgué y cabalgué, por el llano, cortando el viento, a la cabeza de mi tropa, mi suegro a un lado y Enrique al otro. E incluso lancé varias saeteas con la ballesta, hasta que el fuego de los contrarios empezó a tirar casi a dar y, contra mi voluntad, me obligaron a volver al campamento. Un mes más tarde, mi suegro, aquel Velasco tan grande y tan duro que había hecho sufrir tanto a su familia, moría atravesado por una saeta como las que yo tiré jugando a la dama guerrera (37). Cattalin ya era una mujer. Le había pasado eso que a nuestra edad esperábamos con miedo y con ganas. Para las de nuestra clase, aquel acontecimiento suponía que, si ya estábamos comprometidas en matrimonio con el hijo de alguna familia amiga, la boda se celebraría enseguida y, si no, como yo creía que era mi caso, nos buscarían rápidamente un marido o decidirían que entrásemos en un convento. A nosotras no se nos daba la opción de elegir, pero, como no se nos ocurría que las cosas pudieran hacerse de otra forma, la mayoría obedecíamos a nuestros padres sin rechistar y hasta con ilusión, porque esa era la manera de entrar en el mundo mágico de los adultos. Así que aquella tarde Cattalin nos dio verdadera envidia (56). Eso de los herejes de Durango era por Justiñe. Aquella ignorante lo confundía todo y se organizaba un barullo tremendo entre los cátaros y los herejes de Durango. La abuela de Justiñe, nacida en el Languedoc, había sido cátara, y ella se había quedado con la costumbre de llamar bons-hommes y bonnes-femmes a los hombres y a las mujeres que le parecían honrados y buenos, pero, por lo demás, Justiñe era católica, apostólica y romana. Eso sí, su historia favorita era la del castillo de Montségur y a mí aquella historia me parecía preciosa. Justiñe decía que el nombre de cátaros se lo había inventado con muy mala idea un clérigo, Eckbert de Schönau, y que quería decir «adoradores del gato» o «brujos», por eso los cátaros nunca se llamaban así a sí mismos, sino cristianos, pobres de Cristo, apóstoles o amados de Dios. Lo de Montségur pasó en 1244. Montségur era un hermoso castillo, que estaba muy alto, en la cima del monte Tabo, a 1271 metros de altura y pertenecía a los señores de Péreille. Allí la gente vivía feliz. El castillo llevaba muchos meses sitiado por las tropas del papa y del rey de Francia, que querían ser dueños de aquellas tierras. Entonces los habitantes, al verse sin salida, pidieron una tregua de quince días para preparar una rendición. El 15 de marzo de 1244 celebraron por última vez el equinoccio de primavera y, al día siguiente, aunque sabían que si abjuraban de su fe se salvarían de la hoguera, Bertrand Marti, lleno de emoción, les dio la consolación, una especie de bendición cátara, y muchos de ellos se entregaron para ser quemados. Justiñe contaba que abandonaron el castillo y bajaron por el sendero que los llevaba a la hoguera cantando, serenos y en paz. Entre los que murieron allí estaban Corba, la esposa de Raimond Péreille, el señor de esas tierras, y su hija Esclaramonde. Y también otras mujeres valientes como Auda Faura, Blanca de Laurac, Bruna de Montelló y Gera de Fanjoux. Yo siempre lloraba cuando llegaba el final de la historia, porque Justiñe me decía que del hermoso castillo ya no quedaba nada, sólo unas ruinas tristes (58-59). El libro contaba la vida de la escritora Christine de Pizán. Christine había nacido en Venecia en 1364, y fue hija del médico y astrólogo Tommaso de Pizzano, que sirvió en la corte de París para Carlos V de Valois. Su madre era también hija de un gran sabio, Mondino de Luzzi, aunque la propia Christine decía que era una mujer tradicional y que no le gustaban nada los pinitos literarios de su hija. Christine se crió entre libros, en la Biblioteca Royal que acababan de instalar en la antigua Torre de la Halconería del palacio del Louvre. Se padre trabajaba en aquella biblioteca llena de mesas giratorias, parecidas a grandes ruedas, donde se guardaban los pergaminos. A los quince años, casi como a mí, la casaron con Estienne du Castel, un joven notario real, y, a pesar de tratarse de un matrimonio de conveniencia, ella misma contaba que se quisieron «ya desde la primera noche». Durante su matrimonio fue una mujer feliz y muy organizada. Decía que, para no despilfarrar el presupuesto doméstico, había que dividirlo en cinco partes: limosnas, gastos de casa, pago a criados, regalos y, al final, las cosas superfluas: joyas, vestidos y gastos varios. Vivió junto a su marido durante diez años. Después la peste se llevó a Estienne y Christine se quedó viuda, con tres hijos y muchas deudas. Y decidió vender sus escritos y se convirtió en la primera mujer escritora de profesión, porque escribía no sólo por placer, sino para ganar dinero y poder pagar a sus acreedores (70). -Me parece muy bien. ¡Eso que debes de andar muy entretenida con los libros que escribes!, qué graciosa, escribiendo libros como una literata... Tu madre me ha contado que hasta vas a hacerte un estudio... El tonillo me hirió más que mil palabras. -¿Tú sabes leer? –pregunté como por curiosidad y con acento angelical, sabiendo que no sabía. -¡Claro que no!, para qué iba a necesitar ser una mujer lisante, una lectora sabihonda de esas, -y se rió suficiente-. La gente de bien aborrece semejantes modernidades. Yo soy muy tradicional. Por eso te admiro, hay que tener mucho valor para ser tan moderna, o tener necesidad de llamar la atención... Me quedé mirándola sin entender qué quería decir. -Quiero decir –continuó respondiendo a mi pregunta muda- que, ya sabes, a veces hacemos cosas raras para que se nos tenga en cuenta, no te enfades, quizás a mí también me hubiera dado por escribir o hacer alguna extravagancia. Al fin y al cabo, para los Velasco, tan encumbrados, tan amigos de los reyes, tú tienes que ser muy poquita cosa. La guerra estaba abierta. -Ya, o sea que en tu opinión doña Isabel, nuestra reina, que se rodea de mujeres cultas, hace eso para llamar la atención, y lo mismo les pasa a Beatriz e Isabel de Este, las magníficas mecenas que han convertido Milán en una de las cortes más brillantes de Italia, o a Bárbara Fugger, la empresaria alemana ennoblecida por Federico III, por poner unos cuantos ejemplos (89-90). Quería que el estudio fuera lo más parecido posible al de Christine de Pizán. Christine había escrito muchas obras en verso y en prosa, pero la primera que le dio fama fue Cartas de la Querrella del Roman de la Rose contra Jean Meun. La primera parte de El Roman de la Rose la había escrito Guillermo de Lorris en 1225. Hablaba de las damas y el añor. Cincuenta años más tarde, Jean de Meun continuó la obra de Guillermo añadiéndole diecisiete mil versos de crítica a las mujeres. Ninguna mujer, hasta entonces, se había atrevido a rebatir los escritos donde se nos ponía verdes, pero Christine lo hizo y el éxito fue tan grande, que poco después se publicaron sus obras completas. A lo largo de la historia, todas las obras escritas sobre mujeres las habían escrito hombres, por eso ella solía decir, «si las mujeres hubieran escrito libros sobre mujeres, estoy segura de que lo habrían hecho de otra forma, porque ellas saben que los hombres las acusan en falso». No le faltaba ni pizca de razón. Aún hoy, cuando escribo esto, hay hombres que siguen pensando que el cuerpo de la mujer puede ser aparentemente bello, pero, en el fondo, no es más que, cito textualmente: «envoltorio de porquerías, siendo la hembra vasija de inmundicia e impureza pecaminosa, estigma de la mancha original, como bien lo atestiguan las hediondas menstruaciones», o dicen cosas como, «si viéramos lo que hay debajo de la piel de la mujer, la mera vista de las mujeres nos levantaría el estómago. Si no podemos tocar con la punta de los dedos un escupitajo o una mierda, ¿cómo podemos desear besar ese saco de excrementos?». Todavía para muchos hombres los órganos femeninos son inversiones, fallos, del cuerpo masculino, o sea, que somos simplemente varones mal hechos. Después de soltar semejantes perogrulladas se suelen quedar tan anchos. La ciudad de las damas, otra de las obras de Christine, me gustó mucho desde el principio [...]. (94-96). Hace muchos años, cuando era un jovencito muy guapo, el duque se enamoró de una dama francesa que vino de visita a la corte. Los dos parecían muy enamorados, pero ella quiso probarle y le pidió que, en el torneo que se celebraba al día siguiente, luchase a pecho descubierto, sin armadura, vestido simplemente con una de las delicadas camisas bordadas de la dama. En cuanto a los nobles de la corte se enteraron del capricho, hubo una expectación tremenda. Dicen que hasta se hicieron apuestas, en las que participó el propio rey, sobre si el duque se atrevería a semejante hazaña. Llegó el día, empezó el torneo y le tocó el turno al de Arévalo. En las gradas había un silencio total. Salió primero su contrincante vistiendo una armadura negra y un yelmo dorado con un gran peñacho de plumas, que le caía por la espalda casi hasta los pies y que parecía la soberbia cola de un caballo árabe. Luego apareció el duque. Y se oyó un murmullo de admiración. Iba casi desnudo, solamente cubierto por la camisa de su amada, que apenas le tapaba las rodillas. Allí estaban los dos caballeros, quietos, uno frente al otro. Empezó el duelo. La valentía del hombre y tanto amor llenaban el aire de la tarde. La lucha fue cruel. Con los primeros zarpazos de la maza del caballero negro, la sangre salía a borbotones de las carnes rasgadas del enamorado, que se defendía con el corazón y la lanza. Las damas lloraban. Por fin el rey ordenó que se suspendiera la lucha y cuatro escuderos se llevaron al duque malherido de la arena. Esa misma noche la dama francesa dio una fiesta y apareció tan desnuda y frágil como había estado el de Arévalo en la arena, iba vestida sólo con la camisa desgarrada y ensangrentada de su amante. Una historia bonita (104-105). Hasta la muerte de enrique no había comprendido de verdad la indefensión en la que pueden vivir las mujeres, sin leyes que las amparen, sin preparación para salir adelante por su cuenta, sin nada. Y aquellas salidas al mercado y el encuentro con mujeres de todas las condiciones sociales me estaba abriendo los ojos. Más de una vez me sentía una tanto ridícula, viendo a otras que tenían que convivir no sólo con la pérdida de una persona querida, sino también con los aprietos económicos, con la preocupación de no saber qué iba a ser de sus hijos, en fin, con la vida escrita con palabras mayores. Aquellas mujeres me hacían reflexionar, y la fortaleza y la sencillez con que se enfrentaban a los problemas me daban aliento y coraje. Así que empecé yendo todas las mañanas al mercado sin ninguna gana y acabé echando en falta el paseo si alguna vez no podía ir (116-117). Y entonces tuve la revelación. Las palabras de doña Juana me dieron la clave de todo. Ahí estaba el quid de la cuestión. Quizás era eso lo que quería decir Christine de Pizán en sus libros. ¡Había que deseducar a las mujeres! ¡Deseducar, esa era la palabra! ¿No estábamos en el cuatrocientos? ¿No se habían quedado atrás los miedos supersticiosos del año 1000, sus terrores infantiles, y los hombres habíamos descubierto la luz y la belleza de nuestros cuerpos, de nuestra inteligencia y de nuestra alma? Pues había llegado el momento de replantearse muchas cosas sobre la mujer, había llegado el momento de que nosotras brillásemos también con luz propia. Salí exaltada de la tertulia, dispuesta a emprender una admirable labor deseducadora con mis hermanas. Ahora lo veía claro. Iba a montar una escuela. Sentía el proyecto crecer dentro de mí y llenarme de energía nueva (139). Me levanté. Era otra persona. Cuando entré me comían los miedos y la inseguridad. Luego me veía como Bárbara Gonzaga, fundadora de la Universidad de Turingia, como Teresa de Cartagena, monja franciscana y sorda, una de las primeras escritoras en castellano, como Santa Catalina de Bolonia, clarisa, pintora y sanadora de enfermos, como Margaret Beaufort, fundadora en Cambridge de una cátedra de elocuencia, como la poetisa Beatriz de Die, como... Tendí la mano al hombrecillo con una elegancia regia, muy al tono con mi nueva situación de mujer superior, y salí de allí majestuosa a la vez que los pollos, que Zacarías había sacado de su encierro, y a los que les di un puntapié soberbio, sin achicarme nada, siempre muy elegante. Ya no les tenía miedo (174-175). Todo eso me hizo sonreír con amargura. Se suponía que mi hija y las damas letradas de la corte, incluida la reina, deberían luchar por los derechos de las mujeres, sin embargo no era así. Estaba claro que enseña más la necesidad que los libros. El saber latín, leer, escribir y componer versos seguían siendo adornos indispensables para quedar bien en los salones de la corte. Simplemente hacía bonito, nada más. Todo eso no amueblaba mejor la cabeza de mis hermanas, no las llevaba a luchar por lo que les correspondía en justicia. Pero yo no era quien para echárselo en cara. Vivían rodeadas de lujos, siempre protegidas, como eternas adolescentes mimadas. Si no me hubiera llegado a quedar viuda y no me hubiera llegado a tropezar con la rapiña de Juan Velasco, probablemente habría sido como ellas. Con esas noticias de Inés, la idea de deseducar a las mujeres me pareció más brillante todavía. Ahí estaba la solución, había que desmontar la imagen que nos habían vendido de nosotras mismas (178). Lucrecia, durante las ausencias de Alejandro de Roma, llegó a sustituirle tres veces en el papado. Incluso se aseguró que tuvo un hijo de su padre, el llamado, «infante romano», pero no existe ningún registro de bautismo de ese niño, por eso es probable que sea un bulo de sus enemigos. Dicen que una noche Lucrecia y su padre coincidieron en un baile de disfraces sin reconocerse. Ella iba desnuda y simplemente se cubría la cara con una máscara de pedrería. Su cuerpo de nácar resplandecía como mil antorchas. Alejandro, que también iba enmascarado, enseguida se sintió irremediablemente atraído por aquella mujer misteriosa. Y pasaron toda la noche juntos. Por la mañana los amantes descubrieron con horror quiénes eran. De aquel encuentro incestuoso aseguran que nació el infante romano. Algunos dicen que Lucrecia, siendo papisa y durante el embarazo de supuesto hijo de su padre, se hizo construir la llamada silla gestatoria, que suelen llevar a hombros cuatro lacayos y que todavía usan los papas. Sobre la dichosa silla hay muchas versiones y muchas historias. Yo he leído que fue la papisa Juana la que inventó la silla. Juana llegó a papa haciéndose pasar por varón, pero se enamoró de uno de sus hermosos pajes y se quedó embarazada. Entonces, queriendo esconder el embarazo cuando ya estaba tan pesada que le costaba andar, hizo construir la silla para que la llevaran en andas. Así que cualquiera sabe. De todos modos estoy convencida de que la bella Lucrecia fue un simple instrumento en manos de su padre y de su hermano César. Después se ha hecho demasiada literatura sobre ella. La historia la cuentan siempre los vencedores y suele ser difícil saber de verdad cómo han ocurrido las cosas. Ya decía mi abuela, «contar como querer» (180-181). La cara de la reina tenía un rictus amargo, la mirada era triste, lacia, con un cansancio infinito. Y sentí compasión por aquella mujer que iba de fuerte por la vida y, cuando no la veía nadie, se abandonaba a sí misma poniendo aquella cara de desesperación, de pena muy grande. Ahora Isabel parecía una anciana desvalida. Tenía cuarenta años, igual que yo, pero aparentaba muchos más. Fernando, sin embargo, andaba entre sus súbditos como un pavo real con la cola extendida, orondo y satisfecho y siempre astuto. Movía los ojillos de aquí para allá, complacido, sabiéndose el dueño de todas aquellas cabezas derrumbadas (229). Una vez, estando en Burgos, pude escuchar al famoso castrato, Alonso Conde, y me acordé de Isabel y de todas las mujeres que podrían hacer carrera en el teatro, si no fuera por la absurda prohibición de no dejarnos pisar un escenario. Esa prohibición se basa en la I Epístola de San Pablo a los Corintios (14: 34-36), me la sé de memoria y dice: «Como en todas las Iglesias de los Santos, las mujeres cállense en las Asambleas, que no les está permitido tomar la palabra, antes bien estén sumisas como la ley también lo dice. Si quieren saber algo, pregúntenselo a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la Asamblea». En fin, que el santo se despachó a gusto y a nuestros varones enseguida les pareció estupendo todo lo que decía, porque, según ellos, de la epístola se deduce sin ninguna duda que las mujeres no podemos desarrollar ninguna actividad pública y, por supuesto, no podemos actuar en un teatro. Pero, como en el pecado va la penitencia, nuestros hombres se han encontrado de pronto sin sopranos ni contraltos en los coros. De ahí ha surgido la ocurrencia, también muy sabia, de castrar a los niños para que conserven sus voces blancas al llegar a adultos y puedan sustituirnos. No sé qué opinará el santo del descuartizamiento de niños que se ha organizado a cuenta de su epístola. El caso es que hoy se practica semejante barbaridad como algo normal y los castrati o castrados están de moda (250). Ahora miro al destino sin miedo, con la paz de saber que he hecho lo que tenía que hacer. Al atardecer me entretengo hablando con Enrique. La baraja está sucia y manoseada, pero yo creo que por eso estas cartas son todavía más mágicas. Leo mucho. Cada vez hay más mujeres que escriben, que pintan, que entienden de política, en fin, que viven. Como pensé el día que me enfrenté al fanatismo de fray Antonio y fray Fernando, el viento de la historia nos da la razón por mucho que algunos se empeñen. Al ver a las campesinas deletrear torpemente las primeras letras, el empeño que ponen para aprender deprisa y su alegría cuando por fin pueden leer y escribir con soltura, siento que, al menos, esto que estoy haciendo sí merece la pena... (354). Hace sólo unos días he terminado de escribir esta historia. La he escrito pensando en Juana, en María, en Felisa, y en tantas mujeres que emprenden viaje a las Indias o al fondo de sí mismas buscando una vida buena. Esta historia importante, pero las mujeres tenemos muy pocos libros que hablen de nosotras, que cuenten las cosas que nos pasan, que nos ayuden a estar menos solas. Quiero que mis páginas puedan servir a mis hermanas, de ayuda, de compañía, de consuelo y les den ánimos para seguir adelante. Esto que estoy haciendo, sí merece la pena... (354).
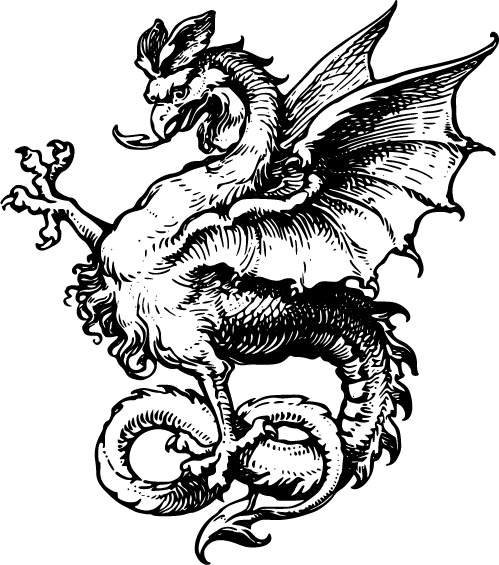 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P