 )
Cid Campeador
Madrid, Imágica, 2008
Eduardo Martínez Rico nació en Madrid en el año 1976. Se licenció en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, y se doctoró por la misma Universidad tres años después. Escribe habitualmente en periódicos y revistas como Expansión, Época, Qué leer y Diplomacia. Ha participado en cursos y congresos sobre literatura y periodismo, y es profesor de Periodismo Cultural de la Universidad del Instituto de Empresa.
Cid Campeador (2008)
En el año 1094, el Cid se dispone a conquistar por segunda vez Valencia. Atrás ha quedado la muerte del rey don Sancho y los dos destierros sufridos, si bien su nombre aún no deja de suscitar sentimientos encontrados en la corte, y la presencia almorávide en la península no permite pensar en la paz. Valencia no sólo encierra el tesoro de su posesión, sino también algo más peligroso: el ceñidor de la sultana Zobeida. Tras ser entregado por ésta al visir de Sevilla, la codiciada joya ha ido cambiando de propietario hasta llegar a Alcádir y Ben Yejaf, pero y su nombre continúa siendo símbolo de muerte. El Cid será su nuevo dueño, y lo ceñirán las caderas de doña Jimena, dispuesta a desafiar una maldición en la que no cree. Sin embargo, Urraca, a espaldas del rey, liderará una conspiración para conseguirlo, aprovechando el enfrentamiento con los almorávides. Pero ni Ben Yúçuf ni Urraca conseguirán sus propósitos. El corazón del caudillo almorávide flaqueará antes del combate, y la infanta será engañada. Cuando el Cid sea enterrado en Cardeña, Jimena se encargará de que la joya acompañe sus restos.
Novela histórica (tiempos paralelos Zobeida-Cid)
El Cid Campeador España en la segunda mitad del siglo XI Conquista de Valencia Ceñidor de la sultana Zobeida
Íncipit: La más insigne muestra del lujo oriental en la corte del Campeador es el sartal de la sultana Zobeida, cuyas trágicas peripecias son conocidas desde el siglo VIII al XV; en parte ya las hemos expuesto, pues esa joya, que llevaba sobre sí Alcádir cuando fue muerto, tuvo que ser prueba principal en el proceso de Ben Yehhaf. Ramón Menéndez Pidal, La España del Cid (p. 9). Mapa de España en 1091, «extraído de Obras completas de R. Menéndez Pidal VII. La España del Cid. Volumen II (p. 11). Mapa de Valencia en tiempo del Cid, «extraído de Obras completas de R. Menéndez Pidal VI. La España del Cid. Volumen I» (p. 12). Epígrafe «España» (pp. 116-127) es ensayístico, si bien con numerosos errores históricos. Nota final: (realidad-ficción, fuentes, etc).
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-novelista-eduardo-martinez-rico-presenta-ultimo-libro-cid-campeador-ie-universidad-segovia-20081017190618.html http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Vivir/20090703/joya/sultana/zobeida/sirve/hilo/argumental/nueva/novela/cid/3D76CA82-1A64-968D-591A0EBA763329CF http://www.elnortedecastilla.es/20081210/segovia/egipto-20081210.html
El Cid es presentado como un hombre instruido y religioso que se ha ganado el respeto y la admiración no sólo de sus hombres, que lo ven como alguien cercano, sino también de sus enemigos. En ocasiones, parece estar tocado por la mano de Dios, y aunque no le gusta la guerra, es tan buen estratega como torpe cortesano. En la madurez de su vida, y presintiendo su final, se permite accesos de sinceridad no exenta de soberbia.
La esposa del Cid, nieta y sobrina de reyes, se mostrará tensa por tener que esperar noticias de su marido en la corte, pues si bien Alfonso VI le dispensa atenciones, se sabe el blanco de envidias. A pesar sentirse orgullosa por ser la esposa del mejor caballero castellano, lamenta lo poco que ha podido disfrutar de su marido, y sabe que la suerte cambiará. Mujer fuerte, no hará caso de la maldición del ceñidor.
La hija de Fernando I es presentada como la mujer más peligrosa del reino, conocedora de los entresijos políticos y del alma humana. Aunque adora a su hermano Alfonso y todo el mundo murmura sobre su incestuosa relación, Urraca ama al Cid y se hubiera casado con él. De ser varón, hubiese sido mejor rey que sus hermanos. Viajará a Valencia con Jimena y encabezará una trama para conseguir el ceñidor de Zobeida.
Dolido por la derrota de Sagrajas, y preocupado por el poderío almorávide, el rey se verá obligado a reconciliarse con el Cid. Aunque no olvida la afrenta de Santa Gadea, sabe que está rodeado de fieles pero malos consejeros, y a pesar de su orgullo no es estúpido. Es por ello que gusta de escuchar la opinión del Cid, a quien admira discretamente, en casos como las pretensiones de Gregorio VII sobre los reinos peninsulares
El ayo de Alfonso VI es temido en la corte por la enorme influencia que tiene sobre el monarca. Ansúrez es el único consejero que se atreve a decir ante el rey todo lo que piensa, permitiéndose incluso a hablar antes que él. El cortesano, que tantas batallas ha perdido, se lamenta de los éxitos militares del Cid, al que envidia, y cree que no conseguirá frenar la expansión de los almorávides por la península.
Se presentan los últimos y angustiosos momentos de la vida del califa abasí, ante la presencia persa en las murallas de Bagdad, y su valerosa decisión de suicidarse. Siempre supo que su pueblo lo traicionaría, pero la presencia próxima de la muerte lo lleva a recordar las palabras de su padre moribundo, a llorar como un niño cuestionándose el sentido de su vida y a arrepentirse de haber dejado marchar a Zobeida.
Consciente de su poder de seducción y de ser la joya más deseada de Oriente, el verdadero motivo por el que se envidia al califa. Ante la inminente invasión persa, Amín querrá salvarla y Zobeida tendrá que huir hasta Sevilla. El viaje, lleno de peligros y coincidente con el declinar de su belleza, le descubrirá el pálpito y los misterios de una vida que, encerrada en su corte de oro, desconocía. Acabará suicidándose.
El conde de Nájera es presentado como el rival más peligroso del Cid, a pesar del tiempo en que, por mediación del rey, cesaron las hostilidades entre ambos. Ordóñez, torpe para la política y la guerra, es sin embargo un hombre fiel al monarca, aunque siempre por interés propio, y el más inteligente de sus consejeros, lo suficientemente taimado para no atacar abiertamente a Rodrigo, ya que el rey lo admira.
El sobrino del Cid es presentado como el discípulo más aventajado y el hombre que goza de mayor confianza en el ánimo del caballero castellano. Caballero fiel, Minaya lidera las embajadas del Cid y participa en la conquista de Valencia, si bien tiene ciertas dudas del método empleado por el Cid. Conociendo la afición de su tío por los tesoros, teme el ceñidor de zobeida, que el Cid tanto ambiciona.
Conocido como el Zambo por sus enemigos, el cadí de Valencia es descrito como un hombre codicioso que ambiciona ser rey, y que se cree poderoso con sus estrategias políticas pero en realidad no es más que un títere. El «usurpador» demostrará su cobardía en múltiples ocasiones, pero al ser ajusticiado acercándose los tizones, encomendándose a Alá y pidiendo perdón, pronto empezará a ser visto como un mártir
Criado en al crudeza desierto africano, desde niño fue consciente de su diferencia, y soñó con hacer grandes cosas por y para Alá. Tan inflexible y austero como piadoso, el caudillo almorávide pretende poner fin a la fama del Cid como guerrero invicto, pero sabe que su frágil salud puede frenar sus aspiraciones. Cuando se halle frente al Cid, su corazón enfermo le impedirá medir su espada con el castellano.
Tras los primeros años de su llegada a la península, las ilusiones de la reina se han desvanecido. A pesar de su semblante triste y su trágica vida, la reina es un ferviente apoyo del Cid en la corte, y la máxima responsable de la reconciliación del castellano con el rey Alfonso. El Cid, consciente de los desvelos de Constanza por una tierra que no es la suya, le regalará el polvo de sus ropas tras la conquista de Valencia.
Un profesor de literatura medieval, Amancio Labandeira, me animó ya desde el primer curso de la carrera a escribir una novela sobre Rodrigo Díaz de Vivar. La idea de utilizar el ceñidor fue suya, como otras recomendaciones. Él me guió a Ramón Menéndez Pidal, que ya es uno de mis mejores amigos, y lo que este libro, bueno, malo o regular, le debe es imposible de calcular. He leído otros libros sobre Rodrigo, pero La España del Cid ha sido el mapa para escribir la novela (247). Esto es una novela, no es historia. Los escritores siempre decimos lo mismo, pero es verdad. La mayor parte de los acontecimientos los consigna Ramón Menéndez Pidal en La España del Cid; yo los he novelado y he jugado con ellos, como he jugado con muchas fechas, nombres y parentescos. Así, por ejemplo, una de las infantas, Elvira, hermana de Alfonso, Urraca, Sancho y García, no aparece en mi novela. Y Mohámmad en realidad no fue hijo de Ben Yúçuf, sino sobrino. Hay incluso palabras que he tomado de ese monumento de nuestra historia que es La España del Cid. Por ejemplo, el discurso de Rodrigo ante los nobles valencianos, después de la toma de la ciudad. Me he limitado a modernizar alguna expresión y el estilo, pero sus palabras, recogidas por Ben Alcama, escritor musulmán que asistió al discurso, en lo esencial, son las del Cid. Cuando Ben Yejaf, en suplicio, mientras siente cómo el fuego le va consumiendo el cuerpo, se acerca los tizones con sus brazos, e implora: «Por Alá, el grande, el misericordioso», sus palabras están recogidas de La España del Cid. Y antes de todo eso, la carta que le envía el papa Gregorio VII a Alfonso VI en el capítulo «La ira regia» o las palabras que pronuncia den Yuçuf antes de hacerse a la mar hacia Al-Ándalus... están también sacadas de Menéndez Pidal. La peripecia del ceñidor es más fabulosa, más fruto de mi imaginación. Sabemos de dónde viene, de Bagdad, y sabemos que llegó a España, pero no cómo. El ceñidor aparece en Las mil y una noches, y yo creo que el tono que le ha dado a su historia es parecido al de ese grandioso libro, salvando las distancias y el tiempo. Aquí ya no hay mucha precisión histórica. Amín, por el que siento un profundo respeto sin haberlo conocido, y su fin, al igual que su amor por Zobeida, son producto de mi imaginación. Esperemos que los malos de esta novela no se revuelvan en sus tumbas y me pidan explicaciones. Doña Urraca debió de ser tan inteligente e intrigante como yo la pinto, pero seguro que mucho más compleja. Los condes que rodean al emperador leonés son aquí figura de ficción; para Menéndez Pidal era aún peores: «Los malos mestureros». Doña Jimena es un misterio, pero ¿qué no lo es en nuestra Edad Media? Rodrigo Díaz de vivar es un ser enormemente complicado, y al mismo tiempo sencillo, si lo sabemos comprender. Los personajes históricos, mucho más los héroes, nunca mueren; crecen y se van forjando con el tiempo, se van llenando de matices, algunos oscuros, otros resplandecientes. Mi novela puede aportar un matiz más al Cid. Nunca ha dejado de cabalgar, con todas sus contradicciones, que algunos han perdonado y otros han convertido en leyenda negra (249-250). Hay que decir que los primeros tres eran hombres del rey, al que llamaban Emperador de las Tres Religiones, el augusto Alfonso VI, mientras que la otra comitiva seguía a un noble de segundo orden, un aventurero que hacía la guerra por su cuenta y riesgo; estos últimos pertenecían a la mesnada de Rodrigo Díaz de vivar, el Cid Campeador, que llevaba ocho años sufriendo destierro (ANACRONISMO: Está hablando en 1086). Y para eso habían acudido unos y otros a las orillas del Tajo. Alfonso VI quería reconciliarse con su vasallo rebelde, pero lo iba a hacer por pura necesidad. Sagrajas significaba para él un nombre fatídico; en aquella batalla había perdido a miles de hombres cuyas cabezas viajaron al Magreb, a costa de su honor y el de sus antepasados. Acababa de regresar de aquel lodazal de sangre y miembros cortados, con el muslo muy malherido por una puñalada mora y la rabia supurándole entre los labios. Ben Yuçuf, el jefe almorávide, al que ya los reyes moros de la península se dirigían con el respetuoso nombre de Emil-al muslim, «príncipe de los muslimes», había unificado a aquellos vagos aristócratas. Después de la derrota, y tras recuperarse de todo el vino que le habían obligado a beber, pues carecían de agua, Alfonso hizo un llamamiento a toda la cristiandad, mandando mensajeros al papa Gregorio VII y a los reyes europeos. «No quiero amenazar a nadie, pero debéis saber que España ha recibido el santo mandato del cielo, la penosa y gloriosa obligación, de ser muralla ante la pese mora que camina hacia el norte. Francia, Italia y dios sabe cuántos países más se encuentran entre sus ambiciones, porque no se detienen ante nada: cualquier logro es poco para los designios de Alá. Si no atendéis a esta petición, sabed que lo que hoy padecemos aquí será gangrena mañana en vuestros reinos. Dios, que todo lo ve en las alturas, pedirá responsabilidades» (14-15). El caballo, el suyo, Babieca, era blanco, y no era un caballo, sino una yegua. Siempre le recomendaron cabalgar caballos, y no yeguas, pero él siempre eligió yeguas. Eran fuertes, tenían personalidad y brío, arranque, se revolvían con pasión en el combate, igual que los caballos, pero en la paz, en la calma, a paso lento y al trote, desprendían un cariño especial. Y las yeguas tenían mayor instinto de conservación que los caballos, algo que Rodrigo valoraba mucho (22). Aunque muchos creyeran lo contrario, no le gustaba la guerra. Porque luchara tan bien no tenía por qué gustarle matar y saquear. Le habría gustado andar de campo en campo, de plaza en plaza, recitando romances; las palabras eran mejor que las espadas. Él sabía la diferencia entre lo que cantaban los juglares de él y lo que había hecho en realidad. ¿Cómo no lo iba a saber? De golpe del matarife, del despiece sangriento del cabrito al asado sabroso y reluciente; de la masacre humana a la poesía: «De los sus ojos tan fuertemente llorando...». Y pensando todo esto, con una palmada en el cuello de Babieca, sonreía. Tampoco aspiraba a que lo comprendieran. Sus hombres lo querían, pero también lo temían, porque su disciplina era férrea. Sin embargo, había dos palabras que explicaban mejor la relación de Rodrigo y sus hombres: respeto y admiración. Sólo él había podido lograr lo que nadie había conseguido en tres siglos. Parecía un protegido de Dios: «Dios lo envió para liberarnos, para poner orden en estas tierras, en él Dios y Alá se han reconciliado, porque los dos luchan con él» (24). «De los sus ojos tan fuertemente llorando», cantaban los juglares. Despeinados, polvorientos, los juglares decidían sus noticias de guerra heroica contra el invasor por un pedazo de pan. La famosa barba, que él se recortaba religiosamente todos los días, se hizo mitológica. Los juglares la hicieron larga, del tamaño y la longitud de mil serpientes que se cruzan unas con otras (27). Rodrigo era experto en derecho, conocía el Código Visigótico como el que conoce su propio rostro, y le habían llamado muchas veces para ser juez en causas. Pero en la guerra lo olvidaba todo. Luego, tras el combate, procuraba ser justo con el vencido; se había deleitado con las hazañas de los héroes épicos, y estos eran feroces luchando, pero solían tener una mano misericordiosa con sus enemigos. En tiempos tranquilos se reunía en su tienda con gente sabia, moros y cristianos que le abrían la mente y le hablaban de temas que le interesaban y le hacían pensar, historias, misterios, ciencia... del pasado y del presente, todo aquello en lo que no había podido profundizar nunca porque al nacer le pusieron una espada en la mano y le dijeron: «Toma, busca tu destino». Y le hablaron de la providencia, y su padre le llevó a un cerro y le dijo: «Por allí, por allí y por allí... están ellos; aquí estás tú... ¿vas a quedarte aquí toda la vida, Rodrigo?». En su tienda, en los escasos momentos de paz, le hablaban de los asuntos que obsesionaban a los moros: astronomía, matemáticas, hidráulica, cultivos. Esos temas los dominaban, y en su conocimiento eran muy superiores a los cristianos (29). El rey estaba verdaderamente enojado; Rodrigo no lo había visto así desde los convulsos tiempos en que luchaba a brazo partido con su hermano por el dominio de Castilla y de León. Los altos muros de las dependencias privadas de don Alfonso no eran capaces de contener su ira. Leyó con mucho detenimiento aquella carta, pues se trataba de una carta, y nada menos que de su santidad Gregorio VII, el papa que estaba poniendo orden a todos los asuntos del Vaticano, incluidos los que sus predecesores habían «descuidado». «Quiero haceros saber que el reino de España, según antiguas constituciones, fue entregado a san Pedro y a la Santa Romana Iglesia. El servicio que por esto se solía hacer a san Pedro, así como la memoria de estos derechos, se perdió a causa tanto de la invasión sarracena como de la negligencia de mis predecesores. Os lo hago saber para que no suceda que por mi silencio o por vuestra ignorancia la Iglesia pierda su derecho. Qué es lo que a vosotros toque hacer, vosotros mismos tenéis que mirarlo, atendiendo a vuestra fe y a vuestra devoción». -Se la ha mandado a todos los reyes españoles –y Alfonso no se contuvo de añadir-: el muy bribón... Aquella carta rezumaba prepotencia. Alfonso siempre había cumplido con sus deberes como protector de la Iglesia, y estaba dispuesto a hacer mucho más, pero no a que le dejaran en ridículo. -Me hace gracia –dijo Rodrigo, el único en la corte capaz de hablar con sinceridad al rey-, me hace gracia lo que dice de los derechos de Roma sobre España, de las constituciones que entregaron a san Pedro y al Vaticano. Ni un niño cree ya en todo eso. -Claro que nadie lo cree –concedió Alfonso-, pero hay que cumplirlo. Todos sabemos que Roma no basa su poder en algo tangible; no lo basa en la historia, no lo basa en nada, solo en la fe. Solo faltaba que me excomulgara. -El Constitutum... –murmuró Rodrigo-. Constantino no sabía ni dónde estaba España; en un mapa la habría puesto en África. Alfonso permaneció callado; él ni siquiera recordaba quién era ese Constantino, aunque le sonaba... Era un poderoso de hace siglos, y con saber eso el rey ya tenía suficiente (31-32). Pero lo más preciado lo llevaba [Alcádir] siempre puesto, y ahora quedaba cubierto por seda rosa venida de Oriente, su amado Oriente: el ceñidor de la sultana Zobeida. «Ay, ¿será verdad la maldición que late en él». Piedras preciosas de todos los colores, engastadas en oro... un prodigio, un verdadero prodigio. «¿Cuántas muertes estarán talladas en esta joya?». Por un momento, que duró muy poco, porque es verdad que estaba aterrado, se imaginó a Zobeida luciéndolo, y quién sabe las cosas que llegó a hacer con él puesto. Con todo lo que amaba aquella joya, que hasta sentía celos cuando otro la tocaba, y muy pocos lo habían hecho, alguna vez se la dejó a su favorita, la más bella y sensual mujer de su harén, apenas una adolescente, para que se lo ciñese, completamente desnuda, marcando con él sus riquísimas caderas (38). «El ceñidor... desgraciado Ben Yejaf. Yo le enseñaré el precio que uno debe pagar por jugar con Rodrigo Díaz de Vivar». Ninguno de ellos había visto nunca el famoso ceñidor, por el que tantos hombres habían muerto desde los tiempos de esplendor de Bagdad. Pero lo temían... Sobre todo Álvar Fáñez, que era el que conocía a Rodrigo; él sabía muy bien que a su tío se le nublaban los ojos de codicia ante los tesoros. Y aquella joya era mitológica, cargada de maldiciones, más preciada que el arca de la alianza en Oriente. Rodrigo sería capaz de dar cien vidas por apoderarse de la joya de joyas (65). Al Mushadi desnudó a aquel maldito. Sabía lo que buscaba. Le quitó esas telas con las que el vendedor de Valencia se regocijaba por toda la ciudad, cuando las mujeres salían a las calles para aclamarle y lanzarle halagos hipócritas. Pudo valorar la seda, y hasta pensó en llevársela, pero él no sería tan rastrero. Le dejó en cueros, completamente en cueros. Hasta daba pena Ben Yejaf, bañado en sangre y con todas sus vergüenzas, no muy potentes, al aire. Le arrebató, con cuidado, porque era consciente de su valor, el ceñidor. Al Mushafi se había informado, y quizá estuviera firmando su sentencia de muerte. Aquel ceñidor estaba tan maldito como todos sus poseedores. La tentación era demasiado grande. Era admirable; nunca lo había visto, pero había oído mucho de él. Al Mushafi no se descuidó, tenía que darse prisa. El Cid golpeaba la muralla de Valencia, tal vez ya estuviera dentro; miles de cristianos podían estar recorriendo las calles en busca de botín y terror. Quizá él moriría, pero haría algunos movimientos (79). Se palpó, como instintivamente, el ceñidor; se lo había puesto en la cintura, a las caderas, debajo de las ropas. Qué mejor lugar para llevarlo y ocultarlo. Sabía que era un gesto mortal: los que codiciaban aquel ceñidor y luego se lo probaban acababan fatalmente muertos. Con las piedras y el oro de la joya, metódicamente desmembrada y desfigurada, podrían huir a Túnez, comprar una buena casa, vivir como señores. Nunca fue un hombre ambicioso, pero ya estaba harto de inclinar la cerviz ante gente que valía mucho menos que él. Tendrían un huerto, bonitos camellos y nos faltaría de nada. Se imaginó a su mujer vestida como una sultana (81-82). Entonces se inclinó ante el cadáver de Al Mushafi, apartó sus ropas y descubrió el fatídico ceñidor de la sultana Zobeida. Rodrigo clavó sus ojos en la joya. Tuvo que disimular la impresión que le producían las piedras y el oto, el magistral trabajo de engarce, el juego de los aros, la perfecta confección. Rodrigo había perseguido muchos tesoros en su vida; sus huestes se sustentaban en ellos y gran parte de su prestigio personal, como el de cualquiera, se construía por la acumulación de riquezas. La guerra era muy cara y había casi agotado su oro, pero aquel ceñidor no era para vender, era para atesorar y proteger. Por eso había causado tantas muertes. Sí, él también había codiciado esa joya, y ahora la tenía delante de sus ojos... suya. Las piedras relucían turbando a todos los presentes, y el otro parecía recién bruñido. Rodrigo salió de su ensoñación, que apenas había durado unos segundos. Quién podía imaginar lo que había cruzado su mente. -¡Ah, bien hecho, soldado, serás recompensado! En ti no ha hecho mella la maldición que pesa sobre esta joya, y te felicito por ello. Tendrás el mejor puesto a mi lado. Conocía muy bien la leyenda del ceñidor, el ceñidor de la sultana Zobeida. Conocía su historia desde los tiempos lejanos del califato de amín en Bagdad. Sabía de sus pasos desde entonces, cómo llegó a la península y cayó en manos de Alcádir. Nunca le preguntó cómo la consiguió, ni siquiera llegaron a hablar de ello; pero intuía que una joya como esa solo podía conseguirse tras un asesinato, y la guerra solía estar de por medio. Todo eso se había cumplido en aquel caso (84). Alfonso estaba verdaderamente interesado en aquel relato. No había olvidado las afrentas que le había hecho Rodrigo. ¿Cómo olvidar aquel espectáculo lamentable en la iglesia de Santa Gadea? Rodrigo se había atrevido con él lo que ningún súbdito habría osado, si no estuviera loco o fuera un traidor... Quizá fue ese el momento más terrible de la vida del rey, el de mayor vergüenza, delante de toda su corte, de todo su reino. Pero Rodrigo lo había pagado con rigor. Aunque era cierto que cumplía con su deber, y que si lo hizo él fue porque ningún otro se atrevió. En aquel momento el rey quedó en suspenso, sumido en sus más profundos recuerdos y pensamientos. Alfonso había guardado la ofensa para hacerla pagar poco a poco, pero en seguida tuvo que llenar de mercedes y mimos al primer caballero de Castilla, pues solo así se ganaría, como de hecho se los había ganado, el favor y la simpatía de los castellanos. Pero todo había cambiado mucho: Alfonso sabía que Rodrigo estaba luchando por él, y eso le halagaba. Además, quería saber cómo lo había conseguido, cómo había tomado Valencia; él también era guerrero y sentía mucha curiosidad por todo lo concerniente a tácticas militares. Hasta se tenía por un gran estratega... Además, el rey, discretamente, era el primer admirador del talento de Rodrigo Díaz de Vivar (95-96). Alfonso consultaba adivinos, algunos mudéjares, hablaba continuamente con los monjes cluniacenses para conocer los designios del Altísimo, y, aunque no todos le decían la verdad, él sabía que el destino se había fijado en Rodrigo Díaz de Vivar. Que él podía ser el instrumento de Dios, o de la suerte, para mantener la península independiente de los moros. No era un hombre especialmente supersticioso, pero Alfonso no paraba de recibir pruebas de que Rodrigo concitaba alguna clase de fuerza sobrenatural. A Alfonso le había tocado una época difícil y gloriosa de la historia; era muy consciente de ello, como también lo era de sus virtudes y limitaciones. Ya no era un niño, y había madurado a fuerza de muertes, venganzas y traiciones. Sus virtudes, y algunas maquinaciones vergonzantes que él prefería olvidar, le habían repuesto en el trono de León, y luego de Castilla y de Galicia. Pero sus limitaciones le obligaban a apoyarse en gente como el Cid. Además, tenía que reconocerlo, Rodrigo se crió con él y valía mil veces más que todos aquellos mediocres que le rodeaban. Claro que estaba impresionado (97-98). Ella le regaló a Rodrigo la loriga con que fue armado caballero, y se la encargó muy brillante, para que reluciera más que la de cualquiera, el mejor acero del reino. Quería que fuera el centro de atención de todo el mundo, como siempre lo había sido para ella. Algunos castellanos, gente humilde, del campo, que siente lo que no le cuentan y se imaginan toda clase de truculencias, estaban firmemente convencidos de que doña Urraca era un poco bruja: veía lo que nadie veía. En realidad, sabía leer en los acontecimientos de cada día, y los proyectaba según su intuición. Ella, desde niña, percibió en Rodrigo lo que luego llegaría a ser: «Hay ciertas fuerzas que no las podemos ocultar ni cuando jugamos en el río». Pero ella atesoraba en su corazón todo esto, y su mente política no había dejado de jugar en ello en todos estos años (103-104). Álvar Fáñez pensaba que lo mismo le pasaría a su tío, con la diferencia de que él estaba consiguiendo antes de morir lo que logró Almanzor muerto, el respeto y la admiración, incluso de los que le odiaban. Pero él aun tenía que contar una historia: -Almanzor tenía una costumbre muy curiosa, majestad: después de todas sus batallas hacía recoger el polvo de sus ropas y lo iba guardando, con paciencia. «El día que me entierren –dijo muchas veces- quiero que me acompañe todo este polvo». -Eso es muy significativo –dijo la reina-. Debe de admirar mucho el Cid a ese personaje. -Sí, sí que lo admira, pero yo, que los conozco bien a los dos, sé que hay grandes diferencias entre mi tío y Almanzor, aunque no os quiero aburrir, majestad. -No me aburrís, soldado. Constanza dijo «soldado» con total convicción, pero involuntariamente. No pudo imaginar lo mucho que agradó esa palabra a Álvar Fáñez, y es que las mujeres son intuitivas. -«Yo no guardo el polvo de todas mis batallas, Constanza, pero he querido que esta caja os pertenezca. Es el polvo que quedó aprisionado en mi loriga, el que quedó adherido a la camisa que la cubría el día que conquisté Valencia para el rey Alfonso y para vos». Eso fue lo que dijo, majestad, lo que me pidió que os trasmitiera: «Dile, Álvar, que no olvide que gracias a ella me reconcilié con su señor. Dile que sé que si por ella fuera tendría todo el ejército leonés protegiendo Valencia, y dile que una reina de más allá de los Pirineos ha demostrado cómo se puede amar una tierra que no es la suya» (114-115). Incluso el propio Alfonso VI debió de mirarlo con precaución. Sin embargo el rey leonés, mucho más inteligente y frío que sus condes consejeros, quiso atraer hacia sí al glorioso héroe de su hermano. No le duraría mucho esa serenidad y amplitud de miras, pero nada más ser coronado quiso incorporarlo a su causa y de ese modo ganar al partido castellano más crítico y descontentadizo. Es entonces cuando Alfonso le busca una esposa a Rodrigo a la altura de las circunstancias: Jimena, de sangre real, que desciende de estirpe de reyes y grandes nobles, que pudo llamar «abuelo» al rey de Asturias. Alfonso premia así lo que Rodrigo no ha tenido aún oportunidad de hacer por él; Rodrigo se casa con Jimena, y uno de sus grandes enemigos, Pedro Ansúrez, es el fiador de sus arras de boda, un papel fundamental en las bodas políticas de la época. La boda de Rodrigo es una acto de conciliación nacional entre los derrotados castellanos y los vencedores leoneses. Y mucho ha tenido que soportar Alfonso hasta ese momento. algunos estudiosos rechazan como realidad histórica la jura de Santa Gadea, cuando Rodrigo asume en su persona la voz y la conciencia de los nobles castellanos que ven a Alfonso como el asesino de su hermano, como el usurpador, y exige a su nuevo rey que jure que no ha estado involucrado en la muerte de Sancho. «Todos los que veis aquí, aunque no lo digan, piensan que pudisteis participar en la muerte de vuestro hermano Sancho». Rodrigo proclama que hasta que el rey no jure, él no lo reconocerá por señor, y por lo tanto no le besará la mano como gesto de sumisión y vasallaje. Le exige que jure tres veces, como mandan las leyes de Castilla, sobre un objeto sagrado, sobre los Evangelios, y el rey jura, lleno de ira. Y Rodrigo le besa la mano. Aquella ceremonia, llena de ritualismo, si en realidad ocurrió, y es muy posible que así fuera, tuvo que ser algo digno de verse. Un acontecimiento que no pudieron olvidar los que la presenciaron en aquella iglesia, que marca el destino de un reino. Porque a partir de entonces el Cid marca nuestro siglo XI. Toda la segunda mitad de ese siglo llevará su impronta (122-123). En 1080 Alfonso le encargó cobrar las parias del reino de Sevilla, y cuando este reino fue atacado por su vecino el reino de Granada, Rodrigo creyó su deber defender al sevillano. Pero había intereses políticos que él no conocía, o sí conocía pero pasó por alto. A su regreso a León, en medio del descontento del rey, algunos le acusaron de haberse quedado con parte de las parias. Él contestó alegando que eran regalos personales de Motádid, rey de Sevilla, por haberle defendido... Rodrigo sufrió su primer destierro. Tuvo que ganarse la vida con sus hombres por tierras moras, y se trasladó a Zaragoza, que conocía bien por sus años como alférez de Sancho. Defendió a Moctádir Ben Hud ante los reyes cristianos y moros que le rodeaban. Ahí empieza su leyenda como mercenario, pero siempre reconoce su vasallaje respecto a Alfonso, y siempre dice «Contra el rey no quiero lidiar». No quiere y no lidia contra el rey, al que siempre considera su señor (123-124). ERROR. CONSIDERA «PARIAS» MOTIVO DE DESTIERRO Y NO «ALEDO». Yuçúf derrota a Alfonso VI en Aledo y Sagrajas, dos batallas que ya nunca podrá olvidar el monarca leonés [...]. El Cid había intentado reconciliarse con Alfonso, acudiendo en su socorro en el sitio de Aledo, pero el rey interpreta mal sus intenciones, y fracasa la tentativa. En el año 1086 Rodrigo consigue reconciliarse con el rey. Ya lo hemos visto: en una escena solemne que parece que solo atañe a los dos personajes pero que al final, como todo lo que hace el Cid, marca el destino de un reino, el gran soberano orgulloso y el vasallo independiente lleno de gloria hacen las paces. Alfonso necesita imperiosamente a Rodrigo (127). Rodrigo, mientras lo leía, había ido traduciendo mentalmente el epitafio para sí mismo: «Sancho, por su apariencia como Paris y feroz como Héctor en la guerra, yace en esta sepultura, convertido ya en polvo y sombra. Una mujer cruel, su hermana, le despojó de la vida, después de usurpar sus derechos. Ella no lloró a su hermano muerto. Este rey fue asesinado por una traidor, a instancias de su hermana Urraca, cerca de la ciudad de Numancia, por mano de Vellido, el gran traidor...». Rodrigo tenía un nudo en la garganta. Era curioso cómo la historia, terrible o hermosa, pasaba de la sangre o el amor a la letra impresa, de la vida a un lápida. El monje había escrito Numancia, y no Zamora, porque así la llamaban también. «En el año 1110, en las nonas de octubre, el curso de la historia me arrebató prematuramente la vida». Rodrigo leyó la última frase, tallada bien hondo en la piedra del mismo valle del Oca. En sus oídos sonaba la voz de Sancho, un rey ya preparado para la leyenda. «El curso de la historia me arrebató prematuramente la vida...» Los caballeros se miraron unos a otros, como con vergüenza. Era un desafío a Urraca, pero también a Alfonso; más que un desafío: era una acusación formal, la voz de lo que pensaba toda Castilla (152-153). Tomó el ceñidor entre sus manos de soldado y lo acercó a la ventana, a la luz de la luna, que brillaba con toda su fuerza. Había luna llena. El verde, el rojo, el violeta, un arco iris delicadísimo dibujaba sus propios sueños en el ceñidor. Rodrigo quería ahuyentar sus pesadillas, pero aquel ceñidor portaba otras, y venían de muy antiguo. Una vez más se preguntó qué haría con aquella joya. Si atraía la muerte y la derrota, era mejor desprenderse de ella cuanto antes, pero era demasiado hermosa, y por eso tenía tanto peligro. Jimena era una recia mujer, pero no haría ascos, ni mucho menos, a lucir la joya en las fiestas de la corte. Rodrigo, con la joya entre las manos, contemplando el caserío de Valencia, iluminado por una luz blanca, pensó en sus propios problemas: la muerte de Ben Yejaf, como muchos previeron, había soliviantado a cierto sector de Valencia, y el cadí, que fuera tan despreciado, se estaba convirtiendo en un mártir. Había que hacer algo. Nuevas concesiones, muestras de generosidad o nuevas represiones (156-157). Jimena conocía muy bien a Urraca; ya eran muchos años. Decían de ella que, aparte de inteligente, quizá demasiado, era una gran devota, siempre con un misal en la mano, pero ella nunca se lo había visto. Decían también que realizaba muchas obras de caridad, y que se pasaba el día visitando cenobios, pero Jimena había hablado muchas veces con los monjes de San Pedro de Cardeña, que le habían contado la leyenda negra de Urraca. De todos era sabido que gracias a ella Alfonso era rey, que por sus maquinaciones Sancho reposaba a tres metros bajo tierra, que cada día se arrodillaba y maldecía a Dios por no haber nacido hombre. Que había vivido en pecado con su hermano, al que amaba como un hijo, pero también como una amante, y que en su cabeza fluían los pensamientos más negros del imperio, y que hasta aquello del «imperio» fue idea suya. Jimena sabía que Alfonso se había esforzado mucho todos estos años por independizarse de la influencia de su hermana, y que gran parte de la ojeriza que había sentido por Rodrigo se debía a que Urraca admiraba al Cid más que a ningún hombre en la tierra. Jimena, además, sabía historias de las que nunca había hablado con su marido, pero cuyos rumores circulaban por todo el reino y habían llegado a tierra de moros. Ciertas historias de amores de juventud. Por todas estas razones podemos entender que aquel viaje fuera un tormento terrible para Jimena, que tenía la firme seguridad de que doña Urraca perseguía algo, entre otras maldades quitarle la gloria de entrar en Valencia como la mujer del Cid Campeador (161-162). -¿Habéis visto la mezquita mayor? –preguntó este señalando un punto cercano, un edificio bastante mas bajo que el Alcázar pero igualmente grande-. Aunque debería hablar de catedral y no de mezquita, porque la cristianicé hace unos meses. Al principio no quería hacerlo, por respeto a los valencianos, pero luego, por unos incidentes, decidí cristianizarla. Ahora es la catedral episcopal de don Jerónimo, al que conoceréis más tarde. -Al final lo conseguiste –dijo Jimena. -Sí, lo conseguí –sonrió Rodrigo. Había una gran tranquilidad en su rostro. Crear una sede episcopal en Valencia era uno de los proyectos más antiguos de Rodrigo. En todos estos años de campaña por el Levante le había acompañado un monje cluniacense francés, de extraordinaria valía, y el Cid siempre tuvo la idea de nombrarlo obispo de Valencia en cuanto la conquistara (173-174). -No es un hombre como los demás, padre –dijo Mohámmad-; es sobrehumano. Dios o Alá está con él, porque si no, es inexplicable. A los pocos días fuimos a asediar Peña Cadiella, la fortaleza que tanto esfuerzo les costó a los cristianos arrebarnos. Allí se refugió el Cid con su amigo Pedro Ramírez, el rey de Aragón, que Alá también confunda. Nos lanzaron piedras envueltas en paja ardiendo, con catapultas, y esto nos sumió en un gran desconcierto. Mis arqueros, a los que ya conoces, tan expertos, les dispararon cientos de flechas. De repente el Cid asomó por las almenas y se quedó inmóvil, mirándonos. Mis hombres le dispararon flechas, flechas, más flechas. No lograban acertarle nunca. Ya harto de ver este espectáculo, cogí un arco y le disparé yo mismo. Sabes, padre mío, que en el Sáhara tenía fama de ser el mejor arquero del desierto. No logré acertarle. Mi flecha le pasó silbándole por los cabellos, y si hubiera abierto ligeramente la boca, solo eso... le habría dado. Mis hombres lo presenciaron y se pusieron nerviosos. Entonces el Cid bajó de las almenas, subió a su caballo y salió de la fortaleza con todos sus hombres. Peleamos como pudimos, pero sin concentración, sin convicción, y pronto me di cuenta de que lo mejor era retirarse. Huimos a las montañas, nos persiguieron pero logramos dejarlos atrás. Y aquí estoy, padre, avergonzado ante ti (183). -¿Qué debemos hacer con él? –preguntó el hijo al santo guerrero del desierto. -Ese ceñidor no puede estar en manos de un infiel. Es una joya sagrada para nosotros, para los que conocemos su existencia. Debe ser conservada junto con nuestras más sagradas posesiones y, en caso de necesidad, utilizarla para pagar los gastos de la guerra, que cada vez son mayores. Quizá Alá nos la haya enviado para que continuemos nuestra santa misión en estas tierras, y más allá de ellas, hacia el norte. -¿Debo entender que obtenerla será una prioridad cuando ataquemos Valencia? -Sabes muy bien lo que debes entender, para eso eres mi hijo. Pero cuidado con dejarte seducir, tú o cualquier otro musulmán, con la sensualidad de sus piedras, los colgantes, la riqueza de su oro. Ese ceñidor está maldito para cualquier no musulmán, para cualquiera que no esté dispuesto a respetarlo. No puede ser propiedad de ningún hombre, y castiga la codicia. El ceñidor es un regalo que da Alá al que ha otorgado su poder en la tierra; si cae en malas manos, él mismo se encargará de cercenarlas, eliminarlas y pudrirlas. Quiero que lo sepas y, llegado el momento, se lo comuniques a tus hombres. El tono de Ben Yuçuf indicaba que estaba cansado, que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Mohámmad lo conocía bien. Se inclinó respetuosamente ante su padre, juntando sus manos en el pecho y bajando los ojos, y se retiró de la estancia de aquel venerable guerrero al que no parecía quedarle mucho tiempo antes de encontrarse con Alá (184-185). Había pensado mucho qué hacer con aquel ceñidor que atraía la ruina. Pensó dejar una nota para que la enterraran con él, pero la ingenuidad le duró poco. Incluso si el visir respetara su deseo, sin ser perturbado por las hechicerías del oro y las piedras, la enterrarían con él, sí, pero ¿cuánto tardarían en profanar su tumba y arrebatárselo? En el peor de los casos, si lo hacían pronto, y su cadáver todavía estaba fresco, lo violarían violentamente. Una sultana de Bagdad, tan hermosa, era un exquisito banquete para un profanador de tumbas. No es que le importara mucho, pero ya había sufrido lo suficiente; pesó en su cuerpo más allá de la muerte, y creyó que debían ser los gusanos los que disfrutaran por última vez del objeto más deseado de Oriente, o del antiguo objeto más deseado de Oriente. Decidió envolverlo de una forma muy parecida a cómo se lo había entregado amín. Sería un regalo para el visir, que con tanta generosidad la había recibido en su palacio y en todas sus tierras; se desentendería así de la historia de esa especie de joya maldita. Aunque sabía muy bien que seguiría caminando muy lejos, que continuaría concitando la ruina y a la muerte, y que no cesaría de hacerlo hasta que alguien la destruyera y la convirtiera en pedazos. Una nota sería suficiente. Lo entregaría a uno de los sirvientes de confianza. No se atreverían a mirar su contenido, y si lo hicieran las nuevas muertes empezarían antes de lo que ella había previsto (193-194). Buscaba la felicidad de Jimena, que tenía sus debilidades, como cualquier mujer o cualquier hombre. Pero también buscaba la confirmación de que él había nacido para algo más que cualquier hombre o cualquier mujer. si la leyenda que perseguía a aquella joya de joyas no le alcanzaba con su veneno, si por el contrario confirmaba la fortuna extraordinaria que le había acompañado siempre, si tanto él como Jimena, que formaban una unidad a sus ojos, escapaban de la muerte, la derrota y el fracaso, apropiándose del ceñidor de la sultana Zobeida, nada debía temer Rodrigo, ni para él, ni para su mujer, ni para sus hijos ni para el reino por el que llevaba luchando desde que nació, para ese lugar hecho de lugares, rodeado de mar casi por todas partes, que él estaba convencido de que algún día se uniría para ser un solo país (204-205). Allí estaban el oro y la pedrería que habían sido testimonio de la existencia de Zobeida, y de su desgracia. Testimonio de las manos de Amín, de su locura, de una conquista y un suicidio, de un viaje, de miles de anécdotas que solo cierta historia registra. A Rodrigo y a Jimena únicamente les faltaba entrar en esas otras páginas. -Así que era esto –dijo Jimena. -¿Esto? –dijo Rodrigo, abrazándola por la espalda. -La causa de tanta muerte. -¿Lo conocías? -Las historias viajan rápido –dijo Jimena, con seriedad-. Las vidas son aburridas y hay mucho tiempo que llenar. Los tesoros, la guerra, la muerte... nos gusta escuchar. No nos gusta morir, pero nos emociona cómo lo hacen los otros; el otro brilla más en nuestra imaginación, y las piedras preciosas, en nuestras cabezas, son mucho más preciosas. -¿No te parecen estas lo suficientemente preciosas? –preguntó Rodrigo besándole el cuello. -Es precioso lo que lleva vida dentro de sí, y este ceñidor lleva la muerte. -Pero a nosotros no nos alcanzará; estamos aquí para ser final y principio de todo. No he cumplido cincuenta y siete años, después de guerrear por toda España, ni he escapado a la muerte cientos de veces para que me mate la maldición de una joya. -La joya no está maldita, Rodrigo; los que estamos malditos somos los hombres. La joya despierta lo que hay dentro de nosotros; la joya es inocente, nosotros no. -¿No te gusta mi regalo? - Sé lo que representa este ceñidor, para ti y para otros, para ti más que para otros, pero no debes ofuscarte con él. Tú eres mucho más que esta joya, y que toda la historia que hay detrás de ella. Quizá algunos de los que la poseyeron también eran mucho más que ella; es oro sacado de una mina, piedras arrebatadas a la roca, el buen trabajo de un artesano, tal vez de muchos artesanos; no hay nada más, salvo lo que nosotros hacemos de ella. Tú eres mucho más complicado que esta joya. Los hombres somos como urracas a los que nos deslumbra el brillo, y no solo el de los tesoros; a ti te pasa, y a mí también, pero eso no significa que no nos podamos defender. Jimena había dicho «urracas», y Rodrigo pensaba en la infanta, en la «reina de León»; no lo había podido evitar. Lo hubiera dicho con intención o sin ella Jimena. -Soy mujer y soy noble; las mujeres comprendemos mejor estos temas, Rodrigo; somos la presa, el premio, el objetivo, como esta joya, y somos capaces de desequilibrar o destruir a cualquier hombre, como este ceñidor. Nuestro poder es callado, nuestra influencia, invisible; con un simple movimiento de caderas podemos destruir un reino, con una mirada echar por tierra la alianza salvadora. El mundo es muy viejo, Rodrigo, mucho más que tú y que yo, pero en nosotros está toda su historia. Si yo hubiese querido, ya seríamos reyes de Valencia, y yo te habría demostrado que tu poder y el poder de tus hombres son muy superiores al de Alfonso; porque además a ti te escuchan y te respetan todos los reyes de la cristiandad, y tú serías capaz de dialogar con los moros, no solo de vencerlos. Eso lo sabe Urraca, y lo sabe Alfonso, y lo sabe todo el que no tiene ojos velados por la ignorancia y la soberbia. Hacía años que no hablaba con su mujer, y ahora que lo hacía Rodrigo estaba asombrado de sus palabras; no era nuevo el tono de voz para él, ni siquiera el contenido de sus palabras, pero estas se habían amoldado admirablemente a la situación. El hombre al que llamaban «Cid», «señor», intuía que estaba próximo a su fin, y aquellas palabras se lo confirmaban. Y qué diferencia con aquella carta que había recibido después de tomar Valencia; Jimena se mostraba impaciente, insegura, aunque orgullosa. Ahora se mostraba fuerte, y sus palabras revelaban una determinación que nadie podría vencer. -Es curioso –continuó Jimena, mirándose al espejo, mirando su ceñidor- que sea precisamente una joya femenina la que represente el poder, la maldición, la codicia, la persecución, la muerte. Han unido dos conceptos, la avaricia y la lujuria, pero el significado es el mismo. ¿Entiendes lo que quiero decir, Rodrigo? -Te pongo en un gran riesgo regalándote este ceñidor. ¿Te molesta? -No me pones en ningún riesgo porque yo sé lo que hacer con esta joya. También lo sabía Zobeida; los acontecimientos son muchos y veloces. Es fácil unirlos para darles sentido, pero somos nosotros los que se lo damos. Podría haber otros significados. Zobeida vio entrar a los persas en su ciudad poco después de recibir el mayor regalo de su marido. Si mañana atacaran los almorávides Valencia, y tú los derrotaras, los dos diríamos que todo ha sido obra del ceñidor, que por fin encontró su legítimo dueño, pero el mérito estaría en ti, no en la joya. Tú tienes una idea clara de tu vida y del futuro que te quede, Rodrigo, y los llevarás a cabo. Lo malo es que va a ser difícil que encuentres un continuador, pero a veces todo llega mucho después de que nos hayamos despedido. Sin decirlo, sin quererlo quizá, Jimena estaba de acuerdo con ese sabio poeta moro que predecía la próxima muerte de Rodrigo, pero había muchos tipos de muerte. Rodrigo había abierto los ojos a una realidad brumosa. Tenía razón Jimena: los significados los adjudicaban los hombres, y nadie más; las personas proponían, pero eran otros los que finalmente daban valor y sentido a todo. -Lo llevaré puesto, siempre, oculto entre mis ropas, como prueba de lo que significa o ha significado para ti: todo el camino que ha recorrido hacia nosotros es otra prueba. -El rey Alcádir murió con él puesto, Ben Yejaf no lo soltaba en ningún momento, el jefe de su guardia también lo llevaba oculto en su cintura cuando lo mató uno de mis soldados. -No me da ningún miedo porque ellos no te tenían a ti. Yo estoy a tu lado, incluso cuando no estamos juntos, y este ceñidor aún tiene que recorrer mucho camino. Rodrigo miró la joya una vez más, cómo rodeaba a su mujer, cómo la coronaba de oro y piedras, y pensó que ningún tesoro igualaría el que él había logrado, por interés, con veintitantos años. Se preguntó si el califa Amín vio lo mismo en Zobeida que él estaba viendo en Jimena. -Y no olvides nunca que yo soy Jimena, la mujer de Rodrigo Díaz de Vivar, el cid Campeador (206-209). -Sí, Rodrigo: parar a Yuçuf en Valencia. -No, no lo creo; son muchos, bien armados y disciplinados, y Yuçuf un gran caudillo. -Eso es lo que me temo, pero, sin embargo, tengo una rara confianza en Rodrigo. Ha logrado victorias que nadie esperaba de él, ni de nadie. ¿Por qué no va a vencer otra vez? -Porque esta vez necesitaría la mano de dios apartando a los almorávides. Voy camino de los ochenta años y nunca he visto la mano de dios. -La mano de Dios, Pedro, está posada en su hombro (218). Rodrigo se le quedó mirando, admirando su resistencia. Bajó de Babieca, arrojó su escudo lejos y fue caminando, lentamente, un paso eterno tras otro, hacia Yúçuf. La mirada de ambos hombres revelaba la enemistad que sentían el uno por el otro, aunque también dejaba entrever la admiración y el respeto. Tenían que luchar. Ben Yúçuf alzó el alfanje. Rodrigo mantuvo relajada su espada, bien cerca de su pierna. Yúçuf venía hacia él. Apenas eran unos pasos. Ya lo tenía encima. Pero no pudo hacer nada: el hombre santo del desierto, el gran guerrero, caudillo de los almorávides, renovación de la sagrada fe del Corán, los preceptos y mandamientos del profeta, el amante de Alá no pudo terminar el golpe, no pudo llegar a Rodrigo Díaz de Vivar, al que tanto había perseguido a lo lejos. La mano en el corazón, el gesto descompuesto de dolor... Ben Yuçuf cayó de rodillas, primero, y luego él todo entero sobre la arena de Valencia. Su corazón le había fallado en el momento más importante. Rodrigo lo sabía y, en la euforia del triunfo, todo el ejército almorávide deshecho, sus hombres lanzando su nombre al viento, victoria, Rodrigo se compadeció infinitamente de Ben Yuçuf. El único hombre capaz de vencerlo había caído víctima de una mal vulgar, común a todos los hombres, de gloria y de arado (234). -Dios me da Valencia y me quita a Sancho, pero nunca me preguntó qué habría preferido. Doña Urraca sabía lo mucho que amaba a su hijo. Nadie había reparado en ello, pero ella conocía la verdad. ¿Quién lo iba a saber mejor que ella? Cuando Alfonso puso Sancho al hijo que tuvo con Zaida, estaba probando ante su corazón y ante el mundo que era inocente de la muerte de su hermano, por completo. ¿Cómo si no iba a poner ese nombre a su propio, anhelado hijo? Alfonso había tenido muchos defectos durante su ya larga vida, pero no era un cínico. No habría sido capaz de llamar Sancho a su hijo, durante toda la vida, sabiendo para sus adentros que había asesinado a su hermano. ¡Cómo iba a pronunciar «Sancho» sin inmenso dolor! Pero doña Urraca sí conocía la verdad; solo ella había sido la responsable de la muerte de su hermano mayor, al que también quiso pero que tuvo la mala fortuna de ser menos amado en su corazón que Alfonso (240). ANACRONISMO: Habría acudido a Burgos a enterrar a Rodrigo, pero Jimena y Constanza eran una compañía superior a sus fuerzas. Les tenía cierta envidia: a Jimena por ser la mujer de un dios, y a Constanza por ser una reina trágica, y doña Urraca había leído muchas historias trágicas; también las había protagonizado. No caía en la cuenta de que su propia historia era de las más trágicas. Alfonso solo salía de su palacio en León para ir a la guerra. Pronto empezó a acompañarle Diego, el hijo del Cid, que se parecía más a Jimena que a Rodrigo pero era igual de noble que los dos. Él había perdido a un hijo en la flor de la vida en una batalla en la que ni siquiera participó. Ahora tuvo que ver cómo el hijo de su mejor vasallo moría a sus órdenes en una nueva defensa de la frontera de Toledo. Él mismo le comunicó la noticia a Jimena, y en sus ojos leyó la fuerza del destino. Alfonso se sintió más destructor que nunca. ¿Qué había hecho él para merecer aquella vida? Él que tanto había hecho por su reino, por todos los reinos cristianos... (245). Ahora Jimena, en una capilla del monasterio de San Pedro de Cardeña, la mejor que tenían los monjes, veía descender el arca con el cuerpo de su marido. Rezó un padrenuestro y recordó para sí palabras sueltas de Rodrigo, imágenes de su vida, su elevada figura sobre Babieca, el entusiasmo que siempre mostró con todo, también con ella, la energía infinita que le recorría desde los pies hasta los cabellos. La reina Constanza, los hombres más queridos del Cid y los monjes la acompañaban. Era un acto religioso, pero para Jimena también era un acto de amor. Ya estaba el arca en lo hondo de la fosa. Jimena se persignó y volvió a sonreír, de esa forma que le gustaba tanto a Rodrigo. «Sonríes como una niña», le decía. No se podían imaginar los monjes que aquel arca contenía dos tesoros. El cuerpo de un héroe y algo más...
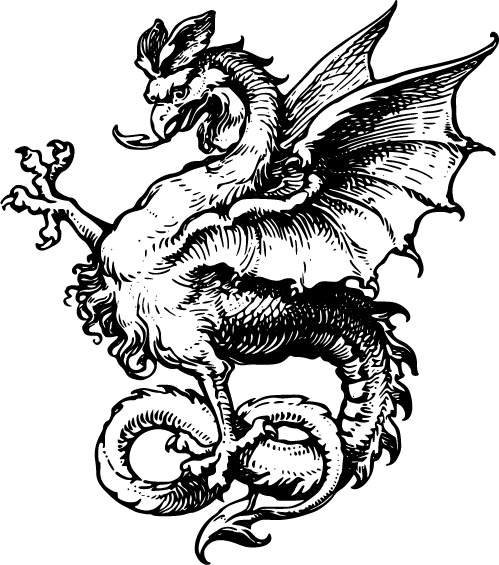 Antonio Huertas Morales
Antonio Huertas Morales  Marta Haro Cortés
Marta Haro Cortés
Proyecto Parnaseo (1996-2026)
FFI2014–51781-P