El Prólogo a la
famosa tragicomedia de Santa Catarina de Cristóbal Mosquera de Figueroa*
Jorge León Gustà
Ya se ha señalado la importancia
de
Conocemos cinco versiones del Prólogo. El estudio de las variantes permite rastrear tres familias en la tradición textual del poema. Las cinco versiones presentan orígenes distintos: tres manuscritos podrían corresponderse con adaptaciones realizadas para diferentes puestas en escena en el mismo colegio de Córdoba o en algún otro de la Compañía[3]. Otras dos versiones, en cambio, muestran el interés de Mosquera por el poema en sí mismo, interés que se justifica por su carácter de arte poética aristotélica.
Cristóbal
Mosquera de Figueroa
Suele asociarse a Mosquera al círculo cultural y literario sevillano de Mal Lara y Herrera. Y esta relación es cierta durante algún tiempo, especialmente en su juventud. Sin embargo, gran parte de su vida transcurrió lejos de Sevilla, en la Corte y en diferentes destinos oficiales.
Mosquera nace en 1547[4] en Sevilla. Fue alumno aventajado de Mal Lara. Posteriormente estudió en Salamanca, donde se graduó como bachiller en 1567. Después volvió a su ciudad natal, y debió seguir colaborando con Mal Lara, para cuya obra póstuma, la Descripción de la Galera Real, escribe la Prefación. Empieza así Mosquera su actividad en la vida cultural sevillana, de la mano, sobre todo, de Fernando de Herrera: en 1572 publica la Prefación a la Relación de la Guerra de Cipre. La culminación de esta actividad cultural es, sin duda alguna, su participación en las Anotaciones a la obra de Garcilaso, del mismo Herrera, publicadas en 1580. Su papel colaborador se plasma en los preliminares, donde se publica la Elegía a Garcilaso, aunque debió ir mucho más allá, pues es el autor coetáneo más citado por Herrera.
Pero la actividad pública de Mosquera, como Auditor General en la batalla de las Azores, en 1583, y como Corregidor en diferentes plazas, le llevan a destinos alejados de Sevilla. Vive temporadas en la Corte. Entre 1584 y mayo de 1585 está en Madrid, donde traba amistad con Alonso de Ercilla. Entre mayo de 1585 y 1587 fue Corregidor de Écija. Poco, o casi nada se sabe de él en el período que va de 1587 a 1601. En Mayo de 1596 -pocos meses antes del estreno de la Comedia de Santa Catarina- fecha en la Corte dos cartas dirigidas al joven Marqués de Santa Cruz, hijo de don Álvaro de Bazán, y que se incluyen en su libro Comentario en breve compendio de disciplina militar, publicado ese mismo año en Madrid.
Quizá volvió Mosquera a Sevilla en este momento. En 1597 muere Fernando de Herrera. Escribe probablemente entonces la segunda redacción de la Elegía a Garcilaso, incluida en el ms. 2051 de la Biblioteca de Catalunya (S en lo sucesivo[5]). Una lectura atenta permite suponer una velada alusión fúnebre a Herrera. La elegía concluye con una entronización de la luz del ingenio de Garcilaso, muerto, que nos ilumina desde sus versos:
La lumbre del
ingenio con centellas
eternas en los
versos vive ardiendo,
y llega a competir con las estrellas.[6]
Esta luz la recoge, como no podía ser de otra manera, Herrera (Iolas es su conocido pseudónimo literario) que ahora ilumina el parnaso poético junto al toledano:
Tú irás aquesta
lumbre enriqueciendo,
Iolas, que
Salicio allá te ordena
corona de
laurel que va creciendo;
tú
la yedra serás que se encadena
tan fuerte y
abundante por su seno
que impediréis
los dos la luz serena
y el mundo dejaréis de sombras lleno.[7]
Las posteriores noticias de Mosquera lo
alejan de Andalucía: en 1601 ocupa el cargo de Alcalde Mayor del Adelantamiento
de Burgos, y vive probablemente en Valladolid[8]. En esa misma ciudad en 1602
firma unos documentos relacionados con doña María de Bazán, viuda de Alonso de
Ercilla[9].
En 1605 Mosquera realizó una misión
diplomática, su última ocupación al servicio de la monarquía: juez de comisión
de la comitiva que acompañó al duque de Nottingham. El viaje a la Península se hizo
para ratificar la paz con Inglaterra firmada el año anterior.
Finalmente, según nos informa Pacheco,
desengañado de ciertas pretensiones cortesanas, se retiró a Écija, donde pasó
los últimos años de su vida. "Enfermó de la orina i de otras reumas o corrimientos
a los ojos que le turbaron i oscurecieron la vista".[10] Murió en
La Comedia de Santa Catarina y el Prólogo
La obra pudo estrenarse entre
1596 y 1597[12]. La alusión que se hace en los versos
91-96 del Prólogo nos permiten
suponer que la representación se hizo el día 25 de noviembre, festividad de
santa Catalina. No sabemos de qué modo intervino Mosquera en el proyecto, pues
estaba en Madrid al menos el 30 de mayo de 1596. En esa fecha escribe la dedicatoria de su Comentario en breve compendio de disciplina
militar, publicado en Madrid ese año[13]. Probablemente Mosquera volvió
con su libro recién impreso a Andalucía. Pero su reincorporación a la vida
cultural sevillana o cordobesa debía ser reciente, acaso precedida por cierta
fama. Mi impresión es que su relación con Hernando de Ávila no se originaría al
coincidir en la vida cultural sevillana, de la que Mosquera estaba
circunstancialmente al margen[14]. Es muy probable que la
relación se estableciese a través de vínculos religiosos, en concreto, a través
de
Si Mosquera llega a Córdoba, o Sevilla, es en
verano de 1596, mala época para acercarse a las calurosas tierras del Betis. En
este momento pudo haberse iniciado la redacción de la comedia[18]. Mosquera no tuvo por qué
colaborar desde el primer momento con el proyecto, pues el Prólogo es
una pieza completamente autónoma[19], y pudo escribirse en los días
o semanas previos al estreno. La obra debía estar ya acabada, pues se incluye
un resumen completo del argumento. Su lectura permite deducir que la obra ya
estaba terminada cuando se escribe el Prólogo.
A pesar de todo, no se trataría de una
colaboración aislada. La obra va introducida por dos poemas: el Prólogo de
Mosquera y una canción del propio Ávila. Una alusión a Apolo y las musas común
a ambos poemas, si bien tópica[20], podría indicar un mismo origen
y una gestación simultánea. En el v. 1 del Prólogo encontramos un
apóstrofe a Apolo y sus hermanas, las nueve musas.
El rojo Apolo y las hermanas
nueve
En la canción de Ávila puede leerse un
apóstrofe mucho más amplio:
de oy más el monte de Febo consagrado
con nuevo lustre y nueba hermosura
le uiste agradecido a quien renueba
con tal bentaga el canpo, el monte, el prado
punto [sic] la uoz, la sítara, dulçura
de Apolo y sus hermanas cobran nuba [sic]
y todos hacen prueba
de sus ingenios, su riquesa y dones,
cada qual su tesoro umilde ofrece,
su diuisa y blasones
a tu sagrada huella y te parece
que nadie aunque te rinda sus despojos
apenas ve que merece
la llana luz de tus serenos ojos[21]
La representación debió ser todo un
acontecimiento social y cultural, como se deduce de las alusiones al texto,
tanto a don Francisco Reinoso, el nuevo obispo de Córdoba, como a las
autoridades públicas, los jueces a los que se alude en los vv. 75 y 76. Además,
debieron asistir algunos poetas, si creemos en la alusión a los “cisnes de
Betis” del v. 157[22].
El Prólogo, un arte poética
clasicista
El Prólogo
es un poema autónomo ya plenamente consagrado por la tradición dramática.
Giuliani ha definido sus rasgos más distintivos:
El
prólogo, colocado en el umbral de la ficción, se ofrece como el lugar
privilegiado de las intervenciones del autor dirigidas al público, de las
reflexiones de teatro y praxis, de la justificación de su propio quehacer de
dramaturgo. Lejos de parecer añadido, el prólogo refuerza, pues, sus lazos con
el resto de la fábula, proporcionando al público las claves de interpretación
de la obra, y preparándolo para que pueda sumirse en la atmósfera trágica ya
desde los primeros parlamentos de las figuras[23]
En estas coordenadas escribe Mosquera su prólogo.
El metro utilizado, el endecasílabo blanco, revela su filiación clasicista, a
pesar de lo tardío de la fecha de composición[24]. Su carácter más pedagógico que
estético o dramático[25] explica la pervivencia de su
aristotelismo.
Quizá se haya tomado como modelo la loa
inicial de
El Prólogo empieza con un apóstrofe a Apolo y las musas. Resulta extraño este principio en un poema destinado a ensalzar la virtus cristiana de una mártir que muere por no aceptar la fe pagana. Su inclusión puede obedecer a dos razones. En primer lugar, la invocación a Apolo, dios de las artes y de las letras, tópica y consabida[27], abre el camino de la exposición de la preceptiva clásica, especialmente a través de la llamada a Melpómene, musa del "verso y trágico ornamento". Pero esta invocación es muy extensa: en la versión definitiva que hoy editamos tiene 36 versos Su estructura imita el principio de las Geórgicas de Virgilio, en las que el yo poemático implora a las diferentes divinidades relacionadas con el mundo del campo, los bosques y las actividades agrarias para que le ayuden a componer su poema[28].
Además, la invocación a las musas permite
desarrollar el rasgo definidor del prólogo de las obras de teatro, el resumen
argumental, con una notable variación. Nos presenta los recursos escénicos con
que contará la "famosa tragicomedia", según reza el título[29]. El apóstrofe a Terpsícore (vv.
7-8) advierte al oyente de la inclusión de la danza en el espectáculo; la de
Euterpe (vv. 9-18) anuncia la presencia de fragmentos musicales, reservados
para la apoteosis final ("...déjenlos para el fin de aquesta
historia", v. 11)[30]. La invocación a Melpómene (vv.
26-30) es una advertencia implícita del carácter trágico del drama. El
apóstrofe que se hace en último lugar a Talía (vv. 31-57) pone al público sobre
la pista de fragmentos cómicos.
A partir de aquí, dado su carácter
eminentemente pedagógico, el poema se convierte en una exposición de la preceptiva
clásica, lo que debe ser el núcleo esencial de un prólogo: el alumno no sólo va
a asistir a una representación teatral, sino a una puesta en escena, es decir, praxis, de la teoría poética literaria
expuesta en clase. De este carácter pedagógico nace la tópica alusión
recordatoria -tomada directamente de la loa de Argensola- a Sófocles y Séneca,
"ambos gloria de griegos y latinos" (v. 30).
Por ello se presentan los elementos
esenciales de la poética de la tragedia. Su principal rasgo es su sujeción a
una fuerte normativa ("sujeta en todo a leyes", v. 81). Siguiendo a
Aristóteles, la tragedia se basa en un hecho histórico ("historia de
verdad", v. 82), y, además, verosímil ("todo / lo que en ella se
trata es muy creíble", vv. 84-85).
Las dos características definidoras son su
estilo elevado ("...muy grave en el estilo culto y puro / y lleno de
palabras escogidas / (...) de popular lenguaje retirado", vv. 152-155), y
los personajes heroicos, de alta clase social: "no disconforme a la virtud
heroica, / a donde se introducen grandes príncipes, / famosos y guerreros
capitanes" (vv. 56-58). Por ello no es un género realista, sino que
embellece el mundo retratado, acudiendo al tópico del ut pictura poesis: "la tragedia es en todo semejante / a la
buena pintura, que aunque imita / las vivas figuras naturales, / lo pintores
las sacan más lustrosas" (vv. 137-140).
Finalmente, el rasgo que parece más
distintivo de la tragedia es el final "desastrado" (v. 129),
desastres descritos de forma efectista en los vv. 59-63, donde, de nuevo, se
sigue muy de cerca a Argensola, y su adscripción a la llamada “estética del
horror”[31]
Las leyes genéricas marcan todas las
diferencias con la comedia, empezando por el estilo ("difiere la tragedia
en el estilo", v. 45). Su principio es la imitación de la realidad, speculum vitae ("es un claro espejo
la comedia / representa nuestra humana vida", vv. 43-44). Sus personajes
son de clase social diferente ("difiere de la tragedia (...) / en traje y
condición de las personas", v. 45-46).
Los mundo de ambos géneros son antitéticos:
el mundo de los "grandes príncipes, / famosos y guerreros capitanes"
(vv. 57-58) se opone al de los enredos "de criados, / de gulas de truhanes", vv. 49-50).
Quizá el aspecto más controvertido, acaso más
sorprendente, sea la denominación de la obra. La tendencia habitual en el
teatro de colegio es llamar Comedia a
las obras[32]. Sin embargo, Mosquera la
denomina de forma clarísima: "famosa tragicomedia", en el título de
su poema. La insistencia que se hace en el prólogo sobre los dos géneros,
tragedia y comedia, resulta sorprendente. La intromisión en el estilo de la
comedia se anuncia desde el principio, en la invocación a Talía, musa de la
comedia, en los versos 31-37, de la "que ha de ser forzoso / tomar alguna
parte de tu estilo", escribiendo "algunos cómicos discursos".
Esta alternancia de estilos –ya advertida por
Canavaggio [1988:189]- es la que ha hecho que la obra lleve el título de
tragicomedia. Por un lado, posee ciertas escenas de carácter cómico: es el entretenimiento
intercalado entre los actos de la historia de Santa Catalina, titulado Orfeo y Eurídice[33]. El carácter de argumento separado de la trama
cómica respecto de la trágica de Santa Catarina ya es señalada por Mosquera:
Escúsase
el autor desta tragedia,
-si no es tragicomedia la que oyerdes-
de usar del argumento separado
como en puras comedias se acostumbra.[34]
Lo que hace esta separación es unir dos obras de signo diverso[35], una como contrapunto lúdico-cómico de la historia principal, que sirve como "distensión del ánimo de los espectadores, especialmente de los muchachos, a quienes tanta filosofía y tanto latín y verso itálico rimbombante podía resultar, más allá de exigente, aburrido."[36]
La segunda faceta destacable del prólogo es su carácter moralizador, es decir, la enseñanza de la virtus cristiana. Para el autor es el objetivo principal. La obra no agotaba su carácter pedagógico en la representación, el recitado, la dicción y el movimiento en escena, o sea, en los aspectos retóricos (memoria, actio). La obra es un exemplum que glorifica la virtus cristiana.
Sin embargo, este aspecto está reñido con la tragedia clásica, que nace y se desarrolla en el mundo pagano, que debe ser rechazado. Para ello, empieza identificándose con una ética negativa, la barbarie y el caos (vv. 59-63). Después, en un ejercicio que la crítica ha identificado con el manierismo[37], identifica los personajes de la tragedia propios del mundo pagano con los del nuevo mundo cristiano (vv. 103 y sigs.):
![]() Júpiter Dios
Júpiter Dios
![]() Faetón Jesucristo
Faetón Jesucristo
![]() Gigantes Catarina
Gigantes Catarina
Las correspondencias (formas viejas o, mejor dicho, canónicas, llenas de nuevo contenido), chocan con la concepción tradicional del género: el final desastrado se ve superado por la nueva concepción cristiana de la muerte que no es resultado del fatum, sino que, tras el martirio, se convierte en la triunfal apoteosis final que llevará a la entronización de la santa:
...el premio
que Dios omnipotente
recompensó a la
virgen Caterina,
sacando de su
muerte nueva vida
y dando a sus
tormentos nueva gloria
y a su
virginidad segura palma
con júbilos y cantos celestiales...[38]
El texto y sus manuscritos
El prólogo nos ha llegado en cinco
manuscritos que presentan considerables variantes entre uno y otro. De manera
general se pueden establecer dos grupos de manuscritos:
a)
Versiones del Prólogo transcritas con la Comedia de Santa Catarina
Estos manuscritos se copian junto a versiones
de la comedia, lo que los muestra como textos asociados a la práctica teatral.
1)
Primera redacción, o versión más breve, con 39 versos menos que la
versión más extensa.
i.
Ms. B 1383 de la Biblioteca de la Hispanic Society of America, en
Nueva York. Alonso Asenjo lo cree "cercano al estreno de la pieza"[39]. El Prólogo se reproduce en los folios 90v-92r. Lo llamaremos H.
ii.
Ms. M 325 (ant. 1299) del Archivo de la Provincia de Toledo de la
Compañía de Jesús, en Alcalá de Henares, Madrid. Alonso Asenjo lo fecha hacia
1617[40]. El Prólogo se reproduce en los folios 56r-58v. Lo llamaremos A.
2) Segunda redacción, o versión
intermedia.
i.
Ms. 17288 de la Biblioteca Nacional de Madrid. El Prólogo se reproduce en los folios 106v-108v. Alonso Asenjo lo cree
del siglo XVIII[41]. Le llamamos B. Presenta ocho versos más que las
versiones de A y H (los vv. 55-63), y presenta una redacción diferente. Los versos
añadidos son una digresión sobre la tragedia antigua, una exposición normativa
sobre el género, reflejo del interés pedagógico del autor.
b)
Versiones del Prólogo independientes
Presentan el poema dentro del conjunto de
poesías líricas de Mosquera, desgajado de la obra de teatro, a la que sólo se
alude en el título. El interés por el
poema entendido como obra autónoma será, aparentemente, doctrinal. Son la
versión más extensa del poema. Como son estos los manuscritos menos conocidos,
doy una descripción más detenida de ellos.
i.
Ms. 2051 de la Biblioteca de Catalunya. Copiado hacia 1603. El Prólogo se copia en los folios 48r-51r.
Le llamamos S. El ms. fue publicado de forma muy apresurada y defectuosa por
Díaz-Plaja en C. Mosquera de Figueroa, Obras completas, I, Poesía completa,
Madrid, RAE, 1955. En la introducción, Díaz-Plaja daba una serie de datos sobre
el ms.[42] que no se corresponden con su
estado actual. Este códice se conserva en caja, junto con otro volumen
mecanografiado[43]. Ha sido lujosamente
encuadernado –probablemente por Arturo Sedó, el último de sus propietarios-,
proceso que ha llevado a una reducción de sus medidas, que son ahora 187 x
130mm. Este recorte de las páginas ha hecho que no puedan leerse algunas
pequeñas anotaciones[44]. En el lomo actual se lee en
letras doradas: “Cristóbal / Mosquera /
de / Figueroa // códice autógrafo / siglo XVI”. Consta de 3 fols. s. n.
+ 117 fols. numerados a lápiz por una mano moderna. En el vº del fol. 1 s. n.
se han añadido con cinta adhesiva cuatro cartas manuscritas contemporáneas
(fechadas entre 1951 y 1952): tres son de Luis Astrana Marín y una de José de
la Torre, paleógrafo, en las que se especula sobre la posibilidad de que se
trate de un autógrafo, así como de su posible datación. Finalmente, entre folio
y folio se intercala un papel satinado para evitar el deterioro de las páginas
con su roce. En el ms. se recogen un total de 74 composiciones, de diferentes
metros, divididas en poemas devotos (los 18 primeros) y profanos. El Prólogo
se copia en penúltimo lugar de los devotos, el poema número 17.
ii.
Ms. R-49481 de la Biblioteca del Castillo de Perelada[45].
El Prólogo se copia en los folios
192v-193v. Le llamamos P. Es un
ms. en folio, de 240 hojas, aunque el último, numerado 251, por error, está en
blanco. Faltan los fols. 7-29, y otros tantos en el interior están en blanco.
El códice carece de tapa: con una encuadernación endeble, probablemente del
siglo XIX, empieza directamente con la tabla de contenidos. En ella deducimos
ya su carácter misceláneo: la mayor parte copia tratados en prosa, ya sean de
carácter histórico (“Genealogía de
los Mansos....”, fol. 1; “De los reyes q[ue] reynaron en España
después del diluvio...”, fol. 30)
o tratados de tipo legal, como la Defensio
statuti toletani... o las Instruccionas para fundar cofradía en alibio
de los pobres de la cárcel...” Destaca una copia de la Descripción de la Galera Real del
s[erenísim]o don Juan de Austria...,
de Mal Lara (fol. 95), aunque sin los preliminares. Al final del ms. se reúnen
las obras en verso: una Descripción
de la batalla naval (fol. 156),
poema épico en cinco cantos de Pedro de Acosta y, bajo el epígrafe de Octavas a la muerte del Príncipe don Carlos hijo
de Philipe 2º (fol. 177), se
copian una serie de poemas devotos de diferentes metros y asuntos. Finalmente,
se copian “Otras obras en verso
muy celebradas a otros y diferentes asumptos de varios escritores”. Se
copian aquí obras de Cristóbal Mosquera de Figueroa, de [¿Francisco de?]
Figueroa, Medina, Silvestre, entre otros de carácter anónimo[46]. El ms. posee un carácter provisional, a pesar
de su buena letra, como lo demuestran las anotaciones que vamos encontrando en
su lectura. Así, al final del tratado De los reyes q[ue]
reynaron en España..., fol. 59, escribe: “La resta [sic] que falta a esta crónica tiene en Vitoria Juan
baptista de nanclares [?] yerno del lcdo Iuan de Vedanya mi hermano que este en
gloria escrita en su letra quien quisiere verla la podra pedir a el” (fol.
59v). Además, se incluyen en el ms. hojas de diverso carácter. Así, por
ejemplo, los primeros folios son los preliminares de la Genealogía de los Mansos, impresa; el
principio de la Defensio... se
copia en un librillo de cuartillas (ocho en total), a
las que sigue el resto en folio. La parte de los poemas conserva el mismo
carácter, pues nos encontramos con anotaciones referentes al cambio de orden de
poemas, que deben trasladarse en su lugar correspondiente. Por ejemplo, el
soneto escrito por el abad Antonio de Maluenda en respuesta a otro que le
escribió Mosquera. El ms. S de la Biblioteca de Catalunya los copia
seguidos, en el fol. 73. El ms. P en cambio, los copia separados: uno en el fol.
200 y otro en el 203. El copista advierte el error, pues comprende la relación
necesaria entre ambos poemas, y, en el mismo epígrafe, escribe: “Respuesta a este soneto del licenciado
Cristóbal Mosquera de Figueroa, por el Abad don Antonio de Maluenda, dignidad
en la santa Iglesia Metropolitana de Burgos] Soneto del Abad
don Antonio de maluenda Dignidad en la santa Iglesia metropolitana de Burgos en
respuesta de uno que le envió el lic[enciad]o xual Mosquera de Figueroa Alcalde
mayor del adelantami[ent]o que lo hallaras doce columnas donde se porna este” (fol.
203r).
El análisis de los testimonios a partir de
los errores comunes [A. Blecua 1983:50] permite establecer dos familias
principales entre los manuscritos. En concreto a partir de las omisiones:
o Omisión de vv. 19-25 en AHB
o Omisión de vv. 42-54 en AHB
o Omisión de vv. 87-89 en AHB
o Omisión de vv. 103-109 en AHB
Estos errores establecen una primera familia:
o mss. de procedencia lírica: SP. No presentan variantes entre sí, por
lo que suponemos un origen común. Incluyen la versión más extensa, con los
fragmentos de mayor carácter normativo. Sin embargo, no están exentos de
errores, como puede verse en el apartado de variantes.
La diferencia entre ambos está en el tipo de copia.
·
S es un ms. cuidado, por su carácter
definitivo.
·
P es una copia muy fiel al original –apenas
hay variantes respecto de la lectura de S
(no sólo en el Prólogo, sino en otros
poemas). A diferencia de éste, la copia de los poemas es un traslado
provisional que se incluye en un cartapacio. En el v. 27 podemos ver un error
típico de este manuscrito, derivado de la copia apresurada: la simple falta del
artículo se intercala en el interlineado. Y es que este ms. tiene todo el
aspecto de ser una copia rápida y provisional destinada a ser trasladada a un
ms. definitivo, con cuidada caligrafía y encuadernación.
o mss. de procedencia dramática: AHB. Las diferencias entre ellos
permiten establecer una sub-familia:
·
Omisión de vv. 55-63 en AH.
·
Omisión de v. 145 en AH.
Este error común nos permite establecer:
·
Familia formada por AH
·
Familia con un solo testimonio: B.
Los manuscritos de procedencia dramática (H, A y B) presentan copias con bastantes errores.
H y B presentan errores comunes, derivados de un mismo manuscrito copiado:
v. 31 Y a ti, Talía] tatelia H B
En otros casos los errores son individuales, no achacables al original consultado, sino al descuido en el acto de copiar:
v. 26 A ti llamo, Melpómene]
Melpone H
B también presenta una serie de errores debido
a la ignorancia del copista, ya desde el v. 1.
v. 1 El rojo Apolo y las hermanas
nueve] hermanas nube B
Entre estos errores, el más grave es el del v. 39:
si no es tragicomedia la que oyerdes] si no
es traje de comedia lo q[ue] vierdes B
Estos errores nos indican que los
copistas no entendían lo que transcribían. Lo más probable es que la copia la
realizasen los propios alumnos.
Por todo lo dicho, el stemma propuesto
de los testimonios manuscritos es el siguiente:
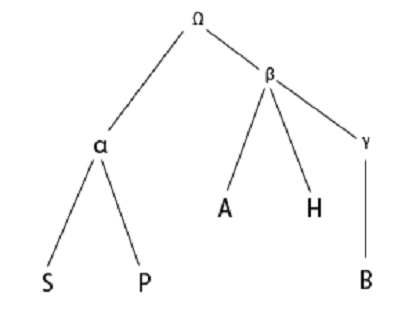
Esta edición
Presento una edición del Prólogo siguiendo la lección del ms. S. Modernizo la ortografía y la
puntuación. Acompaño el texto de dos tipos de notas:
- Notas a pie de página:
tienen carácter explicativo, y su función es aclarar diferentes aspectos
del texto, ya sea de interpretación, fuentes, comentarios críticos, etc.
En algunos casos, las explicaciones no tienen tanto el objetivo de aclarar
la referencia como la de citar obras de la época que nos aclaran el
sentido y significación que para los coetáneos podían tener las alusiones
en los versos de Mosquera.
- Notas finales, que
presentan las variantes de los distintos manuscritos.
Bibliografía citada
Alonso Asenjo, Julio,
"Introducción al teatro de colegio de los Jesuitas hispanos (siglo
XVI)", Universitat de València, Parnaseo, http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/estudios/introduccion_al_teatro.htm.
Se trata de una versión corregida de Alonso Asenjo [1995b:13-81].
Alonso Asenjo, Julio, "Orfeo y Eurídice. Entretenimiento de
Alonso Asenjo, Julio,
"Panorámica del teatro estudiantil del Renacimiento español", en Spettacoli
Studenteschi nell' Europa Umanistica, al cuidado de M. Chiabò - F. Doglio,
Roma, Torre d'Orfeo Editrice, 1998, 151-191. Citado a través de
"Panorámica del teatro humanístico-universitario del renacimiento
hispano", Universitat de València, Parnaseo, http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/estudios/panoramica_teatro_escolar.htm
Alonso Asenjo, Julio, "Teoría y
práctica de la tragedia en
Alonso Asenjo, Julio,
Alonso, Dámaso, “Puño y letra de don
Luis en un ms. de sus poesías”, en Estudios y ensayos gongorinos,
Madrid, Gredos, 1982.
Barrera, Cayetano Alberto de la,
"Notas biográficas de los poetas elogiados por Cervantes en el Canto de
Calíope", en Miguel de Cervantes, Obras
Completas, ed. dirigida por D. Cayetano Rosell, Madrid, 1863, vol. II.
Blecua, Alberto, Manual de crítica
textual, Madrid, Castalia, 1983.
Canavaggio, Jean, "La tragedia
renacentista española: formación y superación de un género frustrado", en Academia Literaria Renacentista, V-VIII:
Literatura en la época del Emperador. Salamanca, Universidad, 1988, págs.
181-195.
Canavaggio, Jean, “La tragedia
renacentista española: formación y superación de un género frustrado”, en Academia literaria renacentista, V-VIII,
Salamanca, 1988, págs. 181-195.
Coster, Adolphe, Fernando de Herrera (El Divino), París, 1908.
Cueva,
Juan de la, Viaje de Sannio, ed. José
Cebrián, Madrid, Miraguano Ediciones, 1990.
Díaz-Plaja, Guillermo, ed., Cristóbal
Mosquera de Figueroa, Poesías inéditas,
Madrid, RAE, 1955.
Esteban de Nágera, Cancionero
general de obras nuevas nunca hasta ahora impresas, ed. de Carlos Clavería,
Barcelona, Dekstre's, 1993.
Fernández Gómez, C., Vocabulario
completo de Lope de Vega, Madrid, RAE, 1971, 3 vols.
Froldi, Rinaldo,
"Experimentaciones trágicas en el siglo XVI español", IX Congreso de
Gallego Morell, Antonio, ed, Garcilaso
de la Vega y sus comentaristas, Madrid, Gredos, 1972.
García Soriano, J. El teatro universitario y humanístico en
España. Estudios sobre el origen de nuestro arte dramático; con documentos,
texos inéditos y un catálogo de anrtiguas comedias escolares, Toledo,
Tipografía de R. Gómez Menor, 1945.
Garzón-Blanco,
A, "The Spanish Jesuit Comedia de Sancta Catarina, Córdoba, 1587", en
H. L. Kirby, jr., ed., Selected
Proceedings. The Third Louisiana Conference on Hispanic Languages and Literatures,
1982,
Giuliani, Luigi, Las tragedias de Lupercio Leonardo de Argensola, Tesis doctoral
(inédita), Universidad Autónoma de Barcelona,
1999.
González Gutiérrez, C., "Comedia de Santa Catalina de Hernando de
Ávila", en Entemu, UNED, Gijón,
X, 1998, págs. 147-149; Entemu, XI,
1999, págs. 95-204, Entemu, XII,
2000, págs, 255-324. Ahora también en:
http://www.telecable.es/personales/cgonzalez/Santa_Catalina.pdf
Gracián Dantisco, Lucas, Galateo
español, ed. M. Morreale, Madrid, CSIC, 1968.
Granada, Fray Luis de, Obras,
Madrid, BAE, 1848.
Guillén, Claudio, "Sátira y
poética en Garcilaso", en Primer
Siglo de Oro, Barcelona, Crítica, 1988, págs. 15-48.
Gutiérrez de Santa Clara, Pedro, Quinquenios
o Historia de las guerras civiles del Perú (1544-1548), Madrid, Ediciones
Atlas, 1963
Kossoff,
A. David, Vocabulario de la obra poética de Herrera, Madrid, RAE, 1966.
Lasso de la Vega, Ángel, Historia y juicio crítico de la escuela
sevillana, Sevilla, 1871.
López Bueno, Begoña, "De la
elegía en el sistema poético renacentista o el incierto devenir de un
género", en La elegía, Begoña
López Bueno, ed., Universidad de Sevilla, Universidad de Córdoba, 1996, págs.
133-166.
López Bueno, Begoña, "Las Anotaciones y los géneros poéticos"
en "Las Anotaciones de Fernando
de Herrera. Doce estudios", Universidad de Sevilla, 1987, págs. 182-199.
López Pinciano, Alonso, Filosofía
antigua poética, ed. A. Cabello Picazo, Madrid, CSIC, 1953, 3 vols.
López
Pinciano, Antonio, Philosophía antigua poética, Madrid, CSIC, 1953.
Medina, José Toribio, ed, Alonso de
Ercilla, La Araucana, Santiago de
Chile, 1910-1918.
Méndez Bejarano, Mario, Diccionario de escritores, maestros y
oradores naturales de Sevilla y su actual provincia, Sevilla, 1923, 3 vols.
Mexía,
Pedro, Silva de varia lección, ed.
Antonio castro, Madrid, Cátedra, 1989.
Montaner,
Joaquín, La colección teatral de don Arturo Sedó, Barcelona,
Seix-Barral, 1951.
Orozco Pacheco, Emilio,
"Estructura manierista y estructura barroca en poesía (Con el comentario
de unos sonetos de Góngora)", en Manierismo
y Barroco, Madrid, Cátedra, 19813, págs. 155-188.
Orozco Pacheco, Emilio,
"Introducción al barroco literario español", en Introducción al Barroco, Universidad de Granada, 1988, vol. I,
págs. 21-189. También puede encontrarse en "Características generales del
siglo XVII", en Historia de la
Literatura Española, dir. por J. Mª. Díez Borque, Madrid, Taurus, 1980,
vol. II, págs. 391-522 (aunque existe una ed. anterior en Madrid, Guadiana,
1975).
Orozco Pacheco, Emilio, "Sobre
el sentido compositivo del Quijote de
1605" en Introducción al Barroco,
Universidad de Granada, 1988, vol. II, págs.51-76.
Pacheco, Francisco de, Libro de descripción de verdaderos retratos
de ilutres y memorables varones, ed. fototípica de José Mª Asensio,
Sevilla, 1886.
Pérez
de Moya, Juan, Filosofía secreta, ed.
Carlos Clavería, Madrid, Cátedra, 1995.
Prieto, Antonio, La poesía española del siglo XVI, vol. I, Madrid, Cátedra, 1987.
Regueiro,
J. M. - Reichenberger, A. G., Spanish
Drama of the Golden Age. A Catalogue of the Manuscripts Collection at The
Hispanic Society of
Rodríguez Marín, Luis, Luis Barahona de Soto, Madrid, 1903
Rodríguez Marín, Luis, Nuevos datos biográficos para las biografías
de cien escritores de lo siglos XVI y XVII, Revista de Archivos Bibliotecas
y Museos, Madrid, 1923.
Ruiz-Pérez, Pedro, Manual de
estudios literarios de los Siglos de Oro, Madrid, Castalia, 2003.
Sánchez Escribano, Federico,
Porqueras Mayo, Alberto, Preceptiva
dramática española, Madrid, Gredos, 1972.
Valdés, Juan de, Diálogo de la lengua, ed. de C. Barbolani, Madrid, Cátedra, 1990.
Prólogo que hizo el licenciado
C.M.D.F. a
El rojo Apolo1 y las hermanas nueve
que en el sagrado
monte de dos cumbres
en torno la
divina fuente cercan,
y bañando los labios
en sus ondas
5 con voces y instrumentos acordados
hace del monte
cielo su armonía;
Tersícore,eque mueve los
afectos
que causa el
blando toque de las liras;
Euterpe,e,que con mano
artificiosa
10 entona10 regalados instrumentos:
déjenlos para el
fin de aquesta historia,
cuando vierdes
salir la blanca leche
del blanco cuello
de la tierna virgen
y vieren recebir
el alma santa,
15 y en las palmas de espíritus con alas,
del color de sus
nubes varïadas
en el alcázar de
su eterno Esposo.
¡Oh celestial
pintura! Que aun mirada
20 con colores terrestres repartidos
por humano
pincel, aunque guiado
por ingenio divino, a todos tienes
presos los ojos y
almas suspendidas.
¿Qué hará la
figura cuando vemos
25 hacer lo figurado estos milagros?
A ti llamo, Melpómeneeadmirable,
que con el verso
y trágico ornamento
autorizado en
hábito y palabras
diste espíritu a
Sófocles y a Séneca,
30 ambos gloria de griegos y latinos.30
Y a ti, Talía,a,que ha de ser
forzoso
tomar alguna
parte de tu estilo,
porque aquel gozo
que las almas mueve
a mostrar por de
fuera sus afectos[47]
35 de manera ha de ser que nos obligue
a usar de algunos
cómicos discursos:
vuestra virtud
socorra a mis conceptos.
Escúsase el autor
desta tragedia,
-si no es
tragicomedia la que oyerdes-s-
40 de usar del argumento separado
como en puras
comedias se acostumbra.
Porque si queréis
verlo brevemente,
aunque es un
claro espejo la comedia
que representa
nuestra humana vida,
45
difiere de tragedia en el estilo,
en traje y condición de las personas.
Aquí no trataremos de Parmenos,s,
de Davos,s,ni de Taides, ni
serviles
Eunucos,s,ni de astucias de
criados,
50 de gula de truhanes, ni de robos
a flacos viejos,
ni fingidos nombres
de juegos, ni
mancebos distraídos,
ni trazas
verisímiles que forman
un argumento o
fábula ordenada:
55 que la tragedia antigua era un sujeto
no desconforme a
la virtud heroica
adonde se
introducen grandes príncipes,
famosos y
guerreros capitanes,
ciudades y
castillos arruinados,
60 desmantelados muros, hierro y sangre,
muertes y
parricidios y destierros,
incendios,
epitafios y funestas
exequias,
llantos, mensajeros tristes.
Pues en la Antigüedad supersticiosa
65 con representación grave y calzado
bajaban de los
cielos estrellados
a sus fingidos
dioses, y salían
de los cuatro
elementos las deidades;
y a los más
escondidos semideos
70 sacabannde los árboles y
montes,
hasta hacer salir
de los abismos
a gozar otra vez del aire claro
a los ilustres
héroes que en el mundo
fueron por sus
virtudes adorados.
75 A los principios siempre es la
tragedia
blanda, amorosa,76regalada,
honesta,
muy grave en el
estilo culto y puro
y llena de
palabras escogidas
reducidas a verso
numeroso,
80 de popular lenguaje retirada,
nada vulgar,
sujeta en todo a leyes:
historia de verdad,
do se retienen
los verdaderos
nombres de personas
en ella
introducidas, porque todo
85 lo que en ella se trata es muy creíble.
Y si éstas son las partes de tragedia,
sancto pastor de
Córdobaa y
jüeces
que en todo
tenéis mano, ingenio y letras,
teatro tan
discreto como ilustre,
90 ¿qué nos puede faltar en nuestra obra?
¿Qué ejemplo
podrá haber para la vida
de los que la
encaminan para el cielo
como la que
veréis representada
de Caterina,
célebre en la Iglesia
95 Católica Romana, cuya fiesta
este colegio con
razón celebra?
¿Qué más alto
sujeto que esta virgen
descendiente de
reyes, cuya mano
no quiso dar de esposa a rey del
suelo
100 por no negársela a su esposo Cristo,
en quien los ojos
de su cuerpo y alma
puso, sin los
quitar de tal objecto?
Y si la
Antigüedad introducía
el águila de Júpiter airado,
105 que le daba a la mano ardientes rayos
forjados en las
fraguas de Vulcano
para mortal
castigo de los hombres,
por las
desobediencias y osadías
del mísero Faetón y los Gigantes;
110 en ésta se introduce el verdadero
Dios inmortal,
criador de cielo y tierra,
su hijo
Jesucristo y Caterina,
virgen, su esposa
cuyo amor fue tanto,
su grande fortaleza y su constancia
115 que no le puso miedo el cruel tirano,
las amenazas dél
ni los tormentos;
ni las ruedas con
hierro barreadas
con sierras y
navajas guarnecidas,
las unas con las otras
encontrándose,
120 echando mil centellas infernales
crïadas en los
duros corazones
o pedernales de
sus inventores,
destrozada esta
máquina por mano
del que arrojó los ángeles del cielo
125 y con ella los ásperos verdugos,
que todo se acabó
con sangre y fuego.
¿Pero quién ha de
ser tan observante
que por guardar
las leyes de tragedia,
que acaba en un suceso desastrado,
130 deje de rematar tan alta historia
con el premio que
Dios omnipotente
recompensó a la
virgen Caterina,
sacando de su
muerte nueva vida
y dando a sus tormentos nueva gloria
135 y a su virginidad segura palma
con júbilos y
cantos celestiales?
La tragedia es en
todo semejante
a la buena
pintura, que aunque imita
a las vivas figuras naturales,
140 los pintores las sacan más lustrosas.
No pudo el
escritor con su cuidado
-aunque de
señalarse deseoso-
significar con
arte y con estudio
desta sagrada virgen tantas gracias,
145 de dotes sobre humanos ilustrada.
Sólo el que la
pintó tan pura y bella
y le dio
perfeción en cuerpo y alma,
matices y colores
de virtudes,
imitando a su Madre glorïosa,
150 podrá pintar al vivo a Caterina.
Quisiera yo para
alegrar su fiesta
tener aquel
donaire de Laberioo
que con sola
pureza y elegancia
vencida tuvo a
Italia; o la de Publio,o,
155 que con sola su gracia incomparable
a Grecia despojó
de su alabanza.
¡Cisnes de Betis,157caudaloso río,
que en esta gran
ciudad movéis las plumas
volando al
firmamento, y con el canto
160 grave y artificioso dais al mundo
las muestras de
los dones que os dio el cielo!
Derramad vuestros
versos soberanos
mezclados con
elogios inmortales
en honra desta
virgen Catarina,
165 defensa y protección desta República,
patrona de las
Artes y las Sciencias
que en este su
colegio profesamos,
y estad atentos a
su sacra historia.
Variantes y anotaciones
textuales
título: santa] sancta P: Catarina]
Catherina P] Por el padre Fernando de Ávila]
Anila S | cuyo autor fue el
padre hernando de auila P || Prologo AHB
1. nueue] nubes B
3. fuente] frente B
4. en sus ondas] con sus ondas H
5. y instrumentos] e
instrumentos B
8. que causa] y causa AH
10. suena los regalados] entorna
regalados AHB
11. de aquesta] de nuestra AHB.
En P hay una corrección: “desta
jornada”, que se tacha y corrige “de aquesta historia”, lectura que coincide
con S.
12. vierdes salir] vieren correr
AH;
vieren salir B
13. tierna uirgen] tierra virgen B
15. y en las palmas] en palmas A; en las palmas HB
16-17
y colocarla en tálamo diuino
del
color de sus nuues uariadas SP
del
color de su sangre uariadas
y
poner en talamo diuino AH
de
color, uariadas de sus nubes
y
ponerla en talamo diuino B
18. eterno esposo] tierno esposo
B
19-25. om. A H B
26. Melpomene] Melpone H;
Melipone B
27. con el verso] En P es corrección, y lee: con el verso.
28. autorizado] autrorizado B
29. diste] deste A. Esta
lectura de A es duda de copista:
primero leería /deste/ y, al darse
cuenta del error en la copia rápida puso un punto sobre la /e/.
31. Talia] tatelia A H
33. que las almas] que a las
almas A
34. efetos] afectos A H
B
37. socorra a mis] socorra mis A H
B
38. tragedia] comedia A
H B
39. oyerdes] oyereis A H
|| si no es tragicomedia la que oyerdes] si no es traje de comedia la q[ue]
vieredes B
40. de usar] usar B
42-54. om AHB
55-63. om AH
56. virtud heroica] verdad
heroica B
60. hierro y sangre] fuego y
sangre B
64. en la antiguedad] en
gentilidad AHB
70. sacaban] sacan B ||
los arboles] sus arboles AH
71. salir de los abismos] salir
otra vez de los abismos B
73. a los ilustres héroes] a los
heroes e illustres B
75. principios siempre es]
principios es A
76. om B
77.
puro] passo B
78. y llena] y lleno AHB
80. de popular] del popular B
85. en ella] en esta H
86. partes] leyes B
87-89. om. AHB
92. la encaminan] caminan B
98. descendiente] decendiente. AH
99. esposa] esposo B || a rey del suelo] al rey del
suelo A: al rey de el suelo H
103-109. om. AHB
110. en esta] en esto AH
111. de cielo] del cielo B
112. su hijo Jesucristo] Jesu Christo su hijo B
|| Caterina] Catharina H
113. cuyo] cuya B || fue
tanto] es tanto AH
114. su grande fortaleza y su
constancia] su fortaleça y baronil
constançia AHB
115. le puso] le pone H;
no la puso B
118. navajas] cuchillos AHB
119. con las otras] en las otras
B
120. infernales] e infernales B
121. criadas] heridas B
124. arrojo los] arrojo a los A
125. y con ella] y con ellos B
126. con sangre y fuego] con
fuego y sangre AHB
132 Caterina] Catarina AH
133. nueua uida] vida nueva B
137. en todo] en tono AH
138. a la buena pintura] a la
pintura buena A
144. tantas graçias] sus
primores AHB
145. om AH || sobre
humanos] soberanos B
147. perfeçion] perfection H;
perfeccion B
150. pintar] pinctar H || Caterina] Catarina PAH
151. Quisiera yo] Quisiera ya H
153. elegancia] eloquencia AH
154. Publio] publico AH
157. de Betis] del Betis A
158. moueys] mereceys B
159. y con el] y en el B
161. las muestras de los dones]
muestras de aquellos dones B
163. en elogios] con elogios HB
164. Catharina] Catherina B
165. protecçion] protecion A; protecction H || desta
republica] de los estudios B
166. las sciencias] y de las
sciencias B
167. profesamos] se exercitan AHB
168. estad] estadme AH