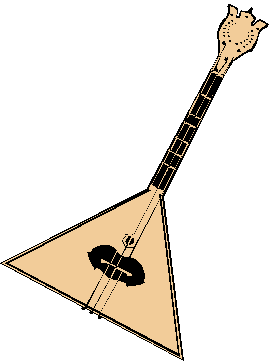
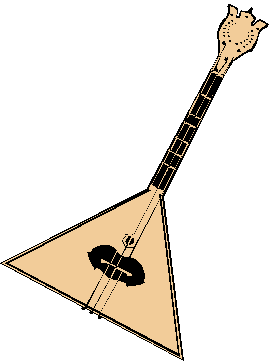
ESTUDIO COMPARATIVO II
En primer lugar, paso a detallar el esquema-base que he seguido con las versiones consultadas anteriormente para tenerlo presente antes de comparar -siguiendo este mismo esquema- las versiones recogidas en distintas localidades de las provincias de Alicante y Valencia.
I.- El Conde Olinos lleva a abrevar a sus caballos a las orillas del mar la mañana de San Juan.
II.- La reina escucha el canto del Conde y llama a su hija.
III.- La hija explica la procedencia y motivo del canto.
IV.- La reina promete matar al Conde.
V.- La princesa amenaza con su muerte de cumplirse la promesa de su madre.
VI.- Mueren los amantes.
VII.- Lugar de los enterramientos.
VIII.- Transformaciones de los amantes.
Los tres primeros puntos del esquema-base, esto es, el conde lleva a abrevar a sus caballos a las orillas del mar la mañana de San Juan, la reina escucha el canto del conde y llama a su hija y la hija explica la procedencia y motivo del canto, los podemos encontrar en todas las versiones recogidas sin demasiadas diferencias entre ellas. Podríamos apuntar, como nota distintiva en el punto I, el nombre que recibe el conde en algunas de estas versiones: en la versión de La Yesa, recibe el nombre de don Fernandito como en la versión recogida por Córdova en el Cancionero infantil español (COR), en la de Santander, recogida por Cossío y Maza (COSS) y en la recogida por Almoina, en Diez Romances hispanos en la tradición oral venezolana (ALM), todas ellas citadas en Estudios y notas sobre el romancero1, de Mercedes DÌaz Roig; mientras que en el resto de versiones (la de Valencia, la versión que nos proporciona Conchita, y la que nos canta Rosa, las dos de Castielfabib, así como la de Arroyo de Cerezo) se le denomina con el tradicional conde Olinos o en la versión de Agres, que alterna el nombre de conde Polino, que aparece en el primer verso con el de conde Olino, que aparece en el vigésimoprimero.
La noticia del canto en la versión de La Yesa, las dos de Castielfabib y la de Agres nos llega, como en la mayoría de versiones consultadas anteriormente, a través de los versos: "Mientras el/su caballo bebe / Èl canta dulce cantar/Fernandito echa a cantar". Sin embargo, en la versión de Valencia, alguien de cuya identidad no se nos informa "oye un hermoso cantar" y en la versión de Arroyo de Cerezo se nos transcribe directamente el texto del canto sin más preámbulos. El poder mágico del canto sólo nos aparece reflejado en las dos versiones de Castielfabib (Conchita y Rosa) con el mismo verso que también encontrábamos en la versión recogida por Santullano en Romances y canciones de España y América (SANT), y que recuerda los versos que Menéndez Pidal dedica a este motivo. Motivo que también podemos leer en la versión que nos cantó Concepción Soler de Agres y que parece aprendida del texto de Menéndez Pidal.
El lugar desde donde la reina escucha el canto del conde sólo aparece detallado en las versiones de La Yesa: "la ventana" y de Arroyo de Cerezo: "el palacio". En la versión de Agres, de la que ya hemos dicho que sigue, casi al pie de la letra, la versión de Menéndez Pidal que encontramos en Flor nueva de romances viejos, se nos explica qué hacía la reina en el momento de escuchar el canto del conde: labrando. Por otra parte, la versión que canta Rosa Martínez de Castielfabib (en adelante CII) nos anticipa la envidia de la reina, aunque no sabemos qué la motiva, al llamar a su hija para que escuche el canto.
En la versión de Valencia, alguien de quien, como ya hemos dicho, desconocemos su identidad, "oye un hermoso cantar" e, inmediatamente, pregunta por el autor del canto. En los dos versos de la respuesta se condensa toda la información: "Es el conde Arnaldos, señora, / que con él me he de casar". Ya sabemos quién canta, el sexo de quien preguntaba, la relación entre las dos interlocutoras y el motivo del canto. Sin embargo, no será sino hasta dos versos después cuando sepamos que ambas pertenecen a la realeza. Algo parecido ocurre en la versión de Castielfabib cantada por Conchita Asensio (en adelante CI) donde el diálogo entre madre e hija se produce sin preámbulos y donde conocemos la relación de parentesco a través de los vocativos y el rango social a partir del motivo, que versos más tarde, se dará para explicar la negativa al casamiento y amenaza de muerte.
La confusión de la madre con el canto de una sirena al oir el del conde aparece en todas las versiones recogidas excepto en la de Valencia. (Obsérvese La Yesa, CI, CII, Arroyo de Cerezo y Agres). Y ser el deseo de la hija por deshacer el engaño así como su indiscreción lo que nos llevar al punto IV del esquema-base donde la reina promete matar al conde. En la versión de La Yesa, la de Arroyo de Cerezo y la de Agres, como en la mayoría de las versiones consultadas en otro punto de este trabajo, no se da explicación alguna a tan desproporcionada reacción de la reina, sin embargo en las dos versiones de Castielfabib se nos apunta una justificación que, en el caso de CI coincide, casi literalmente, con los versos que explican este motivo en la versión canaria recogida en la antología de Paloma Díaz Más (DM): "que para casar contigo / le falta sangre real". Esta misma explicación la encontramos en la versión de Valencia: "No puede casar contigo / que no tiene sangre real" aunque no encontramos en ella rastro de la promesa de la reina ni de la amenaza de la princesa de morir junto a su amado. También la versión de CII apunta una explicación a la muerte del conde que sigue la misma línea de las anteriores: "que las hijas de los reyes / por esos lados van mal".
La versión de Arroyo de Cerezo incorpora a esta promesa de la reina de matar al conde, unos versos que también encontramos en la versión canaria recogida en la antología de Paloma Díaz Más (DM): "que lo maten a lanzadas / y echen su cuerpo a la mar" frente a "que le maten a lanzadas / y su cuerpo echen al mar". Pese a la similitud de ambos motivos, el lugar donde están ubicados dentro de las respectivas versiones les confiere una función bien distinta. En la versión de Díaz Más, estos versos se sitúan tras la amenaza de la hija de morir, caso de cumplirse la promesa de la madre, y tras unos versos narrativos que cuentan cómo se cumple dicha promesa. Así pues, nos encontramos ante una función narrativa mientras que, en la versión de Arroyo de Cerezo, donde estos versos aparecen como refuerzo de la ira materna que no sólo promete matar al conde sino que explicita la forma en que lo mandará ajusticiar, la función que cumplen se prodría denominar como dramática.
La amenaza de la princesa de morir si se cumple la promesa de su madre no la encontramos en todas las versiones. Las versiones de Valencia y CI acaban con la noticia de ambas muertes tras el motivo que impide la boda entre los amantes. En el resto de versiones recogidas encontramos esta amenaza explicitada casi siempre con las mismas palabras "que si al conde Olinos mata / a mí la muerte me da" (CII, Arroyo de Cerezo y Agres). Sin embargo en la versión de La Yesa, la princesa elige la forma de morir: "Si a él lo manda matar, / mándeme a mí degollar". Versos que coinciden con los de la versión del Cancionero popular de la provincia de Madrid de García Matos (GAR) y, en cierta medida, con los del Cancionero infantil español de Córdova (COR) y con los del Romancero popular de la montaña de Cossío (COSS). Observamos que en la versión de La Yesa la reina está implicada directamente en la muerte de los amantes. Implicación que podemos intuir en estas versiones que acabamos de citar y que no encontramos en las otras versiones recogidas en las provincias de Valencia y Alicante donde más bien parece que la princesa ha muerto de pena amorosa pues la amenaza sólo dice: "a mí la muerte me da" o "juntos nos han de enterrar" e inmediatamente recibimos la noticia de la muerte de los amantes con algunas horas de diferencia: "él murió a la media noche / y ella a los gallos cantar", mientras que en la versión de La Yesa dicha noticia nos llega a través de los siguientes versos: "La reina como traidora / a los dos mandó matar".
Las versiones de Valencia y CI finalizan, como ya hemos dicho, con la muerte de los amantes. Las versiones de La Yesa, CII, Arroyo de Cerezo y Agres continúan con el lugar de los enterramientos que, en las tres últimas, coinciden: "ella como hija de reyes / la entierran en el altar / y él como hijo de condes / unos pasos más atrás" mientras que en la versión de La Yesa son unos lugares diferentes: "A ella la entierra en la iglesia / y a él delante un altar" y además parece haber una actuación directa de la reina en los enterramientos.
El último punto del esquema-base que corresponde a las transformaciones sólo lo encontramos en las versiones de La Yesa, Arroyo de Cerezo y Agres. En el caso de La Yesa se conforma con una única transformación en árboles con ciertas propiedades mágicas pues no pueden ser talados y, además, hablan para explicar que estas propiedades mágicas tienen origen en su propio destino. En las versiones de Arroyo de Cerezo y de Agres aparecen dos transformaciones, primero en plantas y luego en aves. Queremos destacar que la versión de Arroyo de Cerezo contiene, en la segunda transformación una síntesis de las dos últimas mutaciones que aparecen en algunas de las versiones consultadas: las aves (que son inalcanzables) y el altar (que es sagrado), de forma que los amantes convertidos en aves huyen de la reina situándose en un altar donde ya no podrán ser separados.
La versión de La Yesa finaliza con una advertencia en labios de la reina arrepentida de sus acciones y avisando a otras madres para que no la imiten.
1. Mercedes Díaz Roig, Estudios y notas sobre el Romancero, El Colegio de México, serie: Estudios de Lingüística y Literatura, México D.F. 1986. Volver